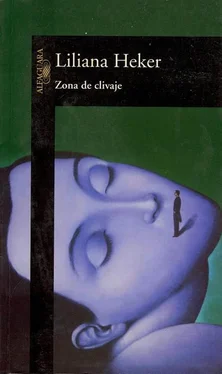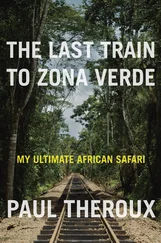– ¿De padre?
– De madre.
Alivio.
– Ah, eso no es nada. Las madres, mal que mal, son todas iguales…
– Un cacho de pan -dice él.
Eso la enloquece. Este hombre sabe de todo, nada de lo humano le es ajeno.
– No me diga que conoce ese tango espantoso.
– No me digas que vos lo conocés -le dice el profesor a la alumna superdotada.
Ella también sabe de todo, qué feliz coincidencia.
– Claro que lo conozco. Escuche. Mi vieja, muchachos, y todas las viejas, son todas iguales, un cacho de pan -lo mira, ensoberbecida-. Sé todos los cantos que a usted se le ocurran.
– Cierto que eras muy tanguera -él levanta las cejas-. Pero cantás muy mal.
Irene se encoge de hombros.
– No soy cantante -dice-. Me gusta cantar, simplemente. La sensación de cantar. Y las letras. Sé letras que no sabe nadie, boleros, pasodobles, rancheras, cualquier cosa.
– Pero cantás muy mal. ¿Por qué me cambiás de conversación?
– No cambio de conversación. Si me importara cantar, cantaría bien.
– Cómo sabés.
– Porque lo sé. Es así con todo, digo. Además, una vez salí con un chico que era violinista. Bah, violinista… estudiaba violín y tocaba no sé dónde. Bueno, él estaba empeñado en que yo podía cantar bien. Así que me llevó a un coro y yo canté bien. Pero a los dos meses me pudrí, largué el coro y empecé a cantar como se me canta.
– Y qué pasó.
– Cómo qué pasó.
– Con el violinista.
– Ah, me tenía podrida. Me quería tanto que no lo podía aguantar. Se la pasaba mirándome con cara de carnero degollado. Así que yo me la pasaba haciéndole porquerías -atención, lo que atares en la tierra, Irene, será atado en el cielo-. Ojo, no es que no me guste que me quieran, lo que pasa es que el violinista me quería por lo que no soy. Todos me quieren por lo que no soy -se rió-. Los que me quieren, claro. Creen que en el fondo soy buena. Y yo no soy buena.
– No veo de qué te enorgullecés.
– Usted tampoco es bueno.
– Pero por lo menos no me enorgullezco.
Irene lo mira, risueña.
– No sé, no sé -dice.
– Epa.
– Bueno, no sé, lo conozco poco. ¿Ya qué edad se quedó huérfano?
– Tenía cinco años.
– Uy, es más huérfano que yo. ¿Murió en un accidente?
– No, la maté yo.
Lo ha dicho en tono neutro, e Irene no ha acusado el impacto. No la iban a agarrar así nomás, ya se sabe que nadie mata de verdad a los cinco años. ¿La mató con la indiferencia?, pregunta (es perversa y precoz, puede seguirle el juego a un adulto nada común: no hay nada vedado para ella). No, con la voluntad (ah, caramba, esto se pone interesante: nadie como Irene para conocer el poder de la voluntad: hace llover, despeja cielos encapotados, convoca a profesores cínicos). ¿La odiaba? No, estaba perdidamente enamorado de ella. Tenía veintitrés años y era hermosísima. Y le había dicho que él iba a tener un hermanito. Entonces él empezó a desear con toda su alma la muerte del otro. Y lo mató. Una tarde de inolvidable paz lo mató. Ella descansando en un sillón y el chico en el suelo, jugando con un rompecabezas. Solos en la casa, los dos. Y era una serenidad desconocida, algo que él nunca había experimentado -y que tal vez nunca volvería a experimentar, escribiría después Irene. Entonces apareció la sombra del otro, del que iba a venir, y el chico pensó, como pensaba siempre, ojalá te mueras. Fue en ese momento cuando lo sorprendió la voz de ella: “Alfredito, me siento mal”. Él debía hacer algo, ella le indicó una acción que a él, en ese momento, le pareció heroica. Debía salir a la calle y llamar a alguien. Salió corriendo, esto era una misión, una gran misión. Pasaba un hombre, corbata, portafolios, sombrero. “Tiene que venir conmigo a mi casa.” Y lo que mejor recuerda es que el hombre no se detuvo, que él tuvo que seguir corriendo al costado del hombre, y la humillación, y el odio. Pero hizo un último esfuerzo. Con toda su alma se puso a tironear del brazo del hombre. Secretamente sabía que se trataba de algo que él había hecho y que tenía que deshacer. Y tiraba con desesperación del brazo del hombre. “Dale, nene, dejate de hinchar las pelotas.” Entonces se paralizó. Fue apenas un segundo porque después, recuerda, corrió tras el hombre y, con toda la fuerza de que era capaz, le dio una patada. Cuando volvió a la casa ella seguía en el sillón, con los ojos cerrados. “No quiere venir”, dijo. “No importa”, dijo ella, “ya no importa. Dame la mano”. Y él tomó la mano fría de la mujer, y no sabe cuánto tiempo estuvo así, sosteniendo la mano helada, junto a la mujer inmóvil, ni quién lo sacó de allí.
– Y ésa es toda la historia -ha dicho Alfredo Etchart.
Pero no hay nada gracioso que Irene quiera replicar. Nadie con colmillos ríe sobre su hombro. ¿La historia? No. Ella conoce historias, miles de historias, ya ha llorado por todas. Esto es otra cosa. Esa todavía nebulosa conciencia de que el chico humillado por un hombre de sombrero es el mismo que ahora camina a su lado, que ya nunca podrá verlo prescindiendo de ese chico. Cuidado, esto no es un juego, ella está por saltar una valla peligrosa. Esto es -o algún día va a ser- querer. Y querer a otro es también querer apropiarse de todas sus historias, padecerlas en carne propia. Ella puede burlarse de su propio dolor, como se burla él ahora -mientras camina risueño- del espantadizo chico que fue. Pero en cambio no puede burlarse de este dolor ajeno que ni siquiera conoce del todo. Desea apalear al hombre del sombrero, cobijar al chico bajo sus alas. Pero si tus alas no son para cobijar, pelandruna. Si tu complejo es el de albatros, no el de gallina. ¿O albatros con gallina? Mi Dios, la que le espera, esto sí que no lo soñó Baudelaire. La nouvelle femme, ja. Nada tiernito para cobijar entre sus brazos. La angurrienta desea apropiarse de este irónico profesor a quien ahora ella mira desde abajo. Le lleva no menos de veinte centímetros a ojo de buen cubero y sonríe misteriosamente saboreando sin duda el efecto que ha causado su historia, y que él debe captar a través del silencio de la acompañante. Muy fácil, sí, divertirse con la tragedia propia, pero qué peso en el corazón de la que ha de cargar -la que quiere cargar- con la tragedia ajena. Sonríase nomás que ella no se asusta. Irene también sabe sobreponerse a las contrariedades, ponerle al mal tiempo buena cara. Prepararse. Listo. Ya.
– Así que al fin usted y yo resultamos dos pobres huérfanos -se ríe-. Parecemos los niños del bosque.
– ¿Y esos quiénes son?
– Son de un cuento. Lo leí en El Tesoro de la Juventud. Una historia tristísima. Dos hermanitos huérfanos. Un tío perverso los mandaba matar pero los asesinos no tenían valor y los dejaban abandonados en el bosque. Al fin viene un ángel y se los lleva.
– ¿Y?
– Y ya está. Lo triste eran el hermanito y la hermanita antes de que venga el ángel. De noche, solos en el bosque, ¿se imagina? Se acostaban bajo una encina y se abrazaban para darse calor. Había una lámina, eso es lo que más me acuerdo. Los dos hermanitos abrazados bajo la encina.
– Ajá, abrazados -dice él, como quien acaba de comprender la clave secreta-. Con razón.
El lobo.
– Con razón qué -dice Irene con indignación.
– Con razón te acordaste. En qué estás pensando, a ver.
– En nada.
– Uno siempre piensa en algo. Siempre se acuerda de una historia por algo.
– Será por lo de los dos huérfanos.
– No te hagas la inocente, porque ya me dijiste que no eras inocente.
– Está bien. Ahora estoy pensando en otra cosa. Pero porque usted me hizo pensar en otra cosa. Cuando lo dije, lo dije porque me acordé, y listo. Y no me complique la vida, que ya bastante me la complico sola.
Читать дальше