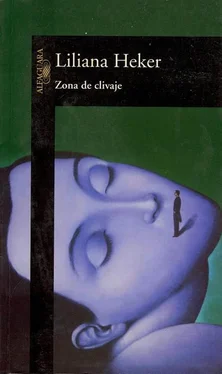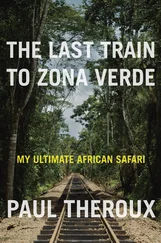Él se detuvo de golpe y la miró. Ella también se detuvo.
– Escuchame, Irene -le dijo él-, hay algo en vos. Algo que está bien. ¿Sabés lo que tenés que hacer ahora? Irte ya, ahora mismo. Todavía estás a tiempo. Salir corriendo ahora.
Irene lo miró abiertamente.
– Yo no voy a salir corriendo -le dijo-, y usted lo sabe.
– ¿Yo? -él se señaló el pecho, tenía aire cansado-. ¿Por qué voy a saberlo yo? No sé qué quieren, te lo juro. Decímelo vos, que sabés tantas cosas. ¿Qué quieren de mí las mujeres?
– ¿Qué me importa a mí lo que quieren las mujeres? -dijo Irene con rabia-. ¿Por qué voy a saberlo yo?
Algo como una ráfaga de afecto en la mirada de él. Y en su voz.
– ¿Y vos? -dijo-. ¿Vos qué querés?
Una alegría violenta la inundó. Con astucia dijo:
– ¿Ahora, o en la vida en general?
Él se rió, divertido.
– Qué preferís -dijo.
Ella también se rió.
– La verdad -dijo-, prefiero decirle qué quiero de la vida en general -de pronto se puso seria; trató de captar algo que se le escurría-. No sé, es tan difícil decirlo. A veces… A veces quiero comerme la luna.
Él levantó las cejas con cierto aire de perplejidad.
– Siempre quieren comerse alguna cosa -dijo.
– Quiénes -dijo Irene con furia.
– Las mujeres. Tengo una amiga, una chica bastante parecida a vos, dice que quiere agarrar la luna, cortarla en rodaja y comérsela en un sándwich.
Irene sintió un odio instintivo y feroz por esa chica.
– Esa es una tarada -dijo-. Si ésa se parece a mí, yo soy Matusalén.
– Por qué, Matusalén. Por qué una tarada.
– Eso es desmerecer la luna, es reducirla a un queso. No tiene nada que ver con lo que yo… Yo quiero la luna, entiende. Así como es.
– Demasiado, ¿no?
Irene se encogió de hombros.
– Pero es así.
Él se quedó mirándola, en silencio. Por fin dijo:
– ¿Y qué va a pasar ahora? -sonrió apenas-. Si no salís corriendo.
– Eso es cosa suya -dijo Irene con decisión-. Pero yo no salgo corriendo.
Él levantó el dedo, profesoral.
– Después no digas que no te advertí.
– Nunca voy a decir eso. Se lo juro.
– Por lo menos decime “te lo juro”. Me siento una especie de degenerado.
– Te lo juro -dijo Irene haciéndose violencia.
– Así está mejor -dijo él; tiró el cigarrillo que estaba fumando y lo aplastó con la suela, despaciosamente-. Y qué más pasa con vos, aparte de que no te gusta salir corriendo y que sos muy comilona.
– ¿Comilona? -Irene miró a su alrededor con un vago aire de terror; las cosas se estaban deslizando con suavidad hacia un terreno que no dominaba-. Ah, por lo de la luna. Pero no. Es decir, sí. Ahora me gusta con locura comer. Pero de chica no me gustaba nada. Era una tortura.
Vanamente trataba de volver a su territorio familiar.
– ¿Cómo, no te gustaba? -dijo él, como si estuviera diciendo esto y al mismo tiempo otra cosa cuyo sentido Irene no alcanzaba (o no se animaba) a captar.
– No sé, me repugnaba. La leche, sobre todo -ahora radiante-: hasta los cinco años, mi mamá me daba la leche con una cuchara de sopa.
Pero duró poco esa seguridad, esa sensación de volver a pisar el suelo familiar. Porque él acababa de hacer una pregunta, y no fue la dificultad que encerraba su respuesta -al contrario, ya que la respuesta iba a ser tan tonta que Irene tendría que deponer toda arrogancia para responderla-, no fue la pregunta en sí lo que la perturbó, sino el tono, demasiado íntimo tal vez, brutalmente desconectado de la pregunta. Ya que él apenas ha preguntado, como si no hubiera comprendido bien:
– ¿Con qué te daban la leche?
E Irene, dócilmente, ha repetido:
– Con una cuchara de sopa.
Pero más que una respuesta, ha sido un rito de tránsito. O todavía no un rito. Hará falta mucho tiempo para que los actos pequeños se transformen en ritos, para que un roce leve, una inflexión de la voz, desencadenen alegres cataclismos en su cuerpo. Habrá un día en que él pregunte: “¿Con qué te daban la leche?”, y será como si un ángel lujurioso revoloteara bajo su piel. Una puerta que se abre, una embozada invitación al juego del amor. Entonces su cuerpo será una caja de resonancias y ella contestará “con una cuchara de sopa” como quien entra en una región festiva. Pero ahora no. Ahora lo ha dicho sólo por timidez, porque no sabe qué otra cosa puede hacer. Ya que apenas ha empezado a pronunciar la respuesta ha sido conducida -la ingobernable- hacia atrás por unas manos livianamente apoyadas sobre sus hombros. De modo que si empezó a pronunciar la frase en una situación normal, la terminó apoyada contra la pared, con el cuerpo de Alfredo Etchart a muy pocos centímetros de su cuerpo. Ahora que los ojos de él, tan cerca de su cara, la observan turbiamente en la oscuridad, el final de su propia frase -con una cuchara de sopa- le suena tan infantil que otra vez vuelve a ser la Irene que antes fue, aterrada ante el mundo de los adultos. Ya no están más los dos niños perdidos en el bosque. Él es el profesor y ella, la alumna ignorante. Si todo se detuviera ahí, si este hombre le diera tiempo para asimilar el nuevo fenómeno, otros gallos cantarían. La expresión de él la paraliza. Cosa extraña la transformación de su cara. Hay algo animal ahora en su expresión, algo tan irreconciliable con el profesor cínico que le habló de las hénides que Irene, como si estuviera contemplando algo prohibido, debe cerrar los ojos, de modo que la boca de él sobre su boca la toma por sorpresa. Instintivamente aprieta los labios. Si le dieran tiempo para verlos a los dos contra la pared, las manos de él tanteando como un delicado cristal el cuerpo de ella, la boca de él tratando de quebrar la resistencia, la mano de él manipulando ahora su mentón hasta que ella dócilmente abra la boca, entonces tal vez los pecaminosos sueños de su infancia acudirían a su cuerpo y ella despertaría como un pájaro que se despereza esponjando las plumas. Pero no tiene tiempo para verse. La astuta pensadora con colmillos la ha dejado sola con su cuerpo. Y ella lo siente tan torpe, tan indigno de estas manos extrañas, que no entiende por qué persiste él en tantearla. Ha leído aladas palabras acerca de cuerpos núbiles, caderas que se ensanchaban desafiantes, pechos que despuntaban como un amanecer, y siempre ha tenido la angustiosa sensación de que hablaban de otra cosa. Su cuerpo, real e incontrolable, era otra cosa, más incómoda, menos merecedora de palabras áureas. Y es esto indigno e inmanejable lo que él está conociendo ahora. ¿Qué busca? ¿Por qué insiste en este juego insípido? Por qué no se va en busca de las otras, de las que saben besar, de las que no se preguntan, desgarradas y solitarias, qué es el amor. El amor es terrible porque se da en la oscuridad y sin explicaciones. ¿Sin explicaciones? ¿Es que también el amor hay que explicárselo a Irene? Todo. Hay que explicarle todo. Ella querría saber qué tiene que hacer ahora. Pero sólo puede quedarse allí, contra la pared, y soportar con estoicismo. Ya ha aprendido al menos que debe dejar la boca abierta y que él haga lo que quiera. ¿Lo que quiera? Pero cómo puede querer un hombre así estos contactos tan carentes de gracia. ¿Por qué lo hace? ¿Qué es este cuerpo para él? No puede decirle nada todavía, nada de las agitadas noches en que ella se ha apretado ferozmente contra sí misma, incapaz de tolerar las lujuriosas divagaciones de su cabeza. Cómo armonizar ahora su cerebro pervertido y audaz con este cuerpo que se le rebela y se le eriza. Tal vez él ha advertido algo porque intempestivamente ríe en la oscuridad. Ha separado apenas su cara de la cara de Irene, y la mira. Ah, esto sí que es familiar y reconocible. Una mirada.
Читать дальше