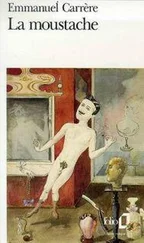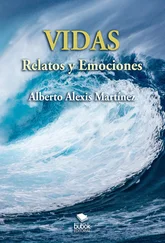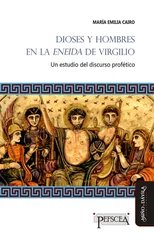Una mañana de diciembre, un ruido de respiración oprimida despertó a Patrice. Juliette, a su lado, sollozaba y a la vez se ahogaba. Intentó calmarla. Entre dos espasmos, ella consiguió decirle que no sabía lo que le pasaba, pero que presentía que era algo grave. Patrice obtuvo una cita de urgencia con el internista de Vienne. Como era sábado y las niñas no iban al colegio ni a casa de la señora que cuidaba a la pequeña, tuvieron que ir los cinco. Durante la consulta, Amélie y Clara hicieron dibujos en la sala de espera. El internista envió a Juliette a hacer una radiografía de los pulmones, asimismo urgente. Para distraer a las niñas, que empezaban a impacientarse, Patrice las llevó a una librería donde había una estantería para niños que ellas desordenaron. Con Diane llorando en sus brazos, Patrice ordenaba pacientemente los libros, detrás de las dos mayores, disculpándose ante la librera, que por suerte tenía también hijos y sabía lo que eran. Volvieron a la consulta de radiología y después, ya con la radiografía, a la del internista, que la cogió con aire preocupado y dijo que fuesen a Lyon de inmediato para un escáner. Volvieron al coche. Las pruebas habían durado toda la mañana, las niñas no habían comido, no habían dormido la siesta, a Diane no le habían cambiado los pañales, las tres gritaban a cual más en el asiento trasero, Juliette, en el delantero, no estaba en condiciones de calmarlas, aquello era un infierno. En el hospital de Lyon, una nueva espera para el escáner. Por suerte había una zona de juegos para los niños, con una piscina llena de globos.
Una anciana que parecía muy enferma preguntaba a Patrice cada diez minutos dónde estaba y él le repetía: en el hospital, en Lyon, en Francia. Estaba tan desbordado que no tuvo realmente tiempo de inquietarse, pero cuando les dijeron el diagnóstico -embolia pulmonar-, se sorprendió de sentirse aliviado porque una embolia pulmonar es grave, pero no es un cáncer. Decidieron trasladar a Juliette en ambulancia a la clínica protestante de Fourvière, donde le pondrían anticoagulantes por vía intravenosa para disolver los coágulos de sangre que obstruían los vasos que irrigaban sus pulmones. Patrice acordó con ella que se llevaría a las niñas a casa y volvería después con una bolsa de ropa y de artículos de aseo porque Juliette estaría en la clínica unos días. Antes de marcharse vio al médico, que le dijo que el escáner no revelaba nada alarmante. Lo único un poco molesto era que en los pulmones había rastros de fibrosis que probablemente databan de la radioterapia realizada quince años antes. Los rayos debían de haber producido fibrosis en los órganos, era difícil distinguir las lesiones nuevas de las antiguas, pero bueno, en conjunto no había problema, todo estaba controlado.
Apenas instalada en la clínica protestante, Juliette llamó a Étienne. Él se acuerda de sus palabras: ven, ven enseguida, tengo miedo. Y cuando él entró en la habitación, media hora más tarde: es peor que miedo, es terror.
¿Qué te da terror?
Con un gesto vago, ella señaló el tubo que la ligaba con la bolsa de suero, sobre el soporte: eso. Todo esto. Seguir estando enferma. La falta de aire. Morir asfixiada.
Su voz era vehemente, entrecortada, cargada de una rebeldía que él no le conocía. No era propia de ella, la rebeldía, ni la amargura, ni el sarcasmo, pero aquel día la vio rebelde, amarga, sarcàstica. La expresión de su rostro, que ni siquiera la fatiga más grande conseguía normalmente transformar en arisca, era dura, casi hostil. Con un pequeño rictus que era todavía más inusual que lo demás, dijo: estos últimos días me preguntaba si debería tomar una pensión complementaria, pero creo que no valdrá la pena. Eso que me ahorro.
Étienne no reaccionó vivamente, se limitó a preguntar con calma si le habían dicho que se iba a morir, y ella tuvo que admitir que no. Le habían dicho lo mismo que a Patrice: embolia pulmonar, quizá vinculada con la radioterapia, y eso le jodia, fue la palabra que empleó, una que no empleaba nunca, pero aquel día sí, le jodia tener que pagar por una enfermedad de la que se creía curada.
Hubo un momento de silencio y luego ella continuó, con voz más suave: tengo un miedo horrible de morir, Étienne. Verás, cuando estuve enferma, a los dieciséis años, me hacía una idea romántica de la muerte. Me parecía seductora, no sabía si la amenaza era real, pero estaba dispuesta. Tú también me dijiste un día que a los dieciocho años pensabas que tener cáncer podía ser algo majo. Me acuerdo muy bien, dijiste «majo». Pero ahora me horroriza, a causa de las niñas. La idea de dejarlas me horroriza. ¿Comprendes?
Étienne asintió con la cabeza. Comprendía, por supuesto, pero en vez de decir lo que cualquier otro habría dicho en su lugar: ¿quién te habla de morir? Tienes una embolia pulmonar, no un cáncer, no te pongas nerviosa, dijo: ellas no morirán, si tú te mueres.
No es posible. Me necesitan demasiado. Nadie las querrá nunca tanto como yo.
¿Qué sabrás tú? Eres muy pretenciosa. Espero que no te vayas a morir ahora, pero si te mueres vas a tener que esforzarte, no sólo en decirte sino en pensar de verdad: su vida no se detendrá conmigo. Incluso sin mí, podrán ser felices. Cuesta trabajo.
Cuando Patrice volvió, después de haber confiado las niñas a los vecinos, Juliette no dejó traslucir delante de él nada de aquella ráfaga de pánico de la que Étienne era el único testigo. Asumió el papel de enferma modélica, confiada y positiva, que prácticamente ya no abandonaría. Los médicos decían que la alarma había pasado, no había motivo para no creerlo y quizá ella lo creyó. Cinco días después la mandaron a casa con una receta para una media compresiva y anticoagulantes que le permitirían recuperar su capacidad respiratoria.
No la recuperó. Siempre le faltaba el aire, jadeaba como un pez fuera del agua, estiraba el cuello, con el pecho continuamente oprimido. ¿Le resulta insoportable?, le preguntó el médico por teléfono. Insoportable no, puesto que lo soportaba, pero sí muy penoso, y no sólo penoso: angustioso. Espere un poco a que las medicinas hagan efecto. Veremos cómo sigue a principios de enero.
Durante las vacaciones de Navidad, que pasaron en Saboya, en casa de los padres de Patrice, sus hijas le reprochaban que estaba siempre cansada, que no decoraba el árbol, que no hacía nada con ellas. Entonces las engañaba, jugaba a la mamá vieja y destrozada a la que había que tirar a la basura, y las niñas se reían, gritaban: ¡no!, ¡no!, ¡a la basura no!, pero a Patrice ella le contaba que era exactamente como se sentía: averiada interiormente, irreparable, lista para el desguace. Había mucha gente en la casa, ruidos, idas y venidas, carreras de niños en la escalera. Los dos se refugiaban todo lo posible en su habitación, se tumbaban en la cama abrazados y ella murmuraba, acariciándole la mejilla: pobrecillo, qué mala suerte has tenido. Patrice protestaba: he tenido la mejor suerte del mundo y, conmovida por su evidente sinceridad, ella respondía: es a mí a quien le ha tocado la lotería. Te quiero.
El día de Navidad fue también el del tsunami. Supieron que Hélène y Rodrigue estaban sanos y salvos antes incluso de saber de qué se habían librado, pero a partir de entonces no se perdieron ningún telediario, ninguna de las emisiones especiales que permitían seguir la catástrofe en directo, minuto a minuto. Aquellas playas tropicales devastadas, aquellos bungalows de paja, aquella gente apenas vestida que gritaba y lloraba parecía increíblemente lejos de Saboya bajo la nieve, de la casa de piedra sólida, del fuego de la chimenea. Añadían un leño, se compadecían, disfrutaban de sentirse a salvo. Juliette no se sentía así en absoluto. La trataban como a una convaleciente más que como a una enferma, hacían como si estuviese mejor pero ella sabía muy bien, en el fondo de sí misma, que no estaba mejor, que no era normal que te faltase el aire continuamente. Veía que Patrice se inquietaba y no quería inquietarle más. Me imagino que pensó en llamar a Étienne y que si no lo hizo no fue por no inquietarle, sabía que a él sí podía hacerlo, tanto como ella quisiera, sino porque llamar a Étienne era como tomar un medicamento extraordinariamente potente y eficaz, que uno se reserva para cuando sufra mucho. Sufría ya mucho, pero empezaba a intuir que no tardaría en ser aún peor.
Читать дальше