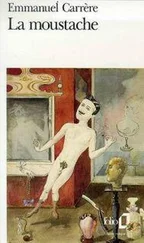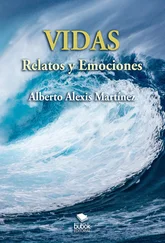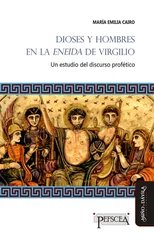Estaba agotada, dormía mal y durante el día era raro que transcurriera una hora sin recurrir a la ayuda de la bombona. No faltaba ninguna de las pequeñas miserias que acompañan a una gran enfermedad: un día, una alergia al port-a-cath, esa caja que se coloca debajo de la piel para facilitar las inyecciones, otro, una trombosis que le ponía el brazo morado hasta el hombro, y de nuevo había que hospitalizarla de urgencia. Según los médicos, sin embargo, soportaba bien la quimioterapia, mejor de lo que ella se había temido, mejor de lo que Étienne, al recordar la suya, se temía por ella. Era alentador. Patrice se consentía pensar: ¿y si diese resultado, al fin y al cabo? ¿Si los médicos, por honestidad, para no dar esperanzas que podían frustrarse, habían sido demasiado pesimistas? ¿Si, al menos, Juliette experimentaba una larga remisión, sin excesivos tratamientos, sin demasiados sufrimientos? Si las cosas mejoraban, podrían hacer cosas: paseos por el bosque, comidas campestres.
Hubo una especie de mejoría en el mes de febrero, y por eso Juliette aceptó que Hélène, Rodrigue y yo fuéramos a verla, con la peluca en el equipaje. Juliette, que siempre había llevado el pelo largo y tenía una espesa melena negra, acababa de cortárselo, pero aún no había empezado a perderlo y a tener realmente, según sus propias palabras, su aspecto de cancerosa. Unos días después de nuestra visita, Patrice le cortó el pelo. A partir de entonces lo hacía una vez a la semana, pasando la maquinilla con mucho cuidado para que el cráneo no quedase áspero. Era un momento muy íntimo entre ellos, muy dulce, dice él. Aguardaban a que las niñas no estuvieran, les gustaba disponer de tiempo, lo alargaban. Pienso: como una pareja que se reúne para hacer el amor a primera hora de la tarde.
A diferencia de Étienne, al que le gusta hablar de sexo, sin chocarrería, hasta el punto de convertirlo en un preámbulo para que una conversación merezca este nombre, Patrice es bastante mojigato, y me sorprendió descubrir, hojeando las láminas de una de sus historietas llenas de princesas gráciles y caballeros valientes, a un ángel dotado de una polla totalmente explícita. Ahora bien, cuando le pregunto al respecto me responde sin cortarse que durante el embarazo y después del nacimiento de Diane, el deseo entre ellos estaba adormecido, que aumentó poco a poco en el otoño y que esto les hizo muy felices, pero que enseguida ella empezó a estar cada vez más cansada: tenía problemas respiratorios, después vino la embolia, luego, en fin… Volvieron a hacer el amor una sola vez, justo después de anunciado el cáncer. Estaban los dos torpes, desacompasados. Él tenía miedo de hacerle daño. No sabía que era la última vez. Aparte del sexo propiamente dicho, desde el principio habían mantenido una relación de ternura muy fusional. Se tocaban mucho, dormían acurrucados el uno contra el otro, en cuchara. Cuando él se volvía, ella también lo hacía en el sueño, ayudando a las piernas con las manos, y se encontraban en la misma posición, pero invertida: él se había dormido vuelto contra la espalda de ella, cuando él se despertaba ella se apretaba contra su espalda, con las rodillas plegadas en el hueco de las de él. La enfermedad hizo esto imposible: estaba la bombona de oxígeno, ella tenía que dormir incorporada, en casa era lo mismo que en una habitación de hospital. Echaban de menos esta intimidad nocturna que nunca les había faltado a lo largo de su vida en común, pero seguían cogiéndose de la mano, buscándose en la oscuridad y, aunque la superficie de contacto hubiese disminuido, Patrice no recuerda ni una sola noche, hasta la última, en que un poco de la piel de uno no hubiera tocado un poco de la piel del otro.
Tuvieron que reconocer que el primer chequeo, a finales de febrero, fue decepcionante. No había nuevas metástasis, el cáncer no progresaba, pero tampoco retrocedía. Es lo fastidioso de los pacientes jóvenes, dijo un médico: las células proliferan más rápido. Francamente, no confiaban ya en el tratamiento, que decidieron continuar sin gran convicción y un poco, pensó Juliette, porque no sabían qué otra cosa se podía hacer.
En el trayecto de vuelta, le dijo a Patrice que ya estaba cansada de hacer el avestruz. Ahora tenía que prepararse.
No intentó ocultar su enfermedad a la gente que la rodeaba. Después de la embolia, ya le había dicho a su vecina Anne-Cécile: escucha, me he asustado mucho, creí que era grave, parece ser que no pero si lo fuera tienes que saber que cuento contigo respecto a las niñas. Cuando, un mes más tarde, le comunicaron el diagnóstico, puso a sus amigos al corriente, a su manera clara y concluyente: tengo cáncer, no estoy segura de salir de ésta, voy a necesitaros. Patrice y ella formaban con otras dos parejas del pueblo, Philippe y Anne-Cécile, Christine y Laurent, un pequeño grupo estrechamente unido. Tenían hijos de la misma edad, el mismo estilo de vida. Todos eran de otra parte, nadie era de Rosier, por lo demás muy poca gente de Rosier es de Rosier, y sin duda por eso los recién llegados se integran fácilmente. Esta sociedad me recordaba la que yo había conocido en la región de Gex y, cuando iba a tomar el café en casa de unos y otros, en aquellas casas nuevas, amuebladas con el mismo estilo alegre y sin pretensiones, con buzones adornados por una pegatina humorística dibujada por Patrice para rechazar la publicidad, podía creerme de nuevo en la época en que recogía los testimonios de los amigos de Florence y Jean-Claude Romand. Hacían barbacoas en los jardines, se intercambiaban el cuidado de los niños y los DVD: películas de acción para los chicos, comedias románticas para las chicas, que Patrice y Juliette veían en la pantalla del ordenador porque eran los únicos en el pueblo que no tenían televisión. Esta opción militante, heredada de la familia de él, era objeto en su círculo de bromas recurrentes, como la propensión de Patrice a tomar al pie de la letra cosas que se decían en sentido figurado. Philippe y él formaban un dúo muy eficaz, el falso cínico y el idealista soñador, y Patrice reconoce sonriendo que a veces, bajo la mirada afectuosa de las otras mujeres, exageraba un poco su papel de Rantanplan. [10] Unas semanas antes de que Juliette hablase de su cáncer, Anne-Cécile había anunciado una gran noticia: estaba embarazada. Recuerda como algo especialmente horrible la evolución paralela de su embarazo y la enfermedad de su vecina. Las dos sufrían náuseas, pero las de Juliette se las causaba la quimioterapia. Una portaba la vida, la otra la muerte. Para recibir a su cuarto hijo, Anne-Cécile y Philippe habían emprendido grandes obras en su casa, y Patrice y Juliette hablaron también de hacerlas, de derribar tabiques, volver a pintar la casa, transformar el sótano en un auténtico despacho. Los cuatro habían charlado al respecto, extendiendo sobre la mesa planos, catálogos, muestrarios de colores, y ahora para ellos era extemporáneo. Anne-Cécile y Philippe se avergonzaban de ser felices, de crecer y prosperar mientras que la desgracia se había abatido sobre sus amigos, cuya vida hasta entonces había sido tan parecida a la suya. Anne-Cécile se decía que si hubiera estado en el lugar deJuliette sin duda le habría guardado rencor, y acabó ocurriendo lo que ocurre a menudo en estos casos: incomodidad, un tono más envarado, visitas cada vez más espaciadas. Pero comprendió que Juliette no le guardaba rencor en absoluto por su felicidad, que se interesaba de verdad por su embarazo, sus proyectos para el futuro, que era posible hablar de ellos sin que resultara ridículo o inoportuno, y que para ser útil no hacía falta tener una expresión triste.
Una noche de marzo, Patrice y Juliette pasaron por su casa bastante tarde, sin previo aviso, al volver de una cena en el restaurante chino de Vienne. Jacques y Marie-Aude habían ido a pasar unos días, hacían de canguro de las niñas y les habían animado a que salieran solos. Se sentaron los cuatro en el salón, reavivaron el fuego, Anne-Cécile propuso una infusión y Philippe un whisky. Juliette esperó a que todos estuviesen bien instalados para decir que el último chequeo había sido malo, que Patrice y ella habían hablado durante la cena de dos cosas importantes y que ella quería decírselas a ellos. La primera se refería a su entierro. Anne-Cécile y Philippe tuvieron el tacto de contener una exclamación y estoy seguro de que Juliette se lo agradeció. Patrice no es creyente, dijo, yo no sé si lo soy, es complicado, pero vosotros lo sois. Sois nuestros únicos amigos creyentes y me gusta la manera de vivir vuestra fe. Lo he pensado y prefiero un entierro cristiano: es menos siniestro, permite reunirse a la gente y además de lo contrario será muy duro para mis padres, no puedo hacerles esa mala pasada. Así que quisiera que os ocupaseis vosotros. ¿De acuerdo? De acuerdo, respondió Anne-Cécile con la voz más neutra posible, y Philippe, siempre con su fría ironía, añadió: haremos como si fuera para nosotros.
Читать дальше