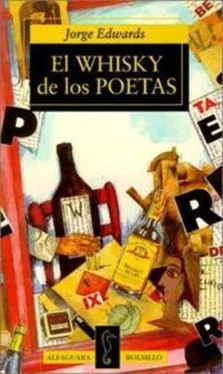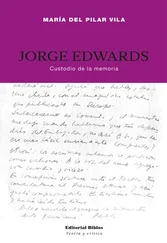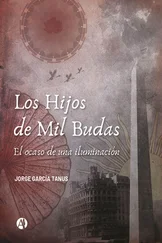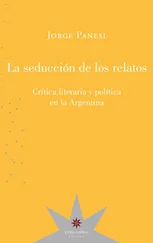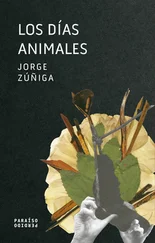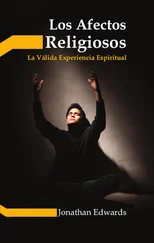Los cincuentenarios suman y siguen. Hay cincuentenarios de hechos
positivos y de hechos negativos, de muertes, de publicaciones, de nacimientos. Siempre sirven, en cualquier caso, para rescatar, para redescubrir,
para investigar más a fondo y para reflexionar de nuevo. Se habla del cincuentenario de la Olimpíada de Hitler en Berlín y se buscan datos inéditos sobre la figura de Jesse Owens. Otro cincuentenario es el de la guerra española. Y ahora comenzamos con las terribles, las tristes conmemoraciones de las
primeras victimas.
Los homenajes a Federico García Lorca ocupan el primer plano. Escucho en la BBC de Londres una lectura en inglés de "La casada infiel". La poesía es intraducible por definición, pero algunas imágenes llenas de luz, de intensidad, de color, traspasan la barrera del idioma. Entretanto, los diarios españoles hablan de un intelectual y político andaluz que nosotros desconocemos, Blas Infante. El Parlamento de Andalucía acaba de nombrar a Blas Infante "Padre de la Patria Andaluza".
Blas Infante era notario en el pueblo de Coria del Río, a orillas del Guadalquivir, y dedicaba sus horas libres al trabajo intelectual. Practicó un nacionalismo andaluz que trataba de evitar el "chovinismo", la patriotería; que buscaba reivindicar los valores humanos y permanentes de los andaluces desde los tiempos de la dominación árabe. Por eso buscó en el norte de África, en Marruecos, la tumba de Abul Kassen Ben abbet Al Motamid, "rey verdadero de Sevilla y de Córdoba, de Málaga y del Algarbe". Blas Infante, de acuerdo con todos los testimonios, fue un político más bien ocasional, que desdeñaba las tácticas y las maniobras electorales, que ejercía la acción política en función de ideales éticos. Pocos días después del estallido de la guerra civil, las tropas del general Queipo de Llano rodearon su casa y golpearon a su puerta. Infante acababa de ser designado presidente de honor de la Junta Regional pro Estatuto. Había ordenado izar la bandera andaluza en el Ayuntamiento de Sevilla. En la madrugada del 11 de agosto fue conducido a la carretera de Carmona y fusilado en el kilómetro cuatro. Por esos mismos días, las tropas de Queipo de Llano detenían a García Lorca y lo fusilaban cerca de Granada. ¡Qué hoja de servicios la de este general!
Don Miguel de Unamuno murió en Salamanca el día 31 de diciembre del año 36, de muerte natural y, según han relatado familiares y testigos, de cansancio y de tristeza. Con motivo de este aniversario, los investigadores salmantinos han descubierto numerosos poemas inéditos de Unamuno, relacionados todos con la escritura de uno de sus textos maestros, El Cristo de Velázquez. Unamuno desarrollaba en esa obra, escrita entre 1913 y 1920, su idea de una España diferente de Europa, marcada por otra forma de religiosidad. Mientras la fe, en Europa, se orienta hacia el presente, hacia la ética y la conducta en el trabajo, Unamuno exaltaba la fe española como una reflexión sobre la muerte y el más allá. Era, en su visión, el espíritu del Quijote, y uno de los mejores poemas encontrados, el retrato de un pastor castellano, dice: "¡He aquí un español!, un don Quijote; /un pobre pasmarote /que da gritos al aire y que se empeña /en tomar los molinos por gigantes, /o más bien los gigantes por molinos…"
Como dice un crítico en estos mismos días, rescatar es una de las mejores maneras de vivir. Pues bien, rescatemos, y vivamos, pero tratemos de que los rescates nos sirvan para no repetir las páginas más negras.
La naturaleza y las ciudades
La profesión literaria, en los días que corren, empieza a parecerse a la de concertista en piano, cantante de ópera, actor de cine, o a la de embajador itinerante. Los editores quieren que uno esté en el lugar para la presentación de los libros. No sólo cuentan el título y el contenido de la obra. La personalidad del autor ha pasado a ser un elemento de la promoción general, un elemento decisivo. Es una síntesis de la cultura del libro y la cultura de la imagen: todavía se compran los libros, y algunos hasta los leen, pero el público necesita descubrir o reconocer en imágenes a sus autores predilectos. Parece que no sería concebible, en el mundo de ahora, un Vargas Llosa, un García Márquez, una Marguerite Yourcenar, si no pudiéramos asociar de inmediato el nombre con una fisonomía, con una actitud, con una manera de vestirse y de pararse, de sonreír, de poner cara de malas pulgas o de cavilación distraída. Emprendo, pues, para acomodarme a los imperativos del oficio, un nuevo viaje. Muchos de los que se quedan en Santiago me envidian, a pesar de que pienso con frecuencia en la idea de Pascal de que las desgracias de los hombres provienen de no saber quedarse tranquilos en sus habitaciones. Me desplazo, pues, intranquilo, y redescubro la tortura refinada de las horas interminables en los aeropuertos, de los cambios de aviones, de las maletas extraviadas. Viajar de Buenos Aires a Madrid es muy diferente que viajar de Santiago de Chile a Barcelona. Somos, los chilenos y los catalanes, para nuestra desgracia, periféricos. Hay cuatro horas de espera en Buenos Aires y cinco en Madrid. Formo una cola en el aeropuerto de Barajas y, al final del recorrido, una azafata furibunda, en estado de frenesí, me dice, me grita, más bien, que me he equivocado de puerta. ¿Por qué, si se trata del mismo vuelo, del mismo avión? Ocurre, en virtud de un enigma inescrutable, que yo tenía que abandonar el recinto internacional y volver a entrar por salidas nacionales. Además, tenia que adivinarlo con mi fino instinto cosmopolita, puesto que nadie me lo había explicado. Total, el avión parte a vista y paciencia mías con todo mi equipaje, y la buenamoza azafata, un cancerbero rubio, se queda muy contenta en su puerta prohibida, con aire triunfal.
En mi reencuentro con Barcelona, después de todas las peripecias del viaje, que sólo he contado en parte, vuelvo a una antigua reflexión: en nosotros se da bien la naturaleza, pero la historia es pobre, la técnica es atrasada, la elaboración humana es primaria, las ciudades son más bien precarias, chatas, y tienen muchos aspectos bárbaros. Por ejemplo, abrimos una botella de vino chileno y sólo se salva por los elementos naturales que arrastra: el aroma elemental, la buena cepa, el clima, la tierra. Salvo rarísimas excepciones, el aporte humano es mediocre.
Sucede, sin embargo, que en la civilización avanzada de Occidente, en las
grandes ciudades de hoy, la nostalgia y el sentimiento de la necesidad de la
naturaleza son cada vez mayores. Ya no hay lujo comparable al aire puro, a los
grandes espacios. El ecologismo, el llamado movimiento alternativo, los
"verdes", no hablan de otra cosa. Y nosotros somos incapaces de quedarnos
tranquilos junto a nuestras playas interminables, que desde aquí parecen
desiertas. No le hacemos caso a Pascal. Nos metemos en complicaciones y en
laberintos que nos trituran el sistema nervioso. Mientras nuestros ingenuos
compatriotas padecen de envidia.
Esta es una primavera con nubarrones, con lluvia, con fines de semana melancólicos. Cruzo debajo de unas galerías metálicas, a la salida de una Estación de Metro, y descifro unas palabras con mi alemán rudimentario: Mercado de las Pulgas. Las Flöhe son las flees inglesas, las pulgas de la novela picaresca y de la novela de conventillo. Entro a una calle estrecha, bien conservada, arbolada, en esta ciudad donde más del ochenta por ciento fue destruido por los bombardeos, y una placa me advierte que aquí vivió Christopher Isherwood, el autor de Adiós a Berlín, obra que después sirvió de base para la película Cabaret. Es una placa oportunista; si el relato de Isherwood sobre el Berlín de la primera postguerra no hubiera sido llevado al cine, la placa no existiría.
Читать дальше