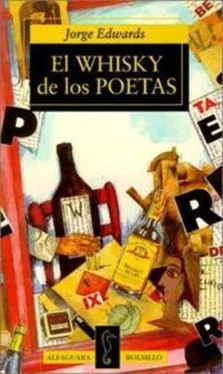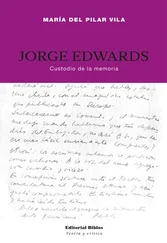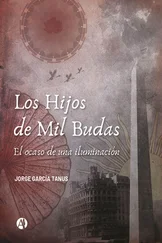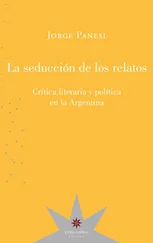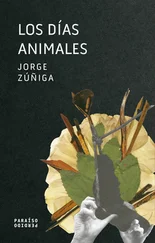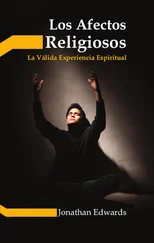Se supone que así el gobierno podría mejorar su imagen internacional, levantando el Estado de Sitio, sin perder ninguno de sus poderes para controlar la prensa.
Como se ve, por extraño que parezca, el tema del Diccionario y de sus usos y abusos está de rigurosa actualidad en mi tierra. Después de releer la Oda nerudiana, no busqué las palabras "manzano, manzanar o manzanero", ni "caporal, capuchón", ni "captura, capucete, capuchina". No están los tiempos para licencias o extravagancias poéticas. Me fui directamente, como ya lo habrá supuesto el lector avisado, a las palabras "restringir" y "suspender".
Restringir, del latin "restringere": Ceñir, circunscribir, reducir a menores límites.
Suspender: Detener o diferir por algún tiempo una acción u obra.
Como las tristes circunstancias y la dilatada experiencia me han llevado a preferir, en mis años maduros, los males menores, espero que triunfe el Diccionario y que no se nos suspenda por tiempo indefinido con el pretexto de restringirnos. Ya es bastante malo que la libertad de expresión y de información esté reducida a limites menores, pero ¿que sucederá con una generación entera suspendida, olvidada de esta libertad, que estuvo unida a la fundación de nuestra República, y obligada en consecuencia, a inventar el Diccionario, con sus frutos magnánimos, tarde, y a no saber o no poder usarlo?
Empezamos, pues, a descubrir, en este primer centenario de la Academia, la de José Victorino Lastarria, el liberal intransigente, y la del conservador Zorobabel Rodríguez, autor, precisamente, de un notable Diccionario de chilenismos, que este "sistemático libro espeso", a pesar de su "chaquetón de pellejo gastado", sirve, y no sólo para escribir poesías o para encontrarle al lenguaje sonidos celestiales.
Sirven los Diccionarios, y sirven, después de todo, aunque sólo sean otorgadas o más o menos plebiscitadas, las Constituciones. Entre otras cosas, porque no se someten, porque de pronto se burlan de sus presuntos dueños, y porque tienen, según explica la Oda, la virtud de rebelarse, de mover sus hojas y sus nidos, como grandes árboles independientes.
¿Qué estará diciendo, qué estará resolviendo, a todo esto, el sesudo Tribunal Constitucional? Los enterados sostienen que hay conflictos y polémicas acaloradas. Por mi parte, he llegado a la conclusión de que uno de los secretos para soportar la vida en "estado de excepción" es un recalcitrante optimismo.
Cada cierto tiempo practico una retirada estratégica, por razones de higiene mental, no por otra cosa, y me refugio en las viejas literaturas. Medito, por ejemplo, sobre los problemas de la traducción. Alguien, el novelista inglés Anthony Burgess, para ser mas preciso (aunque no me guste hacer eso que los norteamericanos llaman "botar nombres"), me observó un día que la traducción era un arte en vías de extinguirse. Habíamos caminado cerca de la catedral de Barcelona y nos habíamos internado por las callejuelas del Barrio Gótico, entre pescaderías, tiendas de alpargatas, vitrinas de numismática y de filatelia. Burgess estaba preocupado por el porvenir de las literaturas pequeñas, no traducidas y en muchos casos intraducibles, y hablaba con cierta añoranza de la unidad del mundo latino. Había entrado en la catedral y escuchar la misa en Catalán le había producido un arrebato de melancolía. ¿Dónde había quedado la belleza del latín litúrgico? ¿Dónde, en qué lugar, en qué países, se encontraban las nieves de antaño?
Recuerdo que hablamos de Finnegan's Wake, novela intraducible casi por definición, pese a que un ingeniero civil francés acaba de traducirla con buenos resultados, y comentamos los sonetos a menudo obscenos, blasfemos, escritos con toda la crudeza del antiguo dialecto de la ciudad de Roma, el romanesco, por Giuseppe Gioacchino Belli, poeta romano del siglo XIX. Burgess pensaba que los sonetos de Belli eran comparables con el Ulyses de Joyce, obra también escrita en un lenguaje crudo, abstruso, salpicado por las blasfemias de un ex alumno rebelde de colegio de jesuitas, y que se inspira en la mitología, la historia, la vida cotidiana, el bajo fondo, de otra ciudad, en este caso la ciudad de Dublin. Traducir el Finnegan's, el Ulyses, los sonetos de Belli, es una empresa aparentemente imposible, pero Burgess pertenece a la categoría de los escritores fascinados por la dificultad literaria. He conocido en mi vida a cinco o seis miembros auténticos de esta especie humana, no más. Podría nombrarlos sin equivocarme, uno por uno, y resultaría una antología de excéntricos del arte de la palabra. El brasileño Haroldo de Campos, con sus versiones del Goethe de la senectud, tendría un lugar destacado, y quizás Luis Oyarzún Peña, poeta ocasional, esteta, ensayista, defensor de la tierra, experto en botánica. Bajo el régimen militar de hoy no faltan escritores, pero los indispensables extravagantes de nuestra vida literaria han desaparecido.
Se ha escrito tanto en nuestro tiempo y se han olvidado tantas cosas, que probablemente lo más sensato sería dedicarse a traducir. Jorge Luis Borges, al fin y al cabo, ha sido sobre todo un comentador y un traductor original, que se ha permitido ciertas licencias, que ha incorporado a sus traducciones algunas traiciones creativas. Burgess me contó que se había entendido con Borges, durante un intento de secuestro social perpetrado por un grupo de diplomáticos argentinos, en una lengua muerta, el idioma de los primeros sajones. Antes se habían reunido para disertar sobre Shakespeare en ingles moderno. El novelista ingles agregó, de paso, que se llamaban igual: Borges, Burgess. Ya son cuatro nombres en mi antología personal de excéntricos.
Con motivo del centenario de su muerte, he descubierto a un gran excéntrico del pasado: Victor Hugo. Hasta hace un tiempo, a pesar de lecturas ocasionales, Victor Hugo era para mi, para la mayoría de la gente de mi generación, un habitante de todos los Panteones de Hombres Ilustres, una estatua, un nombre de plaza o de avenida, una cita recurrente en labios de personajes de la República parlamentaria, la de don Valentín Letelier o don Arturo Alessandri Palma. Se podía trazar una línea cultural directa: Victor Hugo, Castelar, Alessandri, que le hablaba al pueblo de Chile "con el corazón en la mano".
Ahora, a través de la lectura de sus diarios, compruebo que Hugo es un excéntrico actualísimo, aun cuando solía emborracharse con su propia retórica. Sale Victor Hugo de su nicho marmóreo, en las páginas de Choses vues (Cosas vistas), y se presenta ante las miradas modernas. Nos encontramos con un personaje enteramente desconocido. ¡Qué anciano más joven, más vigoroso, más delirante! Cuando estalla la guerra franco-prusiana, en 1870, lleva cerca de veinte años desterrado en la isla de Guernesey. No es un destierro común y corriente. Media Europa ha pasado a visitar al maestro. Desde la isla, los dardos contra el usurpador, contra el Bonaparte republicano que dio un golpe de Estado y se hizo coronar Napoleón III, son demoledores. Es una lucha entre Victor Hugo el grande, el solitario, y el gobernante que él bautizo para la posteridad como Napoleón el Pequeño. Las noticias lo hacen movilizarse con toda su familia, con sus hijos y nietos, con numerosos amigos, con la compañía cercana de Juliette Drouet, su antigua amante, al continente. Primero se instala en Bruselas. Anuncia que entrará pronto a París a combatir contra los prusianos. Como había recibido hacia tiempo el titulo de Par de Francia, los diarios belgas lo llaman "el Par conscripto". Napoleón III "entrega su espada" después de la derrota de Sedán y él viaja de inmediato a París. Declara que acompañará a sus hijos, enrolados en la milicia, cuando salgan a romper el cerco de la capital. Él tiene en ese momento 68 años. Siempre hay multitudes reunidas frente a su ventana. Algunos generales franceses, en la ausencia del Emperador, llegan a pedirle instrucciones. "¡Yo no soy nadie!", exclama él, aunque todos lo vean como encarnación última de la autoridad.
Читать дальше