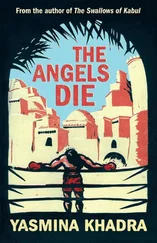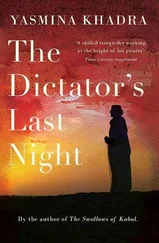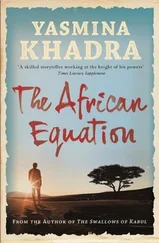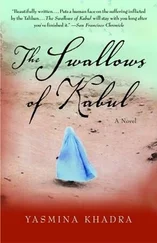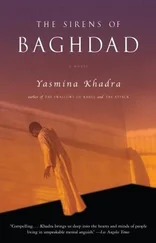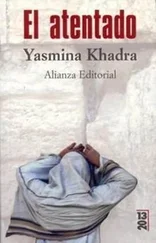– ¿Así que se pegó un tiro?
– ¿Por qué, acaso lo duda?
– Quizá lo ayudaran.
Cherif Wadah se pone hecho una furia. No controla los espasmos de sus mejillas. De repente, agarra el despertador y lo estrella contra la pared.
– Ahí se le ha ido a usted la chaveta, comisario. ¡Cuidado, que eso es muy, muy grave! El informe del forense es categórico: Hach Thobane se suicidó. Esto es oficial y no tiene vuelta de hoja. Y además es la verdad. Resulta peligroso adelantar hipótesis fantasiosas sin calibrar su alcance.
Tiene los ojos inyectados. Por la comisura de los labios le sale una baba merengada.
Algo en mí empieza a ceder. Una garra invisible oprime mis entrañas y las pantorrillas me flaquean. No recuerdo haber sentido jamás un estremecimiento como el que me está invadiendo.
El profesor Aluch siente compasión por mí. Lo he defraudado. Se calla, da la vuelta a la mesa y se derrumba sobre su silla, abrumado por mis «elucubraciones».
– Brahim, te lo ruego -me dice con voz temblorosa y un dedo pegado a la sien-, Sidi Cherif dice la verdad. Deberías estar contento. Has hecho un trabajo formidable.
– Tú, un profesor, un erudito -le digo-. ¿Cómo un sabio como tú se ha embarcado en esta historia?
Sonríe con tristeza y me echa una mirada lastimosa.
– ¿Un erudito, Brahim, un profesor? ¿Acaso sabes lo que eso significa en un país dominado por megalómanos y rentistas bulímicos? El conocimiento es la peor desgracia que le puede ocurrir a un hombre en una república gobernada por charlatanes. Has visto cómo actúan, comisario, los has visto destrozarme, y destrozar a quienes no son como ellos. ¿Mis altibajos, Brahim? Muy pocas ovaciones para tanto abucheo. Si alguien debía embarcarse en «esta historia», ése era yo. Más que un deber, era una obligación, un asunto de supervivencia. ¿Acaso te han sacado de la cama un puñado de esbirros sobreexcitados que se plantan en tu casa cuando les da la gana, apabullando y luego espantando a tu mujer y a tus hijos, todas las noches durante años? ¿Te imaginas ese tipo de infierno? Te llevan a empellones por la escalera, en pijama, descalzo, y, mientras tanto, tus hijos sollozan ocultándose la cara con los puños. Tú intentas tranquilizarles y no lo consigues porque un pobre imbécil te está pegando y llamando perro. Cuántas veces habré vivido en plena noche ese circo que sacaba al balcón a mis vecinos, que veían cómo los para-militares me metían en el maletero de un coche y me llevaban a tumba abierta a través de mis delirios. Me torturaron, me encadenaron, me humillaron, se mearon en mí y me arrastraron por mis excrementos. Me obligaban a sentarme sobre botellas. Estaba tan desfigurado, tan miserable, que mi mujer se vino abajo. Ya no soportaba verme hecho una caca, Brahim, estaba harta de compartir mis fantasmas. Un buen día cogió a los niños y desapareció. Jamás ha vuelto a dar señales de vida. Ignoro desde hace más de diez años dónde está y qué ha hecho con mis hijos. ¿Y me preguntas qué pinta un erudito en este asunto? Este asunto no tendría ningún sentido si no fuera por él… Me niego ya a que los mejores de entre nosotros sean perseguidos por los peores y a que mis trabajos sirvan de papel higiénico. Porque eso me ha ocurrido, Brahim. Me han obligado a limpiarme el culo con mis libros, a pedir perdón a mi torturador y a llamar «maestros» a unos miserables guardianes. Y todo porque era alguien culto, honrado, concienzudo, que ofrecía sus servicios a unos gurús que no sabían qué hacer con ellos. ¡Pues se acabó el reinado de los incultos! Me niego a que siga habiendo abusos, a que los valientes se caguen encima cuando un canalla se fija demasiado en ellos.
Como me he quedado sin voz, baja los ojos y se apoya sobre la mesa. No consigue levantarse, renuncia y se limita a concluir:
– Haces mal en comerte la moral, Brahim. Te aseguro que te sobran motivos para alegrarte. Sidi Wadah no te está dando coba. Lo que has hecho no tiene precio. Gracias a ti se está operando en nuestro país un saludable metabolismo. Por fin, el Bien se adelanta al Mal.
– ¿El Bien?
– Sí, el Bien.
– Entonces dime por qué cada vez que pienso en quienes se ofrecen para dárnoslo me entran ganas de vomitar. Dime por qué su bondad me produce espanto, por qué temo que intenten salvarnos.
Fuera, estalla una tormenta y el viento arremete con más fuerza contra el barracón del asilo.
Cherif Wadah menea la cabeza:
– O sea, que no percibe el cambio que la nación estaba esperando…
– Nadie se cree su palabrería, señor Wadah -lo interrumpo-. Ha puteado usted tanto a la esperanza con su demagogia que ya no le quedan fuerzas para prestarse a su juego. Y no se le ocurra hablarme de nación, pues usted ignora lo que es eso. La única oportunidad que le queda al país es que se largue de él, y cuanto antes mejor. Estamos hartos de sus estúpidos discursos. Es cierto que el mundo cambia, pero no allá donde se encuentra usted. El bloqueo está en su mentalidad. Si realmente piensa que la muerte de Thobane ha sido lo mejor que podía ocurrir, siga su ejemplo y deje a las jóvenes generaciones hacerse cargo de su destino. No se puede organizar un festín con las sobras de la víspera, señor Wadah.
– ¡Es nuestra Argelia! -estalla echándoseme encima.
– ¿Cuál? -grito para repelerlo-. ¿Aquella que inspiraba a los poetas o la que deja el alma helada? ¿Aquella donde las delegaciones extranjeras eran recibidas por pintores y poetas o la que tiene encadenados a sus cantores en mazmorras? ¿Aquella donde los gigantes se prosternaban ante sus monumentos o la de los colosos con pies de barro? ¿Aquella que veneraban Tito, Giap, Myriam Makeba y Che Guevara, el auténtico, o la que daba cobijo a Carlos y a las organizaciones terroristas?
Está consternado.
Se lleva un momento la mano al corazón y luego se repone para hacerme frente hasta el final.
– Siento pena por usted, Sidi Brahim. Creo que no tenemos nada más que decirnos; váyase ahora.
– Eso es lo que pensaba hacer, señor. Sólo vine a recordarle que no hay crimen perfecto. Ya puede usted interferir y sembrar la confusión, trastocar indicios y rastros, cegar mentes y ojos; tarde o temprano, inevitablemente, como a Hach Thobane, la verdad le dará alcance.
– ¿De qué verdad está hablando, Sidi Brahim? Jamás ha existido. Eso se le ha escapado.
Se le dilatan y le aletean las narices. La frente le brilla de sudor y masca su resentimiento con cara de picapedrero.
No sabe si argumentar o dejar el tema.
Para indignación del profesor, opta por lo menos adecuado: disertar. Me planta su jeta de predador delante de las narices. Me acosa con el aliento e intenta disolverme en la hoguera de su mirada.
– No somos más que un tejido de mentiras, señor Llob. Creemos saber dónde vamos, y sin embargo nadie es capaz de adivinar lo que le espera a la vuelta de la esquina. Caminamos a ciegas a plena luz del día, deslumbrados por el espejuelo de nuestras vanidades, cuando no fascinados por los espejismos de nuestra perdición, y sólo nos fiamos de nuestro instinto de alucinados, como los ñus cuando buscan a galope tendido unos improbables pastos repletos de trampas, de muertes violentas y de locura. Somos tan dignos de lástima como los ñus, comisario. Las trampas del pasado no nos han enseñado nada. Nuestra memoria no conserva nada de lo que nos ha destruido. Jamás hemos dejado de mentirnos. Quizá en ello esté el secreto de nuestra supervivencia, en nuestra negativa a enmendarnos.
Levanta la mano a la altura de mi cara y mueve los dedos, como si fuera una araña panza arriba, y luego la convierte en puño arrollador:
– ¿Quién ha cambiado desde el asesinato original, quién se ha calmado desde el diluvio de Noé? Seguimos corriendo hacia nuestra perdición y nos importa un pito lo que nos pueda ocurrir… Guerras que se van empalmando una tras otra, miseria a más no poder, dramas y accidentes para dar y regalar. ¿Por qué? ¿Por qué tanta desgracia, tan terribles e inútiles sufrimientos? Ésa es la cuestión. Desgraciadamente, quien tiene la respuesta no tiene la solución.
Читать дальше