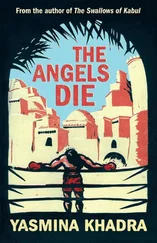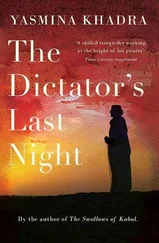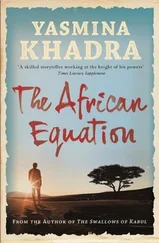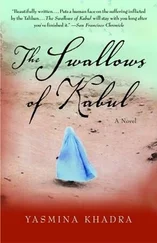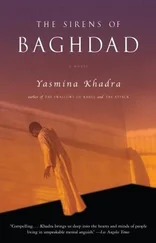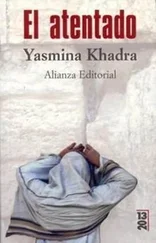Yasmina Khadra - La parte del muerto
Здесь есть возможность читать онлайн «Yasmina Khadra - La parte del muerto» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La parte del muerto
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La parte del muerto: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La parte del muerto»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La parte del muerto — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La parte del muerto», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Me lo encuentro ante su mesa de operaciones, en mangas de camisa, la corbata aflojada y la cabeza entre las manos. Muchas veces ha pasado noches en blanco en su despacho sin descomponerse. Esta mañana parece totalmente perdido. Se revuelve y se agarra el pelo nerviosamente, como si se lo quisiera arrancar. En la otra punta de la sala, de pie contra el ventanal, con los dedos enlazados a su espalda, Bliss observa la ciudad. Su rigidez me eriza la nuca.
– Señor director -digo.
El jefe parece estar oyendo voces. Levanta la cabeza, mira a su alrededor, alelado, y luego me ve como entre la niebla. Tarda en reconocerme, se mueve con torpeza.
Los brazos se le desploman y, tras ellos, la barbilla sobre el teléfono.
– ¿Se encuentra usted indispuesto, señor director?
– ¡Y tanto! -masculla Bliss sin darse la vuelta.
– ¿Por qué no me ponéis al loro?
– Ponte tú solo, Brahim Llob. Esto es un siniestro total, que se puede llevar por delante todo lo que hemos ahorrado en estos años, y también nuestros proyectos.
El director consigue serenarse. Se limpia el sudor con la corbata, respira hondo y me pide que me siente.
– Ha ocurrido algo terrible, Brahim -me anuncia con la voz entrecortada-. Terrible, terrible, terrible. Y lo peor es que me va a caer encima a mí. ¿Qué le he hecho yo al Todopoderoso para merecerme esto, a mi edad, con una hoja de servicios ejemplar?
Bliss comprende que el jefe no está en condiciones de soltar prenda. Gira sobre su eje y se acerca a mí.
– Acaban de detener a un sospechoso. Resulta que es un oficial de la Central.
– ¡No! -suelto despavorido.
– Sí… los muchachos de Investigación lo han enchironado hace una hora.
– No es posible, seguro que es un error. Lino jamás haría algo así.
– ¿Ves? -gime el director-. A ti también se te ha escapado. Ha bastado con que hable de un oficial de la policía para que le pongas un nombre. Llevo un rato intentando convencerme de que se trata de un error, de que jamás uno de mis hombres se atrevería a arrastrar así, por el fango, a la institución… Y sin embargo, señor comisario, a quien acaban de encerrar es efectivamente al teniente Lino, de la sección criminal. Es sospechoso de haber atentado contra la vida de Hach Thobane y asesinado a su chófer.
Ya apenas oigo los gemidos del director, tampoco consigo contener las convulsiones que me asaltan las manos, las mejillas, las entrañas, la espalda. De repente, la noche se apodera de la sala antes de anclarse en mi interior. Con la garganta reseca y las sienes zumbándome, me voy quedando sin respiración.
Bliss me mira con desprecio.
Tengo la impresión de haber encogido a la altura de sus pies.
Capítulo 13
Al día siguiente pido ver a Hocine la Esfinge. El servicio de guardia de Investigación me comunica que tiene una cita fuera. Acudo a su secretario, Ghali Saad. Éste se lo piensa un momento antes de citarme en su despacho a una hora que a mí me viene bien. Más o menos a mediodía. Necesito estar seguro de que todo el personal está en la cantina para poder hablar con Ghali sin que nos molesten.
A las doce y diez no queda un pelmazo por los pasillos ni un rezagado por los despachos. Llego hasta la puerta de la secretaría y la golpeo. No hay respuesta. Espero treinta segundos y repito. Nada. Sin embargo, los chicos de la recepción me han asegurado que el señor Saad no ha salido del edificio. Además, cuando el señor Hocine El-Uahch está fuera, su secretario particular tiene prohibido hasta darse un garbeo por los pasillos. Si no viene a mí, iré yo a él. Abro la puerta y echo una ojeada a la sala. Nadie. Cuando estoy a punto de retirarme, oigo un chillido agudo detrás de una puerta oculta, que empujo lentamente. Primero veo por el suelo una falda y unas bragas de encaje, luego una chica medio en pelotas tumbada boca abajo sobre una mesa, con las nalgas generosamente abiertas mientras Ghali Saad, con el pito a modo de termómetro, le toma la temperatura.
Abrumado por el espectáculo que acaba de echar a perder mis abluciones, me apresuro a regresar al pasillo en espera de que me silben.
Al cabo de cinco minutos, la chica sale del despacho y se pierde por el pasillo. Me parece oportuno esperar otros cinco antes de anunciarme.
En plena forma tras su sesión de gimnasia, Ghali me recibe con cierta condescendencia.
– Lo siento por la Central -dice-. Este asunto va a afectar a su reputación durante un tiempo. Seguro que van a rodar cabezas, y esto es sólo el principio… Me he enterado de que no paran de hacerle perfusiones a vuestro director desde que han detenido al teniente. Me da pena. Es un buen chico y no se merece esto.
– Se trata de un lamentable malentendido.
– Ésa no es la opinión general.
– Eso es un disparate.
– Ten cuidado, Brahim, que están llevando el caso nuestros mejores sabuesos.
– No tiene sentido.
Ghali me pide que conserve la calma y se sienta en el pico de su mesa. Echa los labios hacia atrás, balancea un momento la barbilla para reflexionar y dice:
– No te oculto que se sospechó de él desde el principio.
– ¡No me digas!
– Todas las pistas conducen a él. Tu teniente es mal perdedor. No ha superado su fracaso amoroso con Nedjma, la amiguita de Thobane. Todos los testimonios coinciden, convergen sobre él y lo acusan. Sacó su arma en el Sultanato Azul y amenazó al personal del restaurante, así como a la clientela. Tras este escandaloso incidente, se perdió por ahí para pillarla, hasta que acabó en el hospital. Está claro que la cura de desintoxicación no ha dado resultado. Apenas recuperado, se volvió a perder por los tugurios. Cuando no se lía a hostias, hay que recogerlo por las alcantarillas como si fuera un vagabundo. Todos los informes que nos han llegado lo tachan de depresivo e imprevisible.
– No era más que cabreo, una decepción mal asimilada. Lo conozco, es un bocazas, pero no pasa de ahí. Grita mucho porque no sabe llegar hasta donde alcanzan sus gritos. Además, no es un golfo…
– En cualquier caso, poco le falta. En mi opinión, se la tenía jurada a Thobane. No paraba de darle vueltas al asunto, y sus borracheras explican sus intenciones. Estaba claro que acabaría metiendo la pata.
– Haz el favor de no enterrarlo tan pronto. Quien te oiga pensará que ni siquiera hace falta un juicio para pasarlo por las armas.
Se levanta para darme a entender que ya me ha concedido bastante tiempo. Me niego a dar mi brazo a torcer:
– Tengo que hablar con él. ¿Dónde está? ¿Dónde lo han encerrado?
– Me temo que eso es imposible, Brahim. El teniente está siendo interrogado por la cúpula de la jerarquía.
– No permitiré que se lo carguen. Esto es un malentendido. Es verdad que el asunto, tal como se presenta, no lo favorece nada, pero Hach Thobane tiene otros enemigos.
– Totalmente de acuerdo, salvo que ninguno ha ido dejando sus huellas por ahí. Tu teniente, sí.
Frunzo el ceño.
– ¿Es decir?
Ghali me agarra por el hombro y me empuja con amabilidad hacia la puerta.
– De los cinco casquillos recuperados allí mismo, tres no servían para la investigación, por distintos motivos, pero los otros dos estaban intactos. Llevaban las huellas del teniente Lino.
Otra vez, en el espacio de veinticuatro horas, siento como si el cielo -el cielo entero, con sus tormentas, sus oraciones, sus cometas y sus sondas espaciales- se me cayera encima.
Aparco mi trasto en una esquina y me cuelo, entre el gentío, en la plaza de los Tres Relojes. Hace una temperatura agradable y los cafés están atestados. A menudo me he preguntado qué sería de nuestro país si, por una cabezonada, una fatwa o un decreto presidencial, mandaran cerrar todos los cafés. En otros tiempos, uno se topaba con algunos cines, algún que otro teatro, y corros alrededor de un charlatán o de un saltimbanqui. No es que fuera para morirse de gusto, pero tampoco estaba mal. Una gracia por aquí, un rato de diversión por allá, y al menos, cuando se regresaba al cuchitril, no se tenía la impresión de hacerlo con las manos vacías. Hoy, aparte del café, donde la gente se mira con hostilidad, ya que no es capaz de hacerlo de frente, por todas partes se topa uno con el mismo sentimiento de nulidad. Por mucho que uno rectifique sus muecas ante los escaparates, por mucho que intente creerse que ya no son las mismas caras las que tiene ante sí, no hay manera de que se le pase el disgusto. Uno se pasea por la ciudad y ésta se zafa y lo aísla; lo deja más solo en medio de la muchedumbre que una mosca muerta en un hormiguero.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La parte del muerto»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La parte del muerto» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La parte del muerto» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.