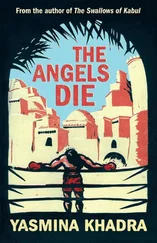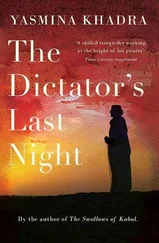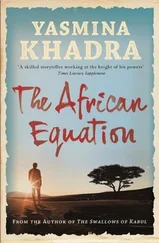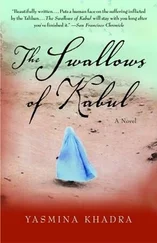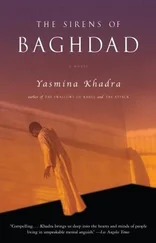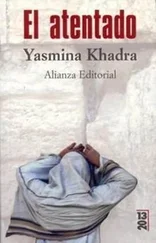Surge un chaval entre dos furgonetas, garrote en mano, con un brazalete deslavazado en el brazo. Tiene unos doce años y es más escuálido que sus posibilidades en la vida. Lleva un pantalón ajado, un jersey hecho jirones y a sus espaldas buena parte de la miseria nacional. Chavales como él abundan. Se pasan la vida en la calle. Como ya no son limpiabotas -una actividad considerada degradante y por tanto abolida por los aparatchiks-, intentan buscarse la vida haciendo de aparcacoches, y saben escaquearse como nadie cuando aparece por ahí un madero.
– ¿Le vigilo el coche, señor? -me propone.
– No hace falta. Es un coche trampa.
El chaval no insiste. Se coloca el garrote bajo el sobaco y regresa a su puesto.
Subo la escalinata del hotel y me doy la vuelta en el último escalón:
– ¡Oye, nene…!
El chaval regresa meneando el rabo como un cachorro. Le lanzo una moneda que agarra al vuelo.
– ¡Eso es tener clase! -me agradece.
Entro en el hotel.
El recepcionista está hurgándose la nariz detrás del mostrador. Su destartalado cuchitril no parece acomplejarle. Le asusta mi intrusión, me echa primero un ojo y el otro se le desencaja como si yo hubiese salido de la lámpara de Aladino:
Le enseño la placa.
– ¿Tú eres el que ha llamado?
– Depende…
– Comisaría Central.
– ¡Ah!
Observa detenidamente mi placa, se sale de su mostrador y se me planta delante. Es un hombrecillo torcido como dos sandías siamesas. La tripa le llega a las rodillas y el culo a las pantorrillas. Su acento chillón revela al bereber montañés varado en Argel tras una gran riada y que no consigue regresar a las fuentes.
El hotelucho es una pocilga surcada por una serie de pasillos estrechos comunicados por escaleras putrefactas. Si los turistas no quieren saber de nosotros, no es porque no seamos hospitalarios, sino por nuestra desabrida condición. Llegamos a la puerta 46, en el fondo de un pasillo cubierto con una moqueta sobre la que podría recogerse la huella digital de un legionario de la quinta del 58. El recepcionista sacude su manojo de llaves con un tintineo lúgubre. En el interior de la habitación, la oscuridad es total. Busco el interruptor. Una luz agresiva inunda la habitación. Un individuo está atravesado sobre la cama, con los brazos en cruz y la boca abierta. Algunas botellas de whisky, tiradas sobre la moqueta dan idea de la magnitud del desastre.
– ¿Cuánto tiempo lleva aquí?
– Tres días. Llegó una noche y exigió que no se le molestara.
– ¿Lleva tres días aquí metido sin dar señales de vida y ni siquiera te has preocupado?
– Yo soy un profesional, señor agente. En mi oficio, la discreción es fundamental. Cuando el cliente dice no disturb, no se le «disturba».
Me inclino sobre el durmiente, le tomo el pulso. Lino aún respira. Ha vomitado y también se ha cagado encima.
– Esta mañana -cuenta el recepcionista al ver las consecuencias de su negligencia- me pregunté «¿qué estará haciendo el de la 46? No ha salido a comer desde que llegó. No ha llamado ni telefoneado. Eso no es suní. Quizá se haya largado sin que me dé cuenta», y me preocupé. A menudo ocurre que un mal cliente aprovecha un momento de descuido para escaquearse sin pagar la cuenta. No tenía más remedio que comprobarlo y subí a ver qué pasaba. Estaba exactamente como está ahora, en el mismo estado. Ahí, ya no me anduve por las ramas. Yo siempre he sido correcto con Dios y con la policía, hermano. Lo registré para saber quién era y encontré su placa…
Me pregunta con un nudo en la garganta:
– ¿Cree usted que está muerto, señor?
– Llama a una ambulancia.
El recepcionista se cuadra y corre al galope escaleras abajo.
Ya solo, me pongo en cuclillas para reflexionar, con el índice sobre la sien. Empiezo buscando la pistola del teniente, la encuentro en el cajón de la mesilla de noche y me la guardo en la cintura.
Luego me quito la chaqueta, me remango el jersey y le cambio los pañales a mi oficial antes de que lleguen los camilleros.
El polvo y las flores
se confunden
en nuestras llagas abiertas,
en la coartada del tiempo.
Djamel Amrani
Lino se recupera de su fracaso amoroso como lo haría una campesina recién violada sobre la paja; o sea, azorado, mancillado, humillado.
Ya restablecido, se atrinchera en su despacho, enfurruñado e inasequible, resentido con la humanidad entera, como si todos fuésemos responsables de su infelicidad. Viene a la Central más para buscar camorra con los ordenanzas que para hacer acto de presencia y está empezando a amargarnos la existencia.
He intentado cien veces hacerle entrar en razón y cien veces su dedo me ha conminado a quedarme en mi sitio, amenazando con atravesarme de parte a parte. Le he propuesto que se vaya a su casa e intente superar su desengaño, y me ha lanzado a la cara un paquete de folios, refugiándose en el aseo hasta bien avanzada la noche.
He ido a ver a un amigo psicólogo. Al enterarse, Lino me ha montado un pollo de mucho cuidado delante del personal de la Central y me ha jurado que, como siga metiéndome en su vida, puede que me abandone mi buena estrella.
Su manera de ponerse en evidencia me tiene consternado.
Va a la deriva, no hay manera de hacerle entrar en razón. Cada vez que se cruza con un cochazo de ricachón se lía a patadas con él. Cuando el conductor protesta, Lino se abalanza sobre él con la intención manifiesta de comérselo vivo. Está claro que esto va a acabar mal. ¿Cómo evitar lo peor?
Serdj me saca de la cama para avisarme de que el teniente está montando un número en un local encopetado. Al llegar allí, debo pedir refuerzos para que el ambiente se relaje un poco. Entre los agredidos, unos pijillos y unas putillas de postín. Casi debo ponerme de rodillas para suplicarles que no denuncien ni llamen a sus padres.
Me lo llevo a rastras hasta el paseo marítimo para que espabile. Está borracho como una cuba. Mientras intento sermonearle, se cachondea de mí señalándome con el dedo y llamándome cateto patético, lameculos y pobre idiota. Mi compañero de equipo tiene los plomos tan fundidos que lo apropiado sería encerrarlo en un manicomio. No puedo soportar verlo en ese estado, riendo a carcajadas para incordiar a la ciudadanía, asomándose peligrosamente por la baranda para vomitar su bilis. Al mismo tiempo siento un gran resentimiento contra Hach Thobane, sus putas incendiarias y ese desfase social que hace que en este país ningún infeliz pueda rozar con las yemas de los dedos un simulacro de felicidad sin electrocutarse.
Lino se queda sin aliento. Lo siento en un banco, frente al puerto, para que se vaya recuperando. Echa la cabeza hacia atrás y frunce el ceño al descubrir tantos millones de estrellas en el cielo. Quizá esté buscando la suya, pues una sonrisa tonta le estira la comisura de los labios. Su nuca cede y la barbilla se le hunde blandamente en el hueco del cuello. Le respinga un hombro una vez, luego otra, y suelta un sollozo desgarrador que me atraviesa el corazón como un proyectil.
Evito tocarlo. Lo que de verdad necesita es llorar hasta hartarse sin que lo molesten.
Se desahoga durante unos minutos, se limpia los mocos con la manga y, de sopetón, abre el absceso.
– Me ha estado utilizando… Te das cuenta, me llevaba como un vulgar paquete a cualquier parte donde la conocieran. Lo único que pretendía era fastidiar a su amante, ponerlo celoso como un jabalí. Y yo, gilipollas de mí, entraba en su juego dándomelas de duro.
Me mira con los ojos enrojecidos.
– ¿Cómo se le puede tomar el pelo así a la gente, Brahim?
Читать дальше