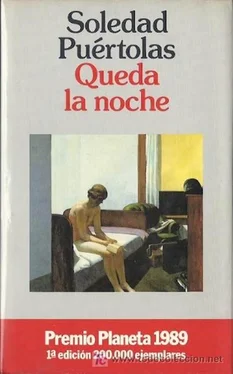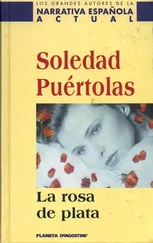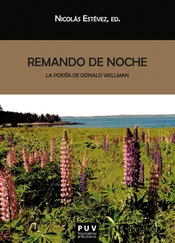Félix se levantó, abrió la vitrina y cogió el libro.
– Muy bien -dijo la tía de Alejandro-, te escucho.
Félix se sentó con el libro abierto. Su voz se alzó, clara y potente:
– " 1801: estoy de vuelta después de haber hecho una visita al propietario de mi casa, único vecino que pueda preocuparme. En realidad, este país es maravilloso. Yo no creo que en toda Inglaterra hubiese podido encontrar un lugar más apartado del mundanal bullicio. Es el verdadero paraíso para un misántropo; y el señor Heathcliff [1] y yo parecemos la pareja más adecuada para compartir este desierto. ¡Qué hombre magnífico! De seguro se hallaba lejos de imaginar la simpatía que me inspiró al sorprender cómo sus ojos se hundían en sus órbitas, llenos de sospechas, en el mismo instante en que yo detenía mi caballo, y cómo sus dedos se escondían con huraña resolución aún más profundamente en su chaleco, cuando le dije mi nombre".
Félix levantó los ojos hacia la tía de Alejandro.
– ¿Sigo? -preguntó.
– Ya es bastante, gracias -dijo ella, con voz satisfecha-. Lo has hecho muy bien.
Nuestra anfitriona nos dirigió una mirada de superioridad, como si estuviera instalada en una tarima o en un púlpito.
– No hay novela comparable a ésta -dictaminó. Algo más condescendiente, volvió a señalar la vitrina-. Es la biblioteca de mi madre. Se pasaba las tardes leyendo, hasta que perdió la vista. Araceli se ofreció entonces a leerle en voz alta. Tiene una voz estupenda, y mucha entonación. Para mi madre, ése era el mejor rato del día. Se pasaba el día esperándolo.
La tía Carolina agitó una campanilla y la joven que nos había acompañado a nuestros cuartos apareció en el salón, vestida con un uniforme negro de raso y el pelo recogido, esta vez anudado con un lazo también negro. Ayudó a la señora a levantarse y le ofreció su brazo, mientras ella murmuraba:
– Es hora de retirarse. En los pueblos nos acostamos muy pronto.
Desde la puerta, sin muchas ceremonias, nos deseó las buenas noches.
Nos habíamos levantado y habíamos contemplado su lento desfile por el cuarto. Nuevamente vi los ojos de Félix prendidos en la chica.
– Voy a tomar una copa -dijo Alejandro, dirigiéndose hacia un armario que resultó ser un mueble-bar- ¿Qué queréis tomar?
Convertido de nuevo en nuestro anfitrión, pidió hielo y preparó las copas. Sirvió a su madre una copa de anís, sin preguntarle nada, y en el momento en que se inclinó sobre ella para dársela, vi que sus miradas se cruzaron, confiadas y cómplices. Los envidié.
Tomamos aquella copa y al fin la madre de Alejandro se levantó y nos deseó las buenas noches. Alejandro volvió a sentarse en su butaca y perdió sus ojos en la pared de enfrente. Su mirada no guardaba ninguna semejanza con la mirada huraña y desconfiada de Heathcliff, ni aquel cuarto era en absoluto parecido al que había habitado Heathcliff. Pero el aire enrarecido de la novela cuyo inicio acababa de ser leído en voz alta se había quedado flotando sobre nuestras cabezas. Y deseé tener las dotes de observación del viajero Lockwood [2]y su capacidad para escuchar serenamente apasionadas historias.
Al día siguiente, después del desayuno, conocimos a Araceli, que había iniciado las lecturas en voz alta en aquella casa. Estaba con la madre de Alejandro en la galería, una prolongación acristalada del cuarto de estar, que rebosaba de plantas y estaba protegida del sol por cortinas de estampado de flores. En medio de tanto color, Araceli no desentonaba. Era difícil decidir qué parte de su atuendo o su maquillaje era más llamativo. Se podía empezar por el pelo rojo o por la sombra morada de sus ojos, o por los zapatos verdes. Se levantó de un salto en cuanto nos vio y dio dos besos a Alejandro. Luego a mí. Me preguntó qué me parecía la casa. Fue la única persona en "Nuestro Retiro" que me hizo algo de caso.
Pero no me dio mucho tiempo a comunicarle mis impresiones, porque la dueña de la casa hizo su aparición y centró todas las atenciones. Seguía vestida de negro, pero con menos cadenas de oro sobre su pecho. Araceli la abrazó como si hiciera mucho tiempo que no la veía, y alabó su aspecto. Sin embargo, en seguida comprendí que aquella visita era cotidiana y que seguramente se intercambiaban las mismas frases todos los días.
– ¿Te vas a quedar a comer? -preguntó la tía Carolina.
– Hoy no puedo. Tal vez mañana -dijo Araceli, con acento apesadumbrado.
– Nunca puedes.
– Tengo mucho trabajo -replicó Araceli-. Y no tengo más remedio que trabajar. Tengo seis hijos y quiero que salgan de aquí. Ya me dirás qué futuro tienen en el pueblo. Pero mañana haré todo lo posible para quedarme. Mañana tengo la tarde libre.
Su amiga la miró con escepticismo.
– ¿Y Félix? -preguntó Alejandro.
– Desayunamos juntos -dijo la tía Carolina con un deje de satisfacción en su voz-. Luego se fue al pueblo. Demetrio le prestó la moto.
Araceli nos miraba interrogante y la madre de Alejandro explicó que Félix era un amigo de su hijo que había venido a reponerse de una enfermedad. La tía Carolina añadió en tono satisfecho y algo retador que era un chico muy educado y que leía estupendamente, con mucha entonación. La madre de Alejandro me sonrió entonces y creí percibir cierto brillo irónico en sus ojos.
Abandonamos "Nuestro Retiro" después de comer. Nos despedimos de las señoras de la casa, encomendando a Félix a su cuidado, subimos al coche y emprendimos el camino de vuelta. Antes de dejar la finca, volví la cabeza. Félix estaba sentado en las escaleras de piedra, como el perfecto guardián de la casa. Sonreía al frente con mirada soñadora. Asomada a una de las ventanas del piso de arriba, vi a la doncella de la tía de Alejandro, con el cabello suelto sobre los hombros. Tenía la cabeza inclinada hacia abajo, sobre la escalinata de la entrada.
A mi vuelta a Madrid, me esperaban malas noticias. De nuevo, más o menos unidas a las complicaciones. Mario me había llamado y me había dejado el recado urgente de que lo llamara. Cuando al fin pude hablar con él me comunicó una noticia dramática. Un coche había atropellado a Ángela en medio de la calle. Ángela, la funcionaria que, de vuelta de un congreso en Sri Lanka, había decidido pasar unos días en Delhi, donde la habíamos conocido aquel verano. Había muerto. Pero debía haber algo extraño en aquella muerte, algo más extraño que la muerte misma, porque la policía había abierto una investigación. A Mario ya le habían interrogado. Seguramente, de un momento a otro, me llamarían a mí. Debían de haber encontrado nuestras direcciones anotadas en alguna parte. Recordé que Ángela había sacado una agenda en el restaurante del hotel y que nos había pedido nuestros teléfonos.
Como si hubiera estado esperando a que Mario me diera el aviso, pocos minutos después de colgar el teléfono, la policía me llamó. Me citaron en el apartamento de Ángela, porque tenían mucho interés en saber si yo podía reconocer alguna de sus pertenencias. Le pedí a Mario que me acompañara. La policía nos abrió la puerta y nos mostró el pequeño apartamento en el que había vivido Ángela, a quien sólo conocíamos de conversaciones perdidas en un hotel, en una excursión, alrededor de la mesa de un restaurante. Nada era particularmente valioso en aquel apartamento. Había profusión de plantas, pero todo estaba ordenado y hubiera estado limpio de no haber sido cubierto por una capa de polvo. Era un apartamento que se limpiaba a conciencia y el polvo que en los últimos días se había depositado sobre todas las cosas no podía desacreditarlo. Una mano organizada y eficaz se había encargado siempre de mantenerlo ordenado e impecable. La policía nos hizo preguntas acerca de todo lo que vio. Reconocí algunos de los vestidos de verano y algunos objetos que recordaba habían sido comprados en los mercados de Delhi. Y la foto. Sobre la consola del dormitorio, una consola barata y algo desportillada, estaba la foto, enmarcada, de Ángela en la piscina del hotel de Delhi. Dije que algunos vestidos me resultaban familiares, que algunas pulseras y unas cajas de madera y metal podían haber sido compradas a la puerta del hotel, pero no dije nada de la foto. Fue una ocultación instintiva, que sobre todo me protegía a mí, o a mi sentimiento de pudor. Si les decía que aquella foto había sido sacada en mi presencia y que yo también había posado para su autora, querrían ver mi foto. Gracias a ella había encontrado a Alejandro, pero nada más. No quería que la foto me siguiera llevando de aquí para allá. Y no tenía ningún deseo de hablar de la señora Holdein. Mario tampoco dijo nada.
Читать дальше