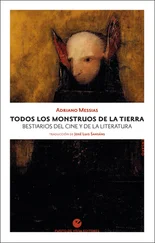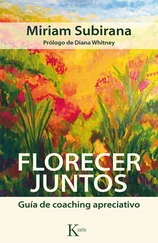Entraron a ese salón al que no había vuelto desde la noche en el Gherkin. Su primera noche en Londres, no habían pasado seis meses y lo que fuera escenario de amor y madrugones de falsos paraísos era un salón sin muebles, con la Modelo, judía, depositada en una caja de madera a ras de suelo. Una mujer muy delgada, el pelo largo y canoso, limpio pero sin ningún tipo de peinado, murmuraba palabras al lado. Patricia reconoció en la madre rasgos de la hija muerta.
– Me había hablado tanto de ti -dijo Cordelia-. Sabía que íbamos a conocernos y de inmediato sentiría un gran afecto -añadió en castellano.
Patricia se irguió. Había visto ese rostro en otra parte además de en la cara de la Modelo.
– Soy consultora de galerías, bueno, tuve una galería muy buena hasta hace seis años, cuando la crisis ya se sintió de golpe en nuestro sector. Conozco algo a tu abuela, Graziella van der Garde. Vendíamos cosas muy buenas de su colección.
¡Cómo podía existir esa conexión entre ella y la Modelo y enterarse ahora!
– Mi hija nunca demostró ningún interés en nada de lo que yo hacía -prosiguió Cordelia, siempre en castellano.
– ¿Y cómo está mi abuela? -se le ocurrió preguntar.
– Habla de ti mucho. Lamenta que estéis tan distanciadas. Mi hija y yo apenas nos veíamos estos últimos años, apenas tuvimos tiempo de darnos algún consejo. No debes permitir que te haga el destino lo mismo a ti. -Cordelia hablaba un castellano sin reglas pero muy efectivo.
La entrada de Patricia había generado expectación, a la salida los reporteros y fotógrafos la llamaban «la reina española de la noche del Londres empobrecido». Alfredo se colocaba detrás de ella. Un Rolls azul celeste apenas podía moverse en la estrecha calle. «ELLA», Kate Moss, hacía su aparición, rápida, menuda, los ojos de pantera mirando sin detenerse en nada ni nadie. Fue hacia el cuerpo en el suelo y depositó sus flores. Patricia se compadeció y decidió acercarse. Terminaron por llorar brevemente una sobre el hombro de la otra. «ELLA» alabó el atuendo de Patricia y le comentó que había comprado en una subasta reciente el «mítico», así lo llamó, Saint Laurent que tiene bordado en el frente una silueta femenina en rosa chicle. Patricia estuvo a punto de decirle que su grandma Graziella tenía otro original, pero, como siempre delante de poderosos, decidió callar. «ELLA» estudió profesionalmente a Alfredo, que inclinó su cabeza y extendió su brillante sonrisa. «You two are much too perfect», sentenció. Patricia estuvo a punto de decirle que en el inicio de su relación los veían como a «ELLA» con Johnny Depp, solo que considerablemente más altos. La modelo de modelos preguntó sobre el Ovington, había oído cosas maravillosas de los platos. Conocía al Innombrable, pero no podía recordar nada de lo que había comido en su restaurante. Patricia le instó a venir. En el camino de regreso al restaurante, Alfredo alabó la habilidad en las relaciones públicas de su novia.
– No pierdes tiempo nunca. Ni siquiera en un funeral.
– Son como las bodas de nuestra época.
«ELLA» fue a Ovington. Acompañada de un séquito ruidoso, ambiguo, drogadicto y rehabilitado. Degustaron la carta del restaurante y pidió paella, sangría, croquetas y jamón. Alfredo estuvo a punto de gritar de desesperación, pero recordó una sartén muy vieja que conservaban desde Barcelona y allí preparó todo lo español. Lo sirvió al mismo tiempo, para que tuviera un «mosaico español» frente a sus ojos, Alfredo le habló de los milagros familiares españoles con los alimentos durante la posguerra. «ELLA» le miraba extasiada.
– Adoro comer. Pero adoro comer con un poquito de sabiduría -enfatizó, e introdujo una croqueta ardiente y completa en su diminuta boca.
Enero al fin terminó con los Infalibles Bellos entrando, siempre muy juntos, en la inauguración de la exposición de tallas religiosas del barroco español en la National Gallery. La crisis había conseguido que el Presidente del Gobierno español excusara su ausencia. La Familia Real no había conseguido convencer a ninguno de sus miembros y la embajada se sentía maltratada, por decirlo de alguna manera, con las ausencias, mientras Alfredo y Patricia, ella por supuesto vestida con un Chanel de los años treinta, largo y con cola, descendía la larguísima y encaracolada escalera sujeta a Alfredo. El vestido era real, Lagerfeld había enviado una nota de agradecimiento por haberlo adquirido en la última subasta de Christie's. Patricia lo adornaba con unas perlas muy pequeñas y el pelo ligeramente engominado hacia atrás, una Josephine Baker rubia. Alfredo llevaba un frac. «Créanme, es el traje más fácil de vestir. En menos de cinco minutos estoy preparado para atravesar cualquier situación. Desde un cóctel pasando por cualquier invasión, y todo el tiempo seguro de mí mismo.» Patricia sabía que el perfecto traje, hecho a la medida, había costado exactamente cuatro mil cien libras, una cifra escandalosa, dolorosa de reconocer en un momento como ese. Pero el efecto, esa bajada con todas las miradas en ellos, mejor que cualquier cabeza de Estado, celebridad o miembro de familia real, bien valía el precio. Patricia alcanzó el inicio de la exposición y se dirigió rauda al Zurbarán colgado al fondo: Un santo con los ojos casi tan profundos como los de Alfredo. La tela de su túnica tan viva como su piel y mirada; el color, un oliva que se hacía marrón al acercarse. Suspendido en un fondo oscuro, a veces negro, quizás verde. Estuvo un largo rato detenida frente a él, se sentía observada, comentada. Sabía que su atuendo combinaba a la perfección con el cuadro. Y también con el blanco marmóreo de las pieles de los jesucristos agonizantes, en las tallas, el rojo de la sangre brotando de los mismos, torturados y sublimes. «Cómo conseguían esos colores tan reales, la palidez de la muerte, el rojo de la sangre, el negro de los cabellos», escuchaba comentar a los presentes. Delante de cada talla, en las tarjetas negras características del museo, se podía leer el autor, el año, siempre ese 1600 español tan rico y retorcido, y los materiales: madera, yeso, pigmentos, cabello humano. Se sintió protegida por las magníficas tallas, era la única viva. La santa moderna, con el pelo real, corto y rubio, el cuerpo fibroso y caliente, la sangre muy roja, el pensamiento muy claro.
«Tan gore, tan español, tan nosotros», escuchaba de la voz gruesa y tumbapuertas de la Higgins, apartando personas para alcanzarles de nuevo, llamarlos «las nuevas tallas del imperio español en Londres» y conseguir separarlos.
– Marrero quiere que convenzas a Alfredo de hacer el catering de la boda de David y Pedro en Valencia.
– Alfredo jamás irá a Valencia.
– Es la boda de su hermano.
– Es la boda del hijo de Marrero.
Higgins abrió su inmenso bolso. Patricia pensaba de inmediato que Higgins era irrecuperablemente tonta. No se va a una inauguración con un bolso de trabajo. Aunque la moda se empeñe en hacerte creer que necesitas un bolso grande para todo el día, una mujer encuentra horas en el día para pasar por casa y cambiarse de todo, en especial de bolso. Higgins le acercaba un sobre.
– Como la vez anterior, Borja me ha pedido que te lo entregue.
– No creo que sea buena idea que lo lea, Lucía.
– Ha enviado otros tres, Patricia. No ha parado de llamarme para saber si te había visto.
Patricia prefirió alejarse; rodeada de todas estas tallas de personajes de la Biblia se sentía vigilada, señalada por sus modernos pecados. La Higgins remarcó su pisada con los altísimos tacones, haciendo que algunos se volvieran a verlas. Se detuvieron delante del increíble cuadro de Alonso Cano donde una virgen aprieta uno de sus senos y derrama leche sobre un santo arrodillado.
Читать дальше