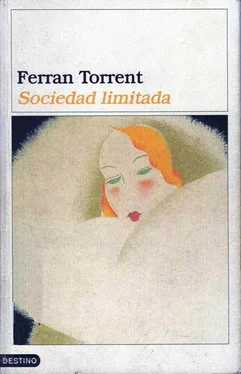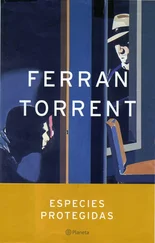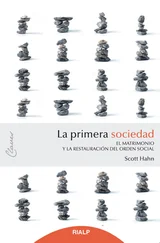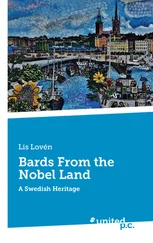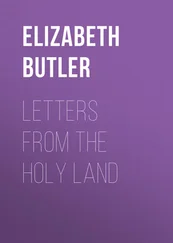– Oye, Vicent, he pensado que podríamos retocar un poco la sede.
– ¿Con el dinero negro?
– No hay otro. Este despacho es una porquería. Y mira el ordenador -Petit orientó la pantalla hacia Marimon-, debe de tener un siglo.
– Ocho años. Haz lo que quieras, eres el secretario general, pero mi consejo es que no se toque el dinero. Primero, las deudas. Después de las elecciones, con el dinero que nos corresponda por los parlamentarios y con la asignación institucional para gastos, ya retocaremos lo que sea. Si nos metemos en obras no sé cómo lo explicaremos en la ejecutiva, ni siquiera nos han concedido el crédito.
– ¿Y el ordenador? ¿No podríamos cambiarlo? Tendrías que haber visto el despacho de Albiol, parecía el del director general de la Ford.
– En política, los despachos son directamente proporcionales a los votos.
– Como mínimo, el despacho de un secretario general tendría que estar presentable. Y a mí los bordes de la mesa se me quedan marcados en los brazos. Cuando tengamos diputados no sólo cambiaremos el despacho, sino también la sede. Se nos ha quedado pequeña. ¿Cuánto nos darían ahora por nuestro local?
– Sin contar hipotecas, unos cuarenta millones.
– Pues con los cuarenta que nos den y con cuarenta más nos compramos otro más grande y vistoso. En la Avenida de Aragón…
– Con ochenta millones no compras ni un quiosco en la Avenida de Aragón. No tienes ni idea de lo que ha subido el metro cuadrado en Valencia. Olvídate de una nueva sede. Y de tu despacho ya hablaremos.
– Confío en que sea proporcional a los votos. ¿Almorzamos?
El móvil de Petit sonó. Antes de responder miró la pantalla.
– ¿Te imaginas quién es?
– ¿Quién?
– La omnipresente señorita Júlia Aleixandre.
– Un momento, Francesc, no contestes -Marimon se levantó al acto y cogió el móvil-. Lo haré yo.
– ¿Por qué?
– Tengo una idea -el móvil seguía sonando-. Tengo una idea -repitió excitado mientras abría la tapa del móvil y, a la vez, le pedía paciencia a Petit con las manos. Respondió-. ¿Sí?
– Francesc…
– ¿De parte?
– Júlia Aleixandre.
– Ahora mismo está reunido. ¿Puedes llamarle dentro de diez minutos?
– Sí. Dile que quiero hablar con él.
– Se lo diré -cerró el móvil.
– Explícame tu idea.
– ¿Sabes por qué llama?
– Por la reunión con los socialistas.
– Exacto. Ha leído la prensa y ha sacado sus conclusiones.
– Claro, cree que estamos a punto de llegar a un acuerdo.
– Tenemos una oportunidad brutal para devolverles la pelota: el crédito, a cambio de romper el pacto con Albiol. Tienes que vendérselo como si ya fuera cosa hecha.
– Me gusta, me gusta…
– Y ahora viene lo mejor: no queremos ciento veinticinco millones, sino doscientos.
– ¿Doscientos? Hostia, Vicent, no lo aceptará de ninguna manera.
– Ponte como un mulo, resiste. Siempre estarás a tiempo de negociar ciento cincuenta. No perdemos nada por intentarlo. Ya tenemos dinero. Si le sacas doscientos, justificaremos mejor los cuatrocientos en negro.
– Por fin has tenido una idea digna de un responsable de finanzas.
– Si tuviéramos caja, no me faltarían ideas.
– Esperemos a que llame.
Esperaron. Por un momento, ninguno de los dos perdía de vista el móvil. Petit sacó un puro de un cajón de la mesa y lo encendió. Otra reivindicación pendiente: un modesto humedecedor para los puros. Sus compañeros siempre le regalaban libros por su cumpleaños.
– Es una mujer extraña -comentó entre una nube de humo.
– Yo la encuentro atractiva.
– Por eso lo digo. No está casada, no tiene novio fijo y no se le conocen amantes.
– A lo mejor es lesbiana. En eso la derecha se ha modernizado mucho. Pero, bueno, tú tampoco estás casado ni tienes novia fija y nadie dice que seas homosexual.
– No tengo pinta de serlo.
– Ella tampoco.
Ella llamó. Antes de responder, Petit dio una larga calada.
– Dime, Júlia.
– Te he llamado antes.
– Ya me lo han dicho. Estaba en una reunión…
– Quiero hablar contigo un rato.
– Hazlo. Estoy solo.
– Por teléfono, no.
– Con periodistas, tampoco.
– No lo pretendía. ¿Podemos ir a comer?
– Tengo un compromiso. El secretario de finanzas y yo nos reunimos con Josep Maria Madrid, responsable…
– Sé quién es. Tú y yo nos podríamos ver antes.
– En un sitio discreto.
– Elígelo tú.
– Mi casa. Dentro de una hora.
Le dio la dirección. Colgó. Entonces le quitó la ceniza al puro y lo volvió a encender.
– La idea de la reunión con Josep Maria Madrid ha sido muy acertada. Francesc, muéstrate tranquilo con ella, como si el crédito no nos hiciera falta. De hecho, así es.
– ¿Te imaginas la campaña que haríamos con seiscientos millones?
– Mi imaginación no da para tanto.
* * *
Jesús Miralles no había dormido ni una hora. Después de hablar con Antonio, aparcó el coche en la calle Montecarmelo, del barrio de Torrefiel, cerca del grupo de casas cuya descripción le había detallado Ana. Con la única compañía de su petaca y su tabaco, y de una pequeña manta que se puso sobre las piernas, estuvo hasta las nueve de la mañana atento a las entradas y salidas de gente. Por fuera, las casas tenían un aspecto descuidado, como si dentro no viviera nadie. En las cuatro horas que se pasó de guardia -más o menos-, Miralles no vio a nadie excepto a los vecinos del edificio de enfrente, que a partir de las siete de la mañana se iban a trabajar. Pensó que quizá había llegado tarde, y que, en caso de haber alguna mujer, hubiera entrado antes y no saldría hasta mediodía.
Estaba cansado, pero aún tuvo fuerzas para dejarse caer por el registro de la propiedad, al lado de la Alameda, en una calle cuya situación exacta no recordaba. La encontró gracias a las indicaciones de un policía municipal. Se llamaba Jai Alai, un homenaje al frontón de pelota vasca del mismo nombre. Con el carné de identidad y la acreditación de periodista, preguntó por los bienes a nombre de sociedades del Grupo Lloris, así como por las propiedades a nombre de Juan Lloris y de su esposa (aunque Ana le dijo que lo había comprobado, prefirió asegurarse). El funcionario advirtió que sólo podía proporcionarle la relación de los bienes que había en la ciudad. Muy bien, precisamente la que necesitaba. Entonces buscó en el ordenador nombres y apellidos, imprimió el listado y se lo entregó.
En su piso, Miralles comprobó que las casas de la calle Montecarmelo, todas en el mismo lado, pertenecían a Lloris. El local del club Jennifer, a su esposa. Desayunó un café con leche y unas tostadas, se duchó y se fue a la cama. Apenas durmió. Hacia las dos de la tarde llamó a Pere Mas para decirle que se verían en la redacción.
En el despacho del director, Miralles le contó a Mas todo lo que había descubierto. Mas opinó que el hecho de que el Jennifer perteneciera a la esposa de Lloris ya era, para un empresario que ansiaba prestigio social -un empresario, además, que había optado a la presidencia de la Cámara de Comercio-, un escándalo. Por no hablar, claro, de las casas de la calle Montecarmelo. Miralles se mostró de acuerdo, pero su objetivo no era únicamente Lloris. Sólo con aquello, que, por otra parte, quizá era un escándalo social pero no suponía ningún delito, la policía no tenía material para tirar de la manta. El director pretendía evitar que Miralles siguiera husmeando. Pero el veterano redactor de sucesos quería llegar hasta donde pudiera. Con las informaciones de Ana y de Antonio tenía material suficiente para un primer reportaje: sabía cómo era el funcionamiento básico de las redes de prostitución de inmigrantes, pero necesitaba una prueba concluyente. El director le preguntó qué pensaba hacer y entonces Miralles le pidió ayuda. ¿Un redactor? No, cuatro. Mas se sorprendió y Miralles se lo explicó con todo lujo de detalles. Necesitaba uno fijo en la calle Montecarmelo. Veinticuatro horas controlando las casas del lado izquierdo de la calle. De los otros tres, cada uno iría a uno de los tres clubes propiedad de un tal Rafi, la clave de todo el asunto. Tendrían que estar allí dos horas antes del cierre. Después, seguirían o bien a una mujer o bien a un grupo de tres, sudamericanas o, si podían reconocerlas (tomando una copa con ellas podrían), mujeres del este. Eso les permitiría saber dónde vivían. Así, por lo menos, tendrían la dirección de unos cuantos pisos de la organización.
Читать дальше