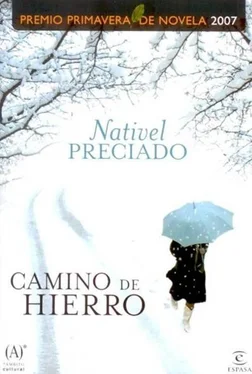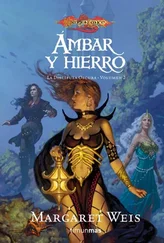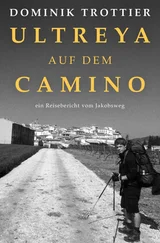Cuando sufría ataques de melancolía recordando a Natalie Wood y a Warren Beatty en Esplendor en la hierba, Lucas me recitaba el maravilloso poema de William Wordsworth:
Aunque mis ojos
ya no puedan ver ese puro destello
que me deslumbraba.
Aunque ya nada pueda devolver la hora
del esplendor en la hierba,
de la gloria en las flores,
no hay que afligirse.
Porque la belleza
siempre subsiste en el recuerdo.
– Mira, Paula. Esta placa la pusimos hace un par de años.
Rodrigo tenía la habilidad de frenar en seco mis añoranzas. Me sacudía siempre que estaba al borde de un abismo emocional. Una vez más, logró rescatarme de la tercera dimensión y me puso delante de elementos tangibles: el hojaldre, el vino, el empedrado de la plaza, el árbol muerto, la iglesia del siglo XVII, el reloj de la torre y el pequeño monumento construido a unos pasos del pilón. Todos los objetos se podían señalar con el dedo. Ninguna abstracción, nada que fuera impalpable. Era una de las cosas que me sorprendían de Rodrigo, que había encontrado su sitio exacto en la naturaleza y, a pesar de su tortuosa existencia, parecía estar en paz con el universo. En su vida cotidiana quedaban desterrados los sentimientos de culpa del pasado y las incertidumbres del futuro. Sus trabajos en el Foro por la Memoria de León eran sólo pura actividad presente, sin ánimo de venganza, rencor o remordimiento.
– Se la dedicamos a los quince republicanos que fueron asesinados en 1937 en la tapia del cementerio.
– ¿Qué es esto de la Agrupación Pozo Grajero? -pregunté mientras leía la placa.
– Un colectivo que se ha creado para recuperar la memoria de los republicanos que fueron arrojados al pozo Grajero. Fuimos al cementerio y pusimos la lápida con el nombre de los asesinados en los pueblos cercanos y un poema de Celaya:
Viajero que en mi tumba
por azar te has detenido,
anota mi nombre y mi apellido,
anota mi ciudad;
di a mis amigos
que aquí estoy enterrado,
pues me extraña
que si lo saben,
ninguno haya venido.
– ¿De Celaya?
– Sí, de Celaya. Veo que no te interesa demasiado.
– No está mal… -le respondí-. ¿Sabes una cosa, Rodrigo?
– Dime.
– Me gustaría volver.
– ¿No quieres ir a Pola?
– Mejor lo dejamos para otro día.
– Como quieras. ¿He dicho algo que te haya molestado?
– No, por favor, no eres tú… Es que estoy cansada y no quiero acostarme muy tarde. Mañana nos queda lo peor.
Me sugirió que me hiciera una foto en el esqueleto del árbol para guardarla junto a la de mi niñez. Le agradecí la idea y, tras unas cuantas tomas, nos dirigimos sin más dilación al coche para emprender el regreso.
Al abrir el maletero para dejar la cazadora, sacó un paquete y me lo entregó ceremoniosamente.
– Por cierto, se me olvidaba darte un regalo.
– ¿Qué es?
– Ábrelo.
Era un libro: Vida y muerte de la República española, de Henry Buckley. Se me saltaron las lágrimas. Giré la cara para que no me viera llorar. Apenas pude darle las gracias.
– Es una pequeña joya historiográfica que aparece en las citas de todos los hispanistas británicos. Veo que esta vez he acertado -me dijo, sorprendido por mi emoción.
Me lo quitó de las manos para darme una serie de explicaciones innecesarias.
– Se acaba de reeditar -continuó-. En realidad, lo explica mejor Preston en el prólogo. Buckley era un corresponsal británico que aprendió en las trincheras. Vino a España poco antes de la guerra y fue un periodista de una honestidad inusual en tiempos de violencia, lo cual no le impidió contar la indignación que sintió contra la sublevación de Franco en el 36 y la indiferencia del Gobierno británico, el suyo, ante el sufrimiento del pueblo español. Tanto le dolió aquella injusticia que pensó en alistarse en las Brigadas Internacionales. Era amigo de todos sus colegas: Matthews, Allen, Hemingway… A este último le pone en el lugar que le corresponde, y mira que es difícil situar a un mito en su sitio. Dice Hugh Thomas que se inspiró en él para escribir su obra más famosa sobre la Guerra Civil española. A Buckley le nombraron director de la Agencia Reuters y se quedó para siempre a vivir en España, porque se enamoró de una catalana. Creo que murió en Sitges. Léelo, es un libro magnífico. Escribe muy bien y da una visión sorprendente de algunos personajes históricos. Ojalá todos los periodistas fueran tan poco sectarios como él…
– Conozco bien a Buckley -le interrumpí-. Soy amiga de uno de sus hijos.
Tampoco esta coincidencia me pareció fortuita. Los Buckley eran íntimos amigos de Lucas. Este hombre se estaba empezando a convertir en un elemento perturbador.
– ¿Por qué no me has dicho que lo conocías?
– Te lo estoy diciendo ahora.
– ¿Por qué me has dejado darte tantas explicaciones?
– No lo sé, pero me gusta cómo has hablado de él.
– ¡Vámonos!
Era su primer enfado. Subió al coche y dejó el libro en el asiento trasero.
– No tengo ningún ejemplar de este libro, de verdad, te agradezco mucho el regalo -dije, estirando el brazo hacia atrás para recuperarlo.
Durante un largo trecho enmudeció. El silencio era tan violento que me impedía disfrutar del paisaje.
– ¿Puedo poner música? -pregunté, esperando una respuesta seca.
– Sí, nos vendrá bien… ¿Te importa poner esto? -me dijo, mostrándome una carátula de Madeleine Peyroux.
– ¡Me encanta! ¿La conoces?
– Sí, la vi en el festival de jazz de Vitoria.
– ¡Cómo es posible! -exclamé asombrada-. ¡Yo también la vi allí!
– Hemos coincidido en algún lugar del pasado, como coincidimos en este momento -musitó-, y quizá estemos destinados a coincidir en el futuro.
Me inquietaban tantas coincidencias. En alguna parte del cerebro almacenamos conocimientos propios o experiencias vitales ajenas que permanecen en letargo para dejar hueco a lo inmediato. Esos saberes ocultos salen a flote cuando menos te lo esperas. Los compromisos emocionales que establecemos con otras personas se transforman en energía acumulada dentro del cerebro. Por eso hay instantes en los que un sueño, una frase, una imagen, en definitiva, el sabor de la magdalena, nos produce una emoción indefinible o, como en esta ocasión, dolorosa y punzante. Es como el chispazo de una bombilla que se funde y lo ilumina todo, pero la luz se desvanece cuando intentamos retenerla.
Una vez más, quise huir de Rodrigo. Entonamos las canciones de Madeleine Peyroux para sentirnos acompañados el resto del camino. Aún nos quedaba un asunto pendiente: Rodrigo había prometido llevarme al hospital donde estaba el verdugo de mi abuelo.
Fue difícil convencer a Rodrigo de que no se bajara del coche y me dejase, sin más, en la puerta del hotel.
Quería librarme de él lo antes posible. Había sido un viaje demasiado intenso, lleno de insinuantes señales corporales y extrañas coincidencias. Sentía sus ojos permanentemente clavados en mi cara, invadiendo mi territorio, interfiriendo mi espacio físico. Exhausta de la tensión que había mantenido durante todo el trayecto, tenía la nuca y los hombros completamente rígidos. Había interrumpido sus planes. Es cierto que por mi culpa el itinerario quedó incompleto, pero necesitaba perderle de vista para pensar a solas.
Los alrededores de San Marcos estaban llenos de policías, guardaespaldas y coches oficiales que se detenían ante la puerta para depositar a los ilustres huéspedes. La inesperada aglomeración iba a facilitar mi deseo. Dejaron pasar el coche de Rodrigo cuando dijo que estábamos alojados en el hotel, pero le impidieron que se detuviera más de treinta segundos, así que aproveche la ocasión para bajarme rápidamente y despedirme con prisas.
Читать дальше