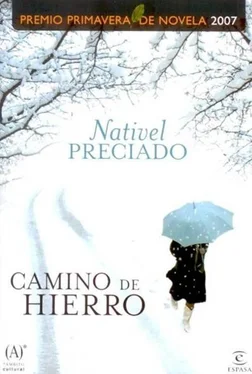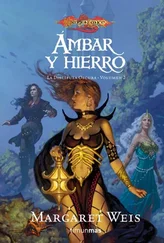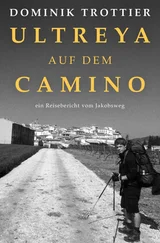La noche anterior soñé que mi hermano me ayudaba a buscarle y, al fin, dio con él, pero en el sueño me advertía: «No se te ocurra llamar a Lucas porque no volverá. Déjale. Está muy bien donde está. Nunca podrás convencerle de que vuelva contigo». La pesadilla había sido tan concreta y precisa que me hizo daño.
Hasta el momento no he tenido ánimos para ponerme a escribir. Estoy dolorida todo el día, incluso cuando duermo. Tengo una pena que me deja sin respiración y sin aliento, tan aguda como los dolores de un parto. No se calma con nada. Es inútil pretender superarla con rapidez, porque lleva su tiempo y no hay manera de eludirla. Es una angustia lenta y pertinaz que me debilita inexorablemente.
La noche siguiente tuve otro sueño horrendo. Te me apareciste cuando me iba a morir para acompañarme en ese trance, tal y como me habías prometido. La forma visible de ayudarme era dando una vuelta a la manzana de nuestra casa mientras intentabas convencerme de que morir no es un acto doloroso o traumático, sino más bien placentero. El único requisito es dejarse llevar, no oponer resistencia. Pese a todo, yo me negaba a morir.
¿Por qué nadie se quiere morir?, te preguntaba.
«Yo he muerto plácidamente y estoy feliz -me respondías-. Qué lástima no ser capaz de transmitirte mi experiencia. ¿Cómo sería la vida sin que las nuevas generaciones aprendieran lo que nosotros sabemos? Sería una vida extraña… Te sigo queriendo más que a nadie en este mundo». ¿En qué mundo?, te preguntaba, pero ya habías desaparecido.
Paso el triste día completamente sola. Ceno en el restaurante del hotel y me arrepiento. Me deprime rodearme de personas extrañas. En realidad nadie me gusta, sus frases ni sus voces. Las conversaciones son reiterativas. Me aburren.
Regreso a la habitación, contemplo la inmensa cama solitaria y me acuerdo desesperadamente de ti. Es posible que te preocupes por mí de algún modo, pero no lo noto. Me siento desamparada. Mi aparente fortaleza era efímera.
Cuando mi madre se puso enferma, le prometí que nos quedaríamos con la casa solariega de Pola de Luna. He querido volver al pueblo donde pasé los veranos de mi infancia para pedirle perdón por la imposibilidad de cumplir mi promesa. La enorme casona de piedra fue la única herencia que pudimos rescatar de la familia de mi padre, pero la volvimos a perder años después. Estaba situada en las afueras del pueblo, en la ladera de la montaña, y se entraba por un camino de tierra enmarcado, según creo recordar, por álamos centenarios. Eran tan altos que vistos desde abajo daba vértigo mirarlos.
Antes de seguir añorando el lugar de mis sueños, debo confesar que me asaltó otra vez el terror a la soledad, a la vergüenza de sentirme observada por gente a la que probablemente le doy pena. Como el primer día que fui sola al cine y se me vino el mundo encima. Con la desventaja de que algún habitante de Pola me preguntaría por mi familia y tendría que dar la respuesta que menos soporto, que no me queda nadie, que me han condenado a esta maldita soledad.
Por eso me arriesgué a pedir a Rodrigo que me acompañara, a pesar de que nuestra presencia en el pueblo no pasaría inadvertida, lo cual era una imprudencia, porque si llegaba a oídos de mi tía Olvido, se pondría furiosa y renegaría de su sobrina para toda la vida. Sin embargo, no tuve más remedio que correr ese riesgo, porque sola no hubiera sido capaz de hacerlo. Rodrigo, generosamente, me respondió que no se le ocurría nada más apetecible que hacer conmigo el viaje. Emprendimos la marcha muy temprano, con el viento helado, a pesar de que el sol empezaba a asomar entre las montañas.
No recuerdo desde cuándo no regreso al edén, pero jamás se borrarán de mi memoria las sensaciones físicas de aquellos tiempos. Colores, aromas y sabores. El verde de las llanuras, el dorado del maíz maduro, las espigas movidas por el viento, cómo iba cambiando el paisaje a medida que transcurrían los meses del año. Nunca he inhalado un perfume más evocador que el olor a estiércol y a ternero de los establos, y el aroma de las natillas con canela, calientes todavía, recién salidas de la lumbre, ni manjar más dulce que las moras de los arbustos de la vera y los arándanos, las frambuesas y las ciruelas que robábamos en la huerta de la loca de Pola, de cuyo nombre no me acuerdo. Lástima que se pierdan en la memoria estos detalles. Tampoco olvido los gritos de los guajes y el ruido de los carros de bueyes sobre el empedrado de las calles, porque eran los únicos sonidos que rompían el silencio de las mañanas. Algunas noches tenía miedo del aullido de los lobos y de las formas que adquirían los troncos chamuscados entre las llamas de la chimenea. En torno a ella había cuatro sillones de mimbre donde nos sentábamos los primos cuando no estaban los padres, y frente al fuego contábamos historias terroríficas, a veces tan ciertas como las de los muertos. Todo giraba en torno a las apariciones nocturnas de las almas que abandonan las tumbas del cementerio y vagan en pena por el pueblo, reprochando los malos tratos de sus antiguos vecinos. Hay muchos casos de personas a las que entierran vivas y sacan desesperadas la mano del féretro. Las noches de plenilunio se escuchan sus gritos desgarradores.
El cura, don Marcelo, era el que se llevaba la peor parte del cuento. Se le aparecían los fantasmas más que a nadie y le pegaban unos sustos de muerte, porque el deseo unánime de la gente era que desapareciese de una vez. Se había ganado a pulso el desprecio silencioso del pueblo. Era un cura vociferante que, cuando íbamos a las bodas y a los bautizos, porque a misa en ese pueblo no iba casi nadie, nos amenazaba con las llamas del infierno.
Su muerte fue horrible y aún me sigue dando que pensar. El aborrecible cura era un maltratador de animales y para proteger sus aposentos tenía un enorme mastín famélico, pero muy fiero. Cada vez que ladraba le pegaba latigazos con una soga y al pobre animal se le quedaban las heridas abiertas y llenas de moscas. No nos atrevíamos a acercarnos ni siquiera para echarle un poco de comida. Nadie sabe cómo logró romper las cadenas de hierro la noche que ocurrió el accidente. Cuentan que el mastín se fue derecho a la habitación del cura, abrió la puerta y se lanzó sobre su yugular. Tampoco se logró averiguar por qué el cura estaba en posesión de un arma. Al parecer, dormía con una pistola debajo de la almohada porque tenía algunas cuentas pendientes. El caso es que logró sobrevivir tras dispararle al perro todas las balas de la pistola. Fue tal el estruendo que se despertó todo el pueblo, desde el alcalde hasta el último habitante. Cuando llegaron armados con palos y azadas hasta la iglesia, llamaron al cura y, como no respondía, fueron hasta su alcoba y allí se encontraron con el cuerpo del cura ensangrentado, las paredes salpicadas de vísceras y los restos del perro desparramados a los pies de la cama. Le taponaron la herida y salvó la vida en ese momento, pero quedó sentenciado, porque el perro le contagió la rabia y un par de meses después, bien entrado el otoño, nos contaron que murió de muy mala manera. Se rumoreaba entre los vecinos que algún enemigo del cura tuvo que soltar al perro las cadenas, porque a ese pobre animal no le quedaban fuerzas ni para ladrar. Sin embargo, no fue eso lo que me dio que pensar, sino el acto de justicia o de venganza del animal. Creer que al final todo se paga en esta vida es una vulgaridad de pensamiento y, para colmo, no es cierto.
No recuerdo muerte más violenta que la de aquel cura, aunque hubo otras: la de los mellizos que tenían mi edad y se abrasaron en el incendio de su casa. Todos los amigos fueron a verlos, menos yo. Ir a ver cadáveres era una de las diversiones del verano. Yo nunca metía la cabeza en los féretros como el resto de los niños del pueblo, porque me daba tanto miedo que si veía un muerto, no podía evitar las pesadillas y me quedaba en vela toda la noche. Una vez se me fue la vista y miré a una muerta que estaba en un catafalco, tenía un pañuelo negro alrededor de la cara y un enorme rosario entre las manos. Fue una visión demasiado fugaz como para presumir de haber visto un muerto, pero me perturbó durante un tiempo.
Читать дальше