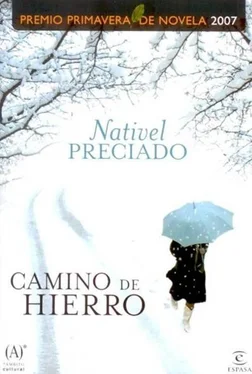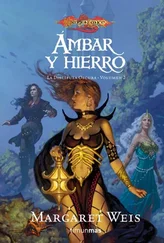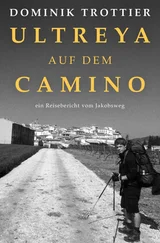– ¿Cuándo te adoptaron? -pregunté impaciente.
– En el otoño de 1939, bien asentado ya el régimen de Franco, mi padre convenció a mi madre de que sería bueno que simulara estar embarazada y a los nueve meses tener un hijo como si realmente lo hubiera parido. Ella accedió, quizá porque no podía soportar la humillación de contar la verdad a sus amigas. Nunca habría reconocido que tenía un hijo adoptado porque su marido era incapaz de darle uno de su propia sangre. Y así lo hizo. Los primeros meses fue muy fácil, incluso aprendió a manifestar los síntomas de un embarazo problemático. En las reuniones sociales se mareaba y sentía náuseas, de modo que todos creyeron que su gestación progresaba molesta pero felizmente. Cuando se aproximó el séptimo mes, mi madre dijo que se iba a Salinas, donde mucha gente bien había decidido pasar los tres meses de verano. Y así lo hizo. Permaneció unos días en Salinas, donde se dejó ver con trajes sueltos y una falsa tripa abultada, y para no esforzarse tanto con el fingimiento se fue con mi padre a Madrid, donde pasarían inadvertidos. Dijeron que regresaba de Salinas para tener al niño en su casa de León, de modo que el tiempo del embarazo cuadraba con la imprecisión debida. Nadie iba a contar los meses y los días.
– ¿Entonces te adoptaron? -insistí otra vez.
– Espera, quiero contarte algo más. Fue todo tan real que, al cabo de los años, mi padre llegó a creer que su mujer había tenido un auténtico embarazo psicológico. Mientras avanzaba la gestación ficticia, él se dedicó intensamente a la búsqueda de la criatura. No era fácil conseguir un crío en aquellos tiempos, pero mi padre sabía que muchas rojas embarazadas, repito la expresión que él empleaba, cuando lograban huir por la frontera, se refugiaban en los campos de internamiento que los franceses habían preparado para los vencidos. En aquellos penosos campos de concentración las madres estaban hambrientas, derrotadas física y moralmente, y parían a la intemperie, en condiciones muy precarias. Los franceses las trataron mal. Los bebés que superaban el parto se morían de hambre o de frío a los pocos días. Lograron sobrevivir menos del diez por ciento de aquellos niños.
– ¿Y tú eres uno de esos supervivientes? -volví a interrumpirle.
– No, te lo cuento porque ése podría haber sido mi destino. He intentado averiguar el paradero de alguno de los que tenían más o menos mi edad. Mi caso fue distinto. Mi padre quería un varón que, desde luego, nadie pudiera reclamar. Se fue a ver al Jefe Nacional de Prisiones, que, al parecer, le debía algún favor, y le pidió los datos que tuviera sobre las mujeres presas en la cárcel de Ventas, donde había, al parecer, más de dos mil de toda procedencia y condición. No tuvieron piedad con los vencidos y menos aún con los que consideraban carne de presidio, aunque fueran mujeres y niños.
– ¿Eso pensaba tu padre? -le pregunté asombrada.
– No, eso es lo que pienso yo -respondió Rodrigo-. Dentro de la cárcel, algunas chivatas, a cambio de mejor trato o de vagas promesas de libertad, pasaban información a las funcionarías sobre los contactos y las actividades de las presas. Así se enteró mi padre de que una de las que se encontraban en avanzado estado de gestación estaba completamente sola en este mundo. Cuando le faltaba poco para el parto, la sacaron de la galería de menores para que mi padre la viera. Me contó que se llamaba Raquel, era larguirucha, tenía la cabeza rapada, la cara redonda, los ojos muy grandes y muy negros, llevaba las piernas vendadas por la sarna, todas tenían sarna y piojos, por eso iban rapadas, pero, al margen de la apariencia, le aseguraron que era de las más sanas. Había cumplido los dieciséis años. Le preguntó quién era el padre y dijo que el chico que la había dejado preñada no era su novio, que sólo era un compañero de las Juventudes, que lo habían matado y que por eso habían ido a detenerla a ella, porque antes de morir dio una serie de nombres, entre otros, el suyo. Parecía muy asustada. No había tenido noticias de su familia desde que estaba en la cárcel y le preocupaba qué iba a ser de aquel niño, porque no tenía a nadie con quien dejarlo y se moriría en ese infierno.
– ¿Así que ella era tu verdadera madre? ¿Se llamaba Raquel? ¿Sabes algo más de ella? -Realmente me había conmovido.
– Ni siquiera estoy seguro de que ella fuera mi madre. Sólo sé que poco después de aquel encuentro con esa pobre niña llamaron a mi padre para decirle que ya había parido. Las Hermanas de la Caridad se hicieron cargo de mí. Tenía una semana cuando mis padres adoptivos fueron a recogerme al hospicio. A mi madre le contaron que era un niño abandonado y huérfano.
Nunca supo que era el hijo de una presa. Me dijo mi padre que me entregaron limpio, sano y bien aseado, que nací el 7 de agosto de 1940 y fui bautizado diez días después en San Isidoro de León con el nombre de Rodrigo. Cuando cumplí el mes, las propias monjas llamaron a mi padre para decirle que la presa había muerto a los pocos días de parir. No quiso saber nada más.
– ¿Por qué tienes dudas de que fuera tu madre?
– Pude ser hijo de una condenada a muerte o de cualquiera de las que fusilaban contra la tapia del cementerio o de las que morían en esa cárcel infecta. En aquel año hubo muchos partos y no sabían qué hacer con tantos recién nacidos. A muchos les enviaban a los hospicios. El caso es que no he encontrado rastro de esa niña de dieciséis años de la que me habló mi padre. Ignoro sus apellidos y ni siquiera sé si será cierto que se llamaba Raquel.
– ¿Crees que tienes alguna posibilidad de saber algo?
– Aunque sea absurdo, nunca he perdido del todo la esperanza. No me resigno a que la gente desaparezca sin dejar rastro. No recuerdo quién dijo que la inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Todavía no sé si soy un genio o un imbécil. ¿Tú crees que podemos hacer algo por los muertos? -me preguntó finalmente.
– Comunicarnos con ellos y pedirles que nos protejan -respondí con extraña convicción-. Si sabes rezar, reza, y si no, que el cielo te ampare, todo es cuestión de fe. ¿Cómo fue la relación con tu padre después de su confesión?
– A partir de entonces le miré con una piedad infinita. Nunca me sentí tan cerca de mi padre. Murió poco después de contarme la verdad. Sabía que estaba enfermo y no quiso llevarse el secreto a la tumba.
Después de una pausa, le pregunté a bocajarro:
– ¿Qué le hiciste a mi prima?
– ¿Por qué te interesa?
– Simple curiosidad.
– Nos equivocamos, eso es todo.
– ¿Tú o ella? -insistí.
– Los dos, quizá yo más que ella. Me ofusqué con su juventud.
– ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos?
No sé qué me impulsó a meterme de esa manera tan brusca en su intimidad. Era evidente que mi inesperado interrogatorio le incomodaba.
– Compartimos la misma casa durante muchos años, pero el amor se acabó enseguida -respondió de mala gana.
– ¿Hubo otras mujeres durante ese tiempo? -proseguí con mi tercer grado.
– Viajaba mucho. Tenía que comprar antigüedades… En fin, me engañaba más a mí mismo que a ella. Toda mi vida, como te estarás dando cuenta, ha sido un gran engaño. Estaba acostumbrado a convivir con la mentira. Creo que sólo en estos momentos empiezo a salir de mi incertidumbre.
La última frase parecía un aviso. Había sido yo la primera que había traspasado el límite de la intriga y, de manera inconsciente, me había metido de bruces en su intimidad.
– ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo hace que estás sola?
Era evidente que pretendía poner fin a mi indiscreción. Yo no quería compartir con Rodrigo mi amargura.
Читать дальше