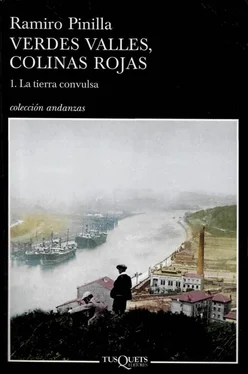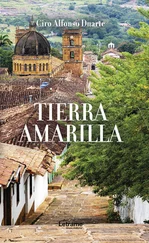– ¿Qué importan las razones que le hayan traído hasta nosotros? -dice-. El caso es que está aquí y nos conocerá, nos oirá, y como nuestro mensaje es la verdad que están esperando todos los hombres que, sabiéndolo o no, son explotados… ¡pues acabará siendo uno de los nuestros! ¡Que nadie me hable de echar de nuestro lado a quien se nos acerca!
Los ojos de Isidora vuelven a parecer dos llamas. Está más bonita que nunca. Repito como un tonto para mis adentros: «Isidora, Isidora, Isidora…». ¡Dios mío, que algún día ella me pida con tanto fuego que huyamos juntos a mi playa de Getxo! Creo que me estoy volviendo loco por ella y no sé lo que digo. La veo, la tengo a veces a dos palmos, y no puedo tocarla, ni siquiera decirle lo que guardo dentro a duras penas. Todo lo fío a mis ojos, esperando que ella lea en mi mirada que me moriré si no puedo verla a solas.
– ¡No nos busca a nosotros sino a ti! ¡Está en su cara! -dice Marcelo.
Es verdad, es verdad. ¿Por qué lo ha sabido él y no ella?
– ¿Nadie le va a prohibir a Marcelo pronunciar semejantes tonterías? -dice Isidora, volviendo a su chapa. Creo que nos ha dado la espalda con tanta rapidez porque Marcelo le ha sacado los colores. Cuando vuelve a hablar es como si hablara su espalda, y ahora su voz es suave, y viene como de muy lejos, ya no es la voz de tigresa de antes-. Se empieza por el asombro… «¿Qué dicen estos locos?», piensan al oírnos… Luego, si acertamos a emplear las palabras debidas, si somos capaces de transmitir lo que llevamos dentro, la gente empieza a entendernos, a descubrir que les traemos lo que esperaban desde siempre sin saberlo, a preguntarse por qué nadie les ha hablado así antes… ¿Quién rechaza la lluvia que cae en el desierto? De modo que tenemos que preguntarnos si lo estamos haciendo bien. -Todos los de la mesa la escuchan tan quietos que no parece sino que están clavados a las banquetas. La cena del viejo está en ese puchero que Isidora medio tapa con su cuerpo, y el puchero hierve y humea y está claro que ya no hace falta calentarlo más, y me pregunto por qué no le saca de una vez al viejo su cena. Pero, sigue hablando, sin que su espalda se mueva-: Nuestro mensaje es mucho mejor que nosotros. Nuestros esfuerzos, nuestras lágrimas, nuestras palabras no están a la altura del mensaje que predicamos. Ello explica que, a veces, alguien se acerque a nosotros sin entender lo que hemos dicho, sólo presintiendo que es la gran medicina que remediará su triste situación, lo que ha esperado desde aquel día en que el mundo le enseñó que unos hombres explotan a otros. Recordad que no es la primera vez que alguien se nos acerca sin saber qué estamos ofreciendo. Tú mismo, José… ¿lo has olvidado? -Ni siquiera para nombrarle se ha vuelto Isidora-. Nunca se me olvidarán tus primeras palabras, tu saludo: «En el almacén de la mina me venden tocino agusanado. Quiero unirme a otros para protestar todos juntos por el tocino agusanado». Me fui a la mina y hablé en los barracones y convencí a muchos para presentar un escrito de protesta. Hoy, tres meses después, se sigue vendiendo tocino agusanado, pero tú te quedaste con nosotros, José. Leíste hojas, panfletos y algún libro, y en tu pecho entró nuestra fe.
– ¡Nada de eso va con el imbécil! -dice Marcelo-. ¡Preguntadle qué quiere y no os sabrá responder ni una palabra!
Isidora se vuelve como un látigo. Por fin, sí, puedo verle otra vez la cara.
– ¡Es lo que estoy tratando de explicaros! -dice-. ¡Que predicamos con torpeza nuestro mensaje, que, en el caso de nuestro nuevo amigo, sólo hemos llamado a su instinto! ¿Cómo nos va a explicar lo que ni él mismo entiende todavía? Escuchadme, por favor, compañeros: es como si, ¡Dios mío!, nuestro mensaje fuera una pobre música que sonara entre nubes y no pudiera fácilmente pasar de un alma a otra…
Marcelo se agarra la cabezota con las dos manos y parece un desesperado, pero cuando aparta las manos y veo su cara, está sonriendo.
– ¿Por qué vuelves a esas malditas palabras de «Dios» y «alma»? ¡Nuestro socialismo no las necesita! -dice.
– Pues a mí me gustan -dice José-. No creo en Dios ni en el alma, pero se las he oído a Isidora y he entendido mejor lo que decía.
– ¡Ah, los arraigados estilos de la burguesía! -dice el hombre de la maleta-. ¿Cómo desprendernos de tanta telaraña aparentemente imprescindible? ¿Disponemos de los recambios precisos? ¿Con qué sustituir los sonidos «alma» y «espíritu», tan profundamente humanos, a pesar de todo? ¿Y el doliente «¡Dios mío!», usado hasta por los ateos? ¿Habremos de decir «¡Marx mío!»? Los pioneros del nuevo orden tenemos la palabra.
Marcelo me lanza una mirada de fiera. Dice:
– La cosa es mucho más sencilla que ese discurso de maestrillo de nuestro presidente. ¡Sólo queremos palabras directas y acción directa, no se os olvide! ¿Quién os ha robado la seguridad? ¿A qué viene tanta vacilación de intelectuales para explicar lo inexplicable? ¡Te lo pregunto a ti, Isidora! ¿Es que os habéis dejado confundir por el maldito imbécil? Mi propuesta es que se le rechace. ¡Que se largue pronto! ¡Una patada en el culo y fuera con él! -Se levanta y viene hacia mí con el puño en alto-. ¡Maldito seas, ni siquiera te interesa lo que estoy diciendo contra ti! ¡Por una vez, deja de mirar a Isidora y escúchanos!
Se levanta el hombre de la maleta, el otro hombre y José, y le sujetan, como antes. El grupo ha quedado a un solo paso de mí. El viejo se rasca la cabeza y dice:
– Bueno, bueno, salta a la vista que Dios no está con vosotros. ¡Dios es amor y vuestro mensaje es violencia! Arrepentíos…
El hombre de la maleta dice a Marcelo:
– Si pretendes asustar a Roque para que se marche, lo estás haciendo muy bien. Aunque creo que has chocado con un aldeano de los duros.
Le sueltan y Marcelo se sienta. Sólo oigo el ruido de las banquetas cuando los demás se sientan también, porque mis ojos están con Isidora: con un cazo pasa comida del puchero a un plato, y coge en sus manos el plato humeante y viene hasta la mesa y lo deja ante su padre, y el viejo coge la cuchara y empieza a comer con ruido aquellas patatas con bacalao.
Luego Isidora se seca las manos con un trapo y se sienta entre José y el otro hombre. Yo no la dejo de mirar, pero no sé cómo se las arregla para que sus ojos nunca se encuentren con los míos.
– Pido que el primer asunto a tratar sea echar al imbécil -dice Marcelo.
– Dos cosas, hijo -dice el hombre de la maleta-: primera, no llames imbécil al visitante. Segunda, ¿quién mejor que él para sacarnos de dudas? Que el propio Roque confiese las razones que le han traído a nosotros.
Todos me miran. Ellos están sentados y yo de pie. El único que no me mira es el viejo, que sólo come.
– ¿Qué nos dices, Roque? -dice el hombre de la maleta.
Por fin, he encontrado los ojos de Isidora.
– Quiero estar aquí -digo.
– Bueno, eso salta a la vista -dice el hombre de la maleta-. Pero ¿por qué?
Ahora, tampoco Isidora aparta sus ojos de los míos.
– Quiero estar aquí -digo.
– A estos vascos no hay quien les saque las palabras -dice el hombre de la maleta.
– Sabe muy bien por qué quiere quedarse, pero no se atreve a decirlo -dice Marcelo.
– Votación -dice el hombre de la maleta-. Que levanten la mano quienes acepten a Roque Altube en nuestra agrupación.
Isidora levanta la mano. Veo sus dedos blancos en lo alto, un poco temblorosos. Estoy seguro de que sabe por qué quiero estar entre su gente, como lo sabe Marcelo. Marcelo es el único que no levanta la mano. José duda, pero al fin la levanta. Creo leer en los ojos de Isidora por qué quiero estar aquí. Y ha levantado su mano.
– Bienvenido a la familia, hijo -dice el hombre de la maleta. Se levanta y va hacia su maleta, que está en el suelo, en un rincón. La abre, busca dentro, coge unos papeles y algún libro y vuelve-. Toma, regalo de la agrupación socialista de La Arboleda… ¿Te acuerdas de este retrato? Carlos Marx es el filósofo alemán que, hace cuarenta años, escribió una Biblia, no precisamente la cristiana. Aquí está: el Manifiesto Comunista. Como ves, un simple librillo, pero que hace temblar a todos los ricos del mundo. Cógelo, es tuyo.
Читать дальше