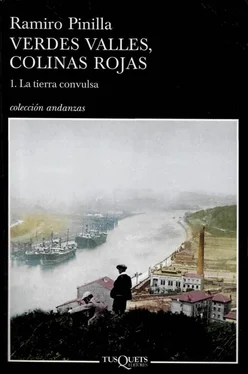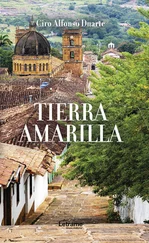– ¡No, no, ella nunca haría tal cosa! -dice el viejo-. Mi hija ha cambiado un poco últimamente, ha dejado ciertas costumbres y tomado otras, pero en el fondo sigue siendo la misma. Yo no entiendo a sus amigos nuevos cuando se ponen a hablar y hablar alrededor de esta mesa… No sé qué buscan… Me lo dicen, pero yo no les comprendo… ¡Quieren cambiar el mundo hecho por Dios! Pero en el fondo son también buenos.
– ¡Pobre Urbano, las barbaridades que tendrá que oír usted en su propia casa! -dice la mujer flaca y larga.
El hombre de la maleta da unos pasos y se para delante de las tres mujeres.
– Con todos mis respetos, señoras -dice-, aquí nadie pronuncia barbaridades. No nos avergonzamos de confesar que somos socialistas. Pero, de barbaridades, nada.
– ¿Acaso no es una barbaridad ir contra Dios? -dice la mujer con cerezas en el sombrero.
– ¡Jamás podré creer que mi hija vaya contra Dios! -dice el viejo.
– ¡Pobre Urbano, qué ciego le tienen a usted! -dice la mujer flaca y larga-. ¿Por qué su hija ya no le lleva a misa los domingos? Pregúnteselo. Es demasiado cruel el negarse a ayudar a un padre inválido que desea cumplir con Dios los domingos y no puede.
– Mi hija sí quiere ayudarme, señoras -dice el viejo-, lo que pasa es que no puede sola. Entre mi silla y yo pesamos demasiado para ella. Ustedes han de comprenderlo.
– Sin embargo, antes sí que le llevaba -dice la mujer flaca y larga.
– Nunca sola -dice el viejo-. Siempre había alguien que…
– ¿Y sabe usted, Urbano, por qué ahora no hay nadie que se preste? -dice la mujer flaca y larga-. Sencillamente, porque su hija ha cambiado de amigos… ¡y los que tiene ahora van contra Dios! ¡Ay, Isidora, qué pesada carga para tu conciencia: privarle de la misa a tu propio padre!
Mañana es domingo. Mañana quiero venir otra vez donde Isidora. Digo:
– Yo llevaré esta silla a la iglesia siempre que haga falta.
– ¿Qué tienes tú que ver en esto? -dice Marcelo.
No oigo nada durante un rato, porque estoy mirando cómo me mira Isidora.
– Claro, no es uno de ellos: esto lo explica -oigo decir de pronto a la mujer flaca y larga.
– ¡No, no es de nuestro grupo, y a ver si se lo llevan cuando se marchen! -dice Marcelo.
– ¡Jamás me habían tratado así en una casa! -dice la mujer flaca y larga-. ¡Nos están echando a la calle!
– Ni mi hija ni yo haríamos eso con ustedes por nada del mundo -dice el viejo-. ¿Cómo lo pueden pensar siquiera?
– Todo esto es muy desagradable -dice la mujer con pendientes grandes-. Ya sabemos, Urbano, que usted no tiene la culpa.
– Cosas así ocurren por relacionarse con cierta gente -dice la mujer flaca y larga-. Ese jovencito -y mira a Marcelo- nos mira con un odio que aterra. ¡Después de habernos molestado en venir hasta aquí sólo por ayudar a un buen hombre necesitado! Con todo, y como parece que se nos rechaza, nos iremos. Realmente, ¡oh, sí!, somos intrusas, hemos interrumpido algo que se celebraba bajo la inspiración de Satanás. Alguien debería decirle a usted, Urbano, para qué están utilizando su casa.
– ¿Es que sólo sus maridos tienen derecho a reunirse con los demás dueños de minas para explotarnos mejor? -dice Marcelo.
– Eso es una impertinencia y tú lo sabes, Isidora -dice la mujer flaca y larga-. ¿Puede llamarse explotar viajar hasta La Arboleda en misión de hermandad para con nuestro prójimo? Nuestra ley es la ley de Dios. Tratamos de cumplirla. Usted, Urbano, ¿ha preguntado a su hija y a los suyos cuál es su ley? No es justo utilizar la casa de un hombre inocente para fines oscuros.
– Señora, si ha cumplido con su ley, ¿por qué no se retira? -dice el hombre de la maleta.
– ¿Te das cuenta, Isidora, cómo se nos está arrojando de tu casa? -dice la mujer flaca y larga.
– ¡Es un insulto! -dice la mujer de los pendientes grandes.
– ¿Callas, Isidora? -dice la mujer con cerezas en el sombrero.
Veo cómo Isidora estira los brazos, las manos y los dedos, como una gata cuando se le levanta el pelo, y dice:
– ¡Sí, callo por respeto a ustedes, por no estallar! ¡Y por respeto a mi padre! Si lo que desean es visitarle a él, traerle cosas y recibir su agradecimiento, pues muy bien, vengan siempre que quieran. Pero si, además, van a aprovechar la visita para arremeter contra los socialistas, como lo hacen sus periódicos, entonces tendrán que sentarse y escucharnos a nosotros también.
Sus ojos brillan como cuando hablaba subida en aquel cajón. Las tres mujeres se miran entre sí y miran a Isidora, al hombre de la maleta, al otro hombre, a Marcelo y a su amigo, a mí, pero, sobre todo, miran a Isidora. La cara de Isidora ya no está pálida, está ardiente como el fuego. Parece un rosal con toda la fuerza roja de la primavera.
– ¿Habéis oído? -dice la mujer flaca y larga a sus dos amigas-. ¡Se ha confesado socialista! ¡Oh, Dios, cuánto poder has dado a Satanás! -Coge de manos del cochero el último paquete-. Pero no somos rencorosas. Como de costumbre, te traemos trabajo, Isidora. Ropa de nuestra servidumbre, para cortar, coser o repasar. En este papel van las medidas. Dios es generoso incluso con sus enemigos.
– En el fondo, mi hija nunca se ha apartado de Dios -dice el viejo-. Me hace la comida y me la sirve, me lava el cuerpo, me trae el orinal, me acuesta y se sienta en la cama a escucharme cuando le hablo de mis recuerdos de Patencia, y de su madre y de ella misma, y no se mueve hasta que me duermo. Cuando era niña, yo le contaba cuentos para que se durmiera, y ahora es ella la que se queda hasta que yo me duermo con mis propios cuentos. Mi hija nunca se ha apartado de Dios. Yo lo sabría.
– Podemos adelantarte algo de dinero sobre este trabajo, Isidora -dice la mujer flaca y larga.
– No, ya nos arreglaremos -dice Isidora.
– ¡Te vas a hacer de oro! -dice Marcelo-. Esta gente paga muy bien lo que compra. ¡A tu padre le compró sus dos piernas por cuarenta duros! ¿Cuántos brazos, cuellos, pechos, espaldas, cinturas, caderas tienes que hacer con esos trapos que te traen? ¡Te vas a hacer de oro, Isidora! – ¡Qué desagradable es este muchacho! -dice la mujer flaca y larga-. Adiós, Urbano, nos vamos muy disgustadas…
– No volverá a ocurrir, señoras -dice el viejo-. Ustedes son muy buenas y nunca podré agradecerles lo que hacen por nosotros.
Abre la puerta el cochero y salen las tres.
– Sé buena, hija mía -es lo último que le dice a Isidora la mujer flaca y larga.
– Sé buena, Isidora -dice luego Marcelo-. Y, si quieres ir al cielo, Isidora, nunca seas un camello, como nosotras, pues ya sabes eso del camello y el ojo de la aguja. Sé cualquier otro animal, por ejemplo, un buen borrego, y deja que los camellos seamos nosotras.
Marcelo se ríe, pero sólo él.
– ¡Ellas tienen razón! -dice Isidora, tirando al suelo el paquete de ropa-. ¡Me han llamado mala y lo soy, soy una traidora! ¡También acepto sus limosnas! ¡Yo debería estar ahora poniendo en pie a los hombres de las minas! ¡Ha muerto uno de ellos y yo acepto la limosna que me dan sus asesinos!
– Tú no puedes pensar eso -dice el viejo-. El Señor no me castigaría tanto.
Casi dejo de ver la cara de Isidora cuando se sienta en la oscuridad de un rincón.
– Una hija así no es un castigo sino un premio -dice el hombre de la maleta-. ¿No comprende usted, Urbano, que llora por los desamparados de la Tierra, como lloraba su Jesús? ¡Su lucha es por la redención de todos los hombres!
– ¡No quiero una hija cometiendo tal pecado de soberbia! -dice el viejo-. ¡Que nadie se atreva a sustituir a Jesús!
Cojo del suelo el paquete de ropa tirado por Isidora. Se lo llevo y ella lo coge, y ahora sé que lo he hecho para poder ver su cara. Me quedo a su lado. Parece como muerta. Sólo sus ojos están vivos, llenos de lágrimas.
Читать дальше