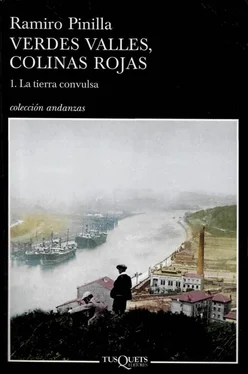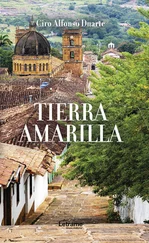Si afirmo que allí mismo nació nuestra sant í sima trinidad, quizá suene a ingenuo, pero estoy seguro de que así fue, y en sólo unos instantes: al menos, se puso en marcha algo que ninguno de nosotros supo entonces lo que era -aún faltaban cuatro años para que don Manuel padeciera su encuentro-choque-conflagración-estallido-error con la india Anaconda, que acabó de modelar una santísima trinidad con sus leyes propias, sus malditas leyes propias-, pero que constituyó el mantus más propicio para que en él germinara la maldición, abriendo el ciclo que jamás se cerraría. Porque en unos segundos don Manuel penetró mi secreto de los cuatro años precedentes, compusimos de pronto, entre él y yo, uno, y a la señorita Mercedes le correspondía haber estado allí presente para escuchar de labios de don Manuel mi secreto -no sólo era imprescindible esta revelación sino especialmente urgente, pues ella necesitaba conocer la razón de su fracaso conmigo para recomponerse- y formar, con nosotros dos, otro uno de tres, de manera que el hecho de que don Manuel hubiera de abandonar Altubena para buscarla y contárselo -un tiempo despreciable, es decir, inexistente- no debe empañar la certidumbre de que allí y en aquel instante nació nuestra sant í sima trinidad.
Entre mis dos enrojecimientos («¿Qué miras por la ventana, Asier?» y «¿Qué está ocurriendo?») mediaron tres años, un largo tiempo para mí entonces, y no sólo fue don Manuel su provocador sino que ningún otro podía haberlo sido. Yo habría advertido pronto -es decir, a destiempo- la considerable presencia de don Manuel en mi vida de haber sido él una persona menos prudente, menos silenciosa. Me refiero a que de otro me habría llegado antes su atención hacia mí, tanto en la escuela como fuera de ella, aunque semejante agresión me habría puesto sobrealerta, estropeándolo todo. Supo acercarse a mí y supo iniciarme, supo hacerlo, o simplemente lo hizo tal como él mismo era.
Frecuentaba bastante Altubena para charlar con mi abuelo Zenón (sus aparentes cuarenta años de diferencia quedaban neutralizados con la sangre vieja que yo siempre sospeché corría por las venas del maestro). A mí me preguntaba sobre mi pesca o mi caza, y su visita se prolongaba si había ocurrido algo notable, como el encallamiento en la playa de aquel monstruo que nunca se supo si era tollo o tiburón, o la ola monumental que llegó hasta el edificio del Cable Inglés, o la granizada tardía que destrozó la cosecha de los frutales; también me hablaba de los temas inamovibles de nuestro acervo -me inició en ellos con más dramatismo que el abuelo, quien se limitaba a contármelos-: el Negro, aquel congrio gigantesco que parecía procrearse a sí mismo; temible, solitario y excesivamente irreal para nuestras luces, al que ya nadie intentaba siquiera capturar y en quien convenía que viésemos -decía don Manuel- acaso la última representación de la libertad que ya nos era dado imaginar, o al propio clan de los Baskardo de Sugarkea, los únicos descendientes incontaminados del Principio, no sólo descendientes del viejo vasco sino, esencialmente, del viejo Hombre -y esto me lo revelaba el don Manuel de la fe nacionalista con su irreductible honestidad-; y cosas así, nunca contadas fuera de la ocasión, aunque hubiera de esperar meses o años: ese instante que requiere cada tema y que don Manuel sabía elegir con exquisito acierto.
Y luego mi apellido: a lo largo de los años el sonido Altube no dejó de zumbar dolorosamente encima de don Manuel, desde la primera venta-despojo de Altubena de Santiago Altube a su hermano Zenón hasta el accidente, cuarenta y tantos años después, del más pequeño de los Altube, es decir, yo; pasando por el abandono de Isidora por Roque Altube, y la segunda venta-despojo de Altubena de Roque a su hermano Juan y la muerte prematura de mi padre, reventado sobre su propia tierra; y los dos Altube cautivos en la mansión de Ella: mis dos tíos, Santiago y Roque, desposeídos hasta de su identidad y coincidiendo ambos apóstatas tras aquellas rejas durante más de veinte años; por no mencionar la palabra asesinato manchando el apellido Altube partiendo de la hasta entonces desconocida rivalidad entre mis primos Eladio-Leonardo, ni la parte infinitesimal de culpa atribuible a la sangre Altube en la prostitución progresiva de la especie mamífera tenida a sí misma por superior. Al menos, no sería justo cargar a mi estirpe con la responsabilidad de aquel exceso de don Manuel en aras de nuestra sant í sima trinidad, aun habiendo allí un Altube sentenciado a sus quince años hasta el fin de los tiempos, minándole, también, el sosiego.
Y luego mi asombro al saber que don Manuel no sólo había igualmente descubierto a la señorita Mercedes sino que lo hizo antes que yo. Su relación, más o menos patente -más bien menos que más-; bueno, acabaría siendo patente menos por su intensidad que por su prolongación: hubo un comienzo, tres abandonos y dos reanudaciones a lo largo de doce años, aunque el final de toda esperanza para ellos no marcó una frontera entre dos comportamientos distintos, un antes y un después, pues de un noviazgo lánguido pasaban a una lánguida proximidad sin compromiso; incluso podría decirse que hubo entre ellos más pasión en las épocas de distanciamiento que en las otras, pues en las épocas de noviazgo había supuestamente que rebajar más peso de la pasión para alcanzar la languidez, y menos en las épocas de proximidad sin compromiso, así que en estas épocas de mera proximidad sin compromiso disfrutaría la pareja de más masa de pasión.
Para cuando descubrí a la señorita Mercedes, en 1929, hacía cuatro años que don Manuel la tenía descubierta. Ocurrió siendo él ya maestro en Algorta y ella empezaba la carrera. De modo que no fue la coincidencia de trabajar entre unas mismas paredes lo que puso en marcha sus relaciones, aunque sí el pertenecer a una misma comunidad -la señorita Mercedes había nacido y vivía también en Algorta-, pero esto pertenecía a la vulgaridad general y no se tuvo en cuenta, ni siquiera lo esgrimieron los detractores de don Manuel; sus defensores siempre airearon esta «decisión libre y personal de su voluntad» ya existente cuatro años antes de que ella se estrenara de maestra, mantenida durante esos cuatro años antes de que el destino los encerrara en la misma batidora.
Y, curiosamente, fue en 1929 cuando se produjo el primer abandono, el primero de los dos entreactos -el tercer abandono ya no fue entreacto-, antes del comienzo de aquel curso. Así, pues, la señorita Mercedes estaba libre cuando yo la descubrí. Hubieron de transcurrir otros cuatro años para que reanudaran su noviazgo, o lo que fuera, en 1933. ¿Influiría en ellos la conmoción que les causó el accidente de mis pies, el que los reuniera a mi alrededor en uno de esos revulsivos que, al parecer, necesitaba don Manuel para acercarse a ella? Lo dejarían un año después; hasta la guerra: en 1938 la señorita Mercedes lo recogi ó al salir el de la cárcel. Fue el más breve de sus tres noviazgos, porque sobrevivo lo de Anaconda, y el 4 de enero de 1939 el maestro pronunció ante el altar de San Baskardo el NO que consolidó nuestra sant í sima trinidad No recuerdo que yo llegara en algún momento a sentir celos de don Manuel; lo nuestro se movía en dos planos. Y, al decir «lo nuestro», no me refiero a la maestra y a mí, o a mí solo con la maestra de simple depositaría de algo mío, sino a don Manuel y a mí. La verdadera desgracia de la señorita Mercedes no fue el curioso hombre que le tocó en suerte sino yo, Asier, mi simple bulto en Getxo. Fui, para ellos, como un hijo anticipado que les eximió de cualquier otra molestia para concebirlo, como, por ejemplo, casarse o, simplemente, procrearme. No fue moral, por mi parte, el aceptar aquella situación de privilegio en medio de los dos. Ni él ni ella llegaron a sospechar siquiera que nuestra sant í sima trinidad nació con mi segundo enrojecimiento por culpa de la señorita Mercedes y la primera noticia que tuvo don Manuel de mi enamoramiento. Era 1933. Se quedó en exclusiva con mis clases de inválido y reanudó su noviazgo con la maestra, roto cuatro años atrás. Fue como si hubiera necesitado demostrarme que él también estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por la mujer de mis sueños, tal como quererla e, incluso, respetarla. Es posible que a cualquier otro chico de once años que sintiera a su lado un rival, aquella decisión del adulto le habría sonado a: «Mequetrefe, hazte a un lado, quítate a esa mujer de la cabeza, que será para mí siempre que yo quiera». Nada, nada de eso. Por el contrario, me enorgullecí cuando me dio por pensar que yo había tenido algo que ver con su segundo noviazgo. (Lo oí en mi propia cocina. «Ya ha vuelto a salir el maestro con aquella chica», dijo la abuela. «Con la maestra», le rectificó la madre. «Cuando empezaron no era maestra», protestó la abuela.) Le di al asunto muchas vueltas en mi cabeza. Me negué a admitir que entre ellos hubiera habido algo importante antes del accidente de mis pies. Los cálculos de la madre daban el año 1925 como el del comienzo de sus relaciones. Se distanciaron en 1929, al concluir ella la carrera e incorporarse a la escuela; es decir, se separaron al tener que pasar todo el día bajo el mismo techo; sin duda, don Manuel habría preferido otro destino para ella, de modo que sería como saltarse las normas en materia de noviazgos, que prescribían un solo encuentro por semana, los domingos; y no en la plaza o en el paseo de la carretera, a la vista de todos, sino ocultos entre paredes. Quizá entendió don Manuel que, como se verían a diario en la escuela, sobraba el noviazgo, la calificación.
Читать дальше