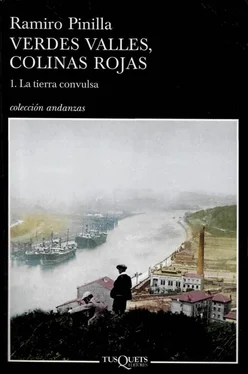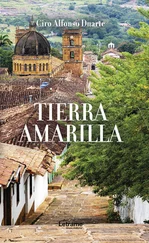Bueno, pero surjo yo y todo cambia: los maestros aparecen otra vez como novios, y estoy seguro de que el dolor por mis pies averiados tuvo muy poco que ver en ello; unos simples pies nunca habrían puesto en marcha nuestra sant í sima trinidad. Y esto es lo que ocurrió. En el nuevo noviazgo la señorita Mercedes sólo fue una pobre comparsa, el protagonista fui yo. No se trató tanto de la reanudación de unas relaciones suspendidas como del estreno de unas nuevas entre don Manuel y yo. Era como si me hubiera dicho: «Ella se merece todo lo que tú y yo podamos entregarle, ¿verdad?», o mejor «tú o yo», estableciendo que si resultaba descabellado que el niño Asier se emparejara con la maestra, al menos lo hiciera el otro, el que por pura casualidad cumplía mejor la condición de la edad exigida por la costumbre. Fue una delegación de un amante en el otro. Don Manuel honraría a la señorita Mercedes por los dos.
Cuando un año después, en 1934, se produjo la segunda ruptura, don Manuel vino a rendirme cuentas. «Ha sido decisión de ella», me dijo. «¿Por qué?», supongo que le exigí. Ahora sé que me miró desde su irresolución congénita. Yo, a mis doce años, ya había oído hablar de la manía de las mujeres por casarse, ni siquiera se libraban de ella las de mi casa. «No sé en qué piensa ese hombre», dijo la madre por entonces, y la abuela movió la cabeza con pesadumbre. Defendí a don Manuel en mi interior. Yo, por ejemplo, no necesitaba casarme con la señorita Mercedes para demostrarme a mí mismo que la quería. ¿Acaso por casarme con ella la iba a querer más? Don Manuel llevaba un montón de años demostrando que la quería, desde 1925, según las cuentas de la madre; nueve años saliendo con ella, o teniéndola a su lado, o hablando con ella, o viéndola descontinuo, o sintiéndola cerca. La pausa de cuatro años en sus relaciones (siempre me gustó más llamarla pausa que ruptura, pues nunca lo fue, ellos nunca rompieron; incluso hoy, en 1969 y aún solteros, siguen estando más unidos que nunca), entre 1929 y 1933, constituyó un mero cambio de postura para luego proseguir, más descansados, con su noviazgo.
Anaconda llegó a Getxo en febrero de 1936, con quince años. Era nieta de Saturnino Altube y una auténtica india kamayurá. Se trataba del segundo intento de mi tío abuelo por demostrar a su mujer y a todo el pueblo que no era él el culpable de la esterilidad del matrimonio. Anaconda trajo colgado del cuello un trozo de corteza de árbol con unas palabras, grabadas a fuego, que certificaban inequívocamente su descendencia de mi pariente. Por edad, era casi una niña, pero su apariencia era de mujer. No era especialmente alta ni gruesa, no era sólo su carne la que inquietó, tanto a hombres como a mujeres: difundía a su alrededor una provocación pastosa, una especie de llamada selvática que resultaba más poderosa que el simple requerimiento sexual. Sin embargo, Anaconda era puro sexo; no únicamente sexo, sino sexo en estado puro; es decir, sexo inocente. Don Eulogio del Pesebre siempre erró con ella al anatematizarla por suponerla una encarnación del pecado. Alborotó Getxo, sí, pero el escándalo no lo originó el exceso de sexo que yacía como un animal dormido en el interior de aquel cuerpo exuberante, sino la incapacidad de todo un pueblo para descifrar aquel envío procedente de muy lejos, de demasiado lejos, y no tanto de una tierra al otro lado del mar como de un tiempo al otro lado del tiempo. Algo semejante a lo ocurrido en 1907 con el rebaño de llamas, dándose la circunstancia de que, en uno y otro caso, anduvo de por medio Saturnino Altube, aunque ni siquiera el puntilloso don Manuel encontró en la coincidencia una significación especial. «¿Por qué un asno no puede tocar la flauta más de una vez?», comentaba. Quería decir que, de entre el grupo de asnos que ya éramos todos nosotros, a mi tío abuelo le había correspondido ser el causante ciego de ambas desazones.
El primer intento de Saturnino Altube por convencer al mundo, incluida su esposa, de su fertilidad había sido Ángelo, al que hizo venir de Perú en 1901, con cuatro años. Era su hijo, éste de la tribu huitoto, concebido meses antes de dar fin a sus veintisiete años de aventura americana. El indio traía también los correspondientes certificados familiares -el padre ya lo reconoció allá, lo mismo que hizo con su hija, la madre de Anaconda, nacida hacia el mismo año, aunque en territorios distintos- y dio la impresión de que mi tío abuelo hubiese pasado los veintisiete años acumulando dinero, sin tiempo siquiera para respirar, y sólo al final, quizá incluso con el pasaje de vuelta ya en el bolsillo, se hubiera tomado un descanso, las primeras vacaciones, para alzar la mirada, descubrir a las indias y ponerse a recuperar el tiempo perdido.
Así como Anaconda luciría la nariz peñascosa de los Altube -algo rebajada por el mestizaje, de modo que casi sobraron los certificados de sangre-, Ángelo carecía de ella y apenas pesaron sus credenciales escritas. Vivió mi tío abuelo treinta y cinco años en la tribulación de no haber convencido a nadie -y menos a Abeliñe, su mujer, de quien se sospecha se negó a admitir al niño en el hogar por no ofrecer al pueblo la más patente prueba de la fertilidad del esposo-; entregó su hijo a una familia del interior y todos se olvidaron de Ángelo. Hasta 1907, en que reapareció en Getxo como empleado en la oficina de seguros que Efrén había abierto en el piso de Blasa, frente a La Venta: era tan despierto que, a pesar de sus diez años, supo llevar perfectamente los asuntos de la empresa creada por aquel otro precoz de dieciocho; parece que se entendieron muy bien, incluso que se admiraron, acaso movidos por su mutua condición de especímenes aparte de nuestra comunidad. En 1922 Ángelo alquilaría un piso no lejos de la iglesia de San Baskardo, en el que vivió con una gallega taciturna con la que se había casado, y abrió una frutería en Algorta. Pronto se supo que la lonja pertenecía a mi tío abuelo, quien había corrido igualmente con los gastos de instalación del negocio. Fue por entonces cuando el pueblo le empezó a llamar «Boniato», Ángelo Boniato.
Treinta y cinco años después, con Anaconda, la mujer de Saturnino repitió su comportamiento. «No tengo nada contra la extranjera», decía, «incluso me cae bien, tan hermosota… ¡Si fuera a meter en casa a todos los que me caen bien…! El cabezota de Satur quiere convenceros de que tiene en casa a una mujer podrida… ¡pero estoy más sana que san Periquito! ¡Él es el podrido! ¡Cualquier día me lo meten en la cárcel por andar comprando niños! ¡Nos va a llenar Getxo de indios!»
Las monjas del asilo se hicieron cargo de Anaconda y todo pareció ir bien durante varias semanas…, excepto que la india no soportaba el encierro ni la disciplina. Mi tío abuelo la visitaba un par de veces por semana, sin que ella manifestase ninguna emoción especial cuando la llamaba nieta. Siempre la vimos como una gran Buda, sin expresión. Quiero decir que era algo así como una mole indescifrable, sobre la que era preciso inventar cosas si se deseaba disponer del más mínimo informe, por equivocado que fuera, e incluso sabiendo que era equivocado. Es que resultaba desesperante aquella incapacidad suya por transmitirnos noticias de su interior (nunca caímos en la tentación de pensar que era desprecio hacia nosotros), más o menos perdonable en cualquier otra persona, incluso en la mayoría, pero no en ella, la hembra que no necesitaba ni siquiera andar, pasearse ante nuestras miradas para encender nuestra capacidad de creación y ponernos a inventar a la supuesta Anaconda real que se nos negaba. Se trataba del desajuste entre la cuantiosa oferta latente depositada en aquel organismo y la miseria que nos entregaba. Aunque, como sospechábamos unos pocos, la culpa era de Getxo, no de ella, cuyo advenimiento había ocurrido en un tiempo ya irrecuperable, había ocurrido demasiado tarde para sernos posible colocarnos a la altura de su mensaje. Me decía don Manuel: «Recuerda a las llamas, Asier, sobre todo al macho de la manada, y comprende que fue lo mismo». De entre los diversos machos posibles, Anaconda lo eligió a él, a don Manuel. Me gusta pensar que a la india le movió algo más seductor que la simple carne (y quizá lo indiquen así los cuarenta y cuatro años del maestro en aquel 1938; aunque Anaconda, con sus dieciséis, estaba en edad de sentirse atraída por un maduro de buen ver. Pero todo esto serían menudencias para una hembra que habitaba un plano nada convencional). Pudo elegirme a mí, o a cualquier ejemplar joven, incluso de entre los Baskardo de Sugarkea. Aunque quizá no deba hablarse de una elección por su parte, quizá no estuviera construida para ese esfuerzo. Hay que descartar, igualmente, que fuera elegida por don Manuel. De modo que sólo queda lo ilusionante: las nupcias de los elegidos.
Читать дальше