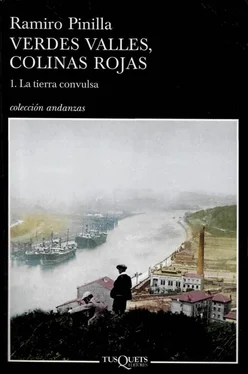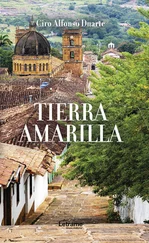Sea como fuere: don Manuel, el célibe. Le correspondió a él, precisamente. Una fugaz efusión perdida en una larga existencia rectilínea; unos segundos femeninos pesando más que la presencia eterna de sus dos únicas mujeres: su madre y su novia. Y el imbécil de quince años contemplándolo a través de la cristalera que separaba el aula del corredor. Y la desproporción entre las cortas palabras dedicadas al episodio y su apocalíptica repercusión: un inocente culpable como yo tratando, a lo largo de los siguientes treinta años, de convertir en palabras todo aquello para despojarle de su misterio y su terror, y don Manuel retrocediendo hasta la invisibilidad y el silencio porque entonces ni siquiera utilizó el lenguaje invisible, el no lenguaje, que solía utilizar para contarme sus inútiles meses en La Arboleda por causa de Teresa, o, a su vuelta a Getxo, la visita de mi tío Roque:
«-Tienes visita -oigo a la madre.
»Entra Roque Altube.
»-Es Roque Altube. Mira qué guapo está -dice la madre.
»Le hago pasar a mi cuarto y cierro.
»-Siéntate en esa silla -le digo.
»No se sienta. Se queda tan quieto como un árbol. No puede ni acordarse de la boina que sigue en su cabeza. No sé si me mira porque yo tampoco le miro a los ojos.
»-Mañana, lluvia -dice.
»Me siento a mi mesa y empiezo a ordenar mis libros y papeles que no necesitan que se ordenen.
»-Y va a estar lloviendo un mes -dice Roque.
»Se me cae al suelo el Quijote que estoy traduciendo al euskera.
»-No es ni más ni menos feliz que cualquiera de nosotros, pero está viva -digo, agachándome.
»- ¿Eh? -dice Roque.
»-Creo que es más bien feliz -digo.
»- ¿Eh? -dice Roque.
»-Es feliz. Se ha hecho socialista. Se las arregla bien para salir adelante -digo.
»En Roque no se mueve ni uno solo de los dedos que le cuelgan a sus costados.
»- ¿Eh? -dice otra vez.
»-Aquello es pequeño y yo la veía de vez en cuando. Está fuerte y tiesa -digo.
»Roque carraspea. Mete una mano en el bolsillo de su pantalón de pana gris y saca un pañuelo, pero no se seca las manos ni se limpia la nariz ni hace nada con él, y me mira como preguntándome para qué lo ha sacado.
»-Bueno -dice, y se da la vuelta para marcharse. Lo que hace finalmente con el pañuelo es secarse el cogote. Y sólo entonces, al levantarme para abrirle la puerta, tropieza con su boina y se la quita.
»Pudo encontrarme en La Venta o en el bar de la plaza, pero se ha atrevido a venir hasta mi casa para darle al asunto el peso que tiene. Me asomo a la ventana: ahí va, con su aire de viejo a pesar de sus cuarenta y siete años, camino del palacio de Ella. Ha venido a engañarse con su propio engaño. Nos conocemos bien entre nosotros.
»- ¿Qué quería Roque Altube? -oigo a la madre.
»-Nada -digo.
Y fue como si la señorita Mercedes hubiera preparado las cosas para cerrarle al destino toda salida que no fuera nuestra sant í sima trinidad: ella llevó a Anaconda a la escuela, liberándola de la disciplina de las monjas y poniéndola a vivir libremente en el seno de nuestra comunidad, esperando que adquiriera confianza, que se hiciera a nosotros, pues había llegado a saltar las tapias del convento y en dos semanas nadie supo de ella, hasta que la señorita Mercedes, en una excursión de la escuela, la descubrió en lo alto de un pino de La Galea. Consiguió que bajara del árbol y la albergó en su casa. No resultó fácil retenerla: la india sentía una aversión especial hacia las paredes, incluidas sus ventanas, aunque estuvieran abiertas, sabiendo que alguien las podría cerrar. La señorita Mercedes realizó con ella lo más parecido a una domesticación, aunque, con el tiempo, al irnos dando cuenta de la clase de criatura que era, de la manera perfecta como entendía la libertad, supimos que no fue domesticada ni una sola de sus células: simplemente, Anaconda la respetó, la amó, le cayó bien la maestra, permitió que se le acercara más que ninguna otra persona. La señorita Mercedes logró el milagro de sentarla en uno de los bancos de la escuela con las más pequeñas, y que empezara a asimilar arduamente los rudimentos del abecedario. Le dio cama y comida y, ya en plena guerra, al desaparecer la mujer de la limpieza (huyó a Santander horas antes de la entrada en Getxo de las tropas de Franco), la contrató para que se encargara de las dos aulas, pagándole el jornal de su propio bolsillo, por negarse a pedir favores a aquel Ayuntamiento que nos acababan de imponer.
El primer alcalde -provisional- de los nuevos tiempos, Benito Muro, desde el primer día de la toma de poder arremetió contra Anaconda. «Es el pecado de la carne dejado por el enemigo para resquebrajar la moral en nuestra retaguardia», proclamaba. La señorita Mercedes se hizo fuerte en la escuela contra la pareja de municipales que enviaba el alcalde regularmente con orden de imponer a la nueva señora de la limpieza nombrada legalmente en un pleno municipal; la mujer, con su escoba, balde y trapos, permanecía tras los guardias mientras éstos llamaban a la puerta y eran rechazados por una furia con cierta semejanza con la maestra. Don Benito requirió la ayuda de don Eulogio del Pesebre del Niño Jesús, que no era párroco de Algorta sino de San Baskardo, y pertenecía a la raza inquisitorial de los que habían calificado de Cruzada nuestra Guerra.
Así como Benito Muro jamás traspasó el umbral de la escuela, don Eulogio sí, por permitírselo la maestra; no era un poder nuevo entre nosotros, como el alcalde: llevaba setenta y cinco años de párroco, era parte de nuestra comunidad (sus severidades religiosas nunca habían sobrepasado las habituales de los párrocos de nuestra tierra, no hicieron sospechar en qué extravagancias político-religiosas caería a partir de junio de 1937) y, además, acababa de cumplir cien años. Entraba en la escuela sin arma alguna, ni siquiera un bastón, trepaba trabajosamente a la tarima sin ayuda de nadie y se sentaba con un suspiro a la mesa de la maestra, en tanto la señorita Mercedes paseaba con expresión dura por entre los pupitres vacíos. «Hemos de salvaguardar la moral en todas partes y más en una escuela de niños», gemía don Eulogio. «Nadie ha pecado nunca dentro de estas paredes y ahora tampoco», decía la señorita Mercedes.
De un modo u otro, Anaconda solía estar presente en aquellos encuentros. El párroco se presentaba al término de las clases y, un rato después, la india dejaba su limpieza de otras partes de la escuela y entraba en el aula con sus trastos y se ponía a fregar el suelo o quitar el polvo sin, al parecer, ver a nadie. Siempre se cubrió con un sencillo vestido de tela rígida y floreada, que se lo cosían holgado para ahogar sus formas, aunque éstas acababan emergiendo. Jamás usó jersey ni abrigo, ni siquiera en invierno, algo insólito en quien procedía de un clima tropical; uno podría explicarlo imaginando a su carne emitiendo más calorías que la media; pero no: se trataba de su desvinculación de nuestras cosas, de su insobornable autosuficiencia, de hasta qué punto nos ignoraba; nos ignoraba tanto que ni siquiera advertía nuestra maldita humedad reumática. Si parecía mostrar cierto interés por las visitas de don Eulogio se debería al propio don Eulogio, a su estructura leñosa impropia de un vivo, que le recordaría los detritus podridos de sus selvas. De manera que el cura la solía tener ante sus ojos mientras la vilipendiaba; veía moverse con pesada armonía, a un palmo de sus narices, aquella materia de Satanás y pedía a la señorita Mercedes que la ordenara salir para que no se enterara de que hablaban de ella. «No se preocupe, no le escucha», decía la señorita Mercedes. «¡Pues algún día me tendrá que escuchar si usted no toma medidas!», gruñía don Eulogio. «¿Medidas? ¿Qué medidas quiere que tome contra una inocente?», silbaba la señorita Mercedes. A veces don Eulogio se incorporaba a cámara lenta. «¡Arrojarla de la escuela y devolverla a las monjas! ¡Y, de momento, ponerle un abrigo! ¿Por qué no me obedece usted? En este país siempre habíamos mandado los curas. ¡Esta mujer está dando escándalo!» «No es una mujer sino una niña», le recordaba la señorita Mercedes, «y no da ningún escándalo. Pero tendré que prohibirle la entrada a esta aula para que no se escandalice oyéndole a usted.» Se bastó para defender a Anaconda del párroco y del alcalde. Don Manuel no pudo entonces ayudarla porque lo tenían en una cárcel de guerra. Fue el segundo paso de la señorita Mercedes hacia nuestra sant í sima trinidad.
Читать дальше