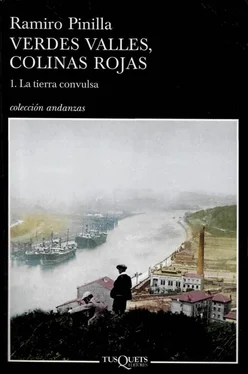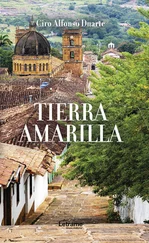Al aflojarse la tensi ó n en la Campa del Roble, los est ó magos sintieron que se hab í a rebasado la hora de la comida, y este apremio puso una tregua en la apasionante jornada. Se encendieron fuegos de asar y, de nuevo, el Catafalco volvi ó a hacer de mesa, y al final hubo un extra ñ o cuidado por parte de todos de limpiar sus superficies de grasa, peladuras y txakol í . Los ú nicos que no participaron de la fiesta general, que no comieron ni bebieron, fueron Etxe y Larreko: Etxe, sentado en el suelo, la espalda contra la Gran Madera, ajeno a los ruidosos grupos que masticaban, eructaban y debat í an sobre el tema, casi aplast á ndole; y Larreko, recorriendo con crispaci ó n la Campa del Roble para localizar al m á s anciano de cada estirpe Fundadora y preguntarle si alg ú n patriarca, en alg ú n tiempo viejo, incluso un tiempo con criaturas peludas, hab í a tenido la buena ocurrencia de meter en las leyes no escritas de los vascos aunque no fuera m á s que una mera referencia gutural dando siempre la raz ó n a los due ñ os de los bueyes. Pero ninguno de los Fundadores presentes, por m á s que echara la memoria atr á s, tropez ó con un solo precedente de un objeto sacado de la playa por unos bueyes y que, al cabo de tres o cuatro a ñ os, a ú n no hubiera llegado a la casa del due ñ o de esos bueyes, sino que se encontraba atascado a medio camino y con un tipo parecido a Etxe diciendo que el objeto le pertenec í a no s ó lo porque hac í a tres o cuatro a ñ os lo hab í a encontrado en la playa, sino tambi é n porque s ó lo é l ten í a derecho a manejar una azada para quitar del paso unos miserables pu ñ ados de tierra. « En alg ú n rinc ó n de nuestras leyes tiene que haber que lo de ahora no ocurre por primera vez, y que los bueyes…, ¡ maldita sea!…, los bueyes, los bueyes… » , gem í a Larreko con voz destrozada, agarrando por las pieles a los centenarios Fundadores e incluso zarande á ndoles.
La peque ñ a muchedumbre sinti ó un placer renovado al reintegrarse a sus puestos en la Campa-Tribuna del Roble. Esta vez la carga de s ó lidos y l í quidos estibada en sus est ó magos oblig ó a todos a sentarse en el suelo para facilitar la digesti ó n. El txakol í desat ó las lenguas: sobreponi é ndose al desconcierto llevado por los ins ó litos planteamientos de Etxe, la peque ñ a muchedumbre se puso a emitir criterios, versiones, contracriterios y contraversiones, pues nunca se hab í a sumergido en una confrontaci ó n con tal riqueza de matices, de modo que las apuestas dejaron de tener las dos ú nicas opciones tradicionales de ganador y perdedor, y la novedad -sumada al txakol í - precipit ó un delirio de apuestas.
Y, en el centro del coso humano, el Catafalco: tremendo, mudo, inexplicable, alterando con su protagonismo creciente los h á bitos de la comunidad e incluso denunciando deficiencias en sus viejas y eternas leyes; pero, con todo, atractivo y cada vez m á s entra ñ able, no s ó lo debido a un obligado agradecimiento por tanta ocasi ó n de apostar como les proporcionaba, sino, en especial, por contagio del propio Etxe, al que ve í an tan pr ó ximo y enamorado de la Madera, tan metido en ella, que hasta los m á s pudorosos hab í an empezado a comentar que parec í a su hembra, y un esc á ndalo as í s ó lo se hab í a cometido, hasta entonces, con vacas, cabras, burras e incluso gallinas, nunca con cosas, y menos tan duras y sin agujeros como aquel Catafalco, lo que hablaba bien a las claras de su condici ó n prodigiosa, pues ¿ acaso no ten í a a todo el pueblo encandilado a su alrededor haci é ndole creer que era, simplemente, por apostar por Etxe o por Larreko?
A tanta emoci ó n se sum ó , s í , el desenfreno de las lenguas desatadas por el txakol í , y la rica gama de variantes con que la peque ñ a muchedumbre multiplic ó la primitiva, solitaria y vulgar apuesta Etxe-Catafalco-Larreko se tuvo por una maravilla m á s de la Madera. La exposici ó n de las razones de cada apuesta lleg ó a hechizar m á s que la propia apuesta, y as í unas razones se enfrentaron a otras y acabaron por monopolizar los envites. Ya no bastaba con jugarse por Etxe un saco de mijo, una vaca o todo un caser í o, ni otro tanto por Larreko, pues tal simpleza pertenec í a a una fase ya superada: la de la playa. Ahora, en tela de apuestas, la Madera hab í a estrenado algo, obligando a todos a estrujarse sus molleras para descifrar el intr í ngulis que encerraba aquella Cosa estancada, desde hac í a tres o cuatro a ñ os, en la Campa del Roble: ¿a qui é n pertenec í a realmente en aquellos momentos?; ¿ pertenec í a realmente a alguien? Si, en un principio, fue de Etxe por haberla visto el primero en la playa, ¿ qui é n la hab í a visto ahora el primero en la Campa del Roble?, pues ¿ no acababa de demostrar Etxe que lo ocurrido en la playa era agua pasada, que el asunto ten í a que arrancar de la Campa del Roble?; y si pod í a pensarse que la Cosa pertenec í a a Etxe (no precisamente por haberla visto el primero en la Campa del Roble, sino por haberla visto m á s tiempo, aquellos tres o cuatro a ñ os sin separarse de ella), continuar í a perteneci é ndole mientras alguien no apareciera con sus bueyes para llev á rsela, pero ocurri ó que ese alguien no hab í a podido sacar la Cosa del sitio, por haberse ido hundiendo, durante esos tres o cuatro a ñ os, en una tierra reblandecida por las lluvias, y ahora ven í a lo nunca visto en cuestiones de cosas encontradas en la playa: las leyes ten í an presente a bueyes o, al menos, mulos o burros, pero no a palas y azadas, y lo que ese alguien pretend í a usar eran palas y azadas, creando as í un galimat í as del que chorreaban no una sino un sinf í n de opciones, es decir, de apuestas. Aunque los hab í a que no lograban zafarse de la fascinaci ó n de los bueyes y apostaban por unas determinadas pala y azada -las de Larreko-, que eran casi una misma cosa con los bueyes, una prolongaci ó n de ellos; si bien el grueso de la peque ñ a muchedumbre qued ó demasiado impresionada por los nunca o í dos criterios de Etxe como para no apoyarle con apuestas inspiradas en cualquiera de las mil razones que se fueron elaborando, o en razones que, en s í mismas, pasaron a ser base de apuestas, y en las que la palay la azada desbancaron asombrosamente a los bueyes. La primera apuesta de esta etapa de debates -etapa que se prolongar í a durante siglos- hubo de ser una apuesta ingenua, aunque irremediable, a f i n de poner aquello en marcha de alg ú n modo: « Apuesto un corte de yerba por la palay la azada de Etxe » , dijo una voz, y al punto comprendieron todos que era una apuesta tan candorosa que casi no era apuesta, pues ¿ qu é ganaba Etxe con desenterrar la Madera con su palay azada si luego carec í a de bueyes?, ¿ no ser í a como trabajar para Larreko?, es decir, ¿ no ser í a como exclamar: « Apuesto un corte de yerba por la palay la azada de cualquiera de los dos » , en otras palabras, apostar por Larreko? La peque ñ a muchedumbre comprendi ó que, en adelante, deber í a lanzar sus envites con pies de plomo; con todo, se insisti ó en la pala y la azada de Etxe, intuyendo que ellas encerraban el gran triunfo de Etxe, la gran apuesta final, la gran baza del atormentado y peque ñ o Tempranero, baza que consist í a, curiosamente, en la paralizaci ó n de todas las bazas y apuestas, en el enraizamiento, por los siglos de los siglos, de la Cosa, la Pieza, el Catafalco, la Madera en el sitio que entonces ocupaba. Pero la peque ñ a muchedumbre tardar í a dos o tres siglos en llegar a este descubrimiento, o, simplemente, jug ó a prolongar un debate que le proporcionaba la excusa para reunirse a diario alrededor de lo que acabar í a siendo m á s que una simple Madera para calentarse en invierno: Mostrador, Altar, P ú lpito y Confesonario, Tabern á culo e, incluso, Ú tero Comunitario, cuando a uno de la estirpe de Ermo se le ocurri ó pasar al otro lado de la Gran Masa (s ó lo eso: un m í nimo desplazamiento) a f i n de situarla entre é l y el grupo de futuros clientes y poder servir con m á s comodidad el txakol í que un pariente le acababa de traer de su propio caser í o en un pesado pellejo, y cobrarlo. Cobrarlo. Cobrarlo: es decir, terminar con la generosa tradici ó n de las invitaciones a amigos, visitantes y viajeros -invitaciones que no daban ning ú n derecho-, y estrenar el « pago, pero quiero de ti algo m á s que el cuenco lleno » , de modo que aquello pudo ser o, al menos, llegar í a a ser, Mostrador, Altar, Pulpito y Confesonario, Tabern á culo e, incluso, Ú tero Comunitario gracias a las favorables cualidades personales de Ermo y de quienes de su misma estirpe le suceder í an: tipos m á s bien callados y graves, aunque no inabordables, sino todo lo contrario: atentos, incluso sol í citos, no necesitando de sonrisas para crear alrededor del Mostrador la atm ó sfera acogedora que buscaban y en la que se sumerg í an los clientes que se acercaban con la excusa de tomar un trago; escanciadores de txakol í -y luego de vino, y m á s tarde de cerveza o co ñ ac o an í s o aguardiente- que promet í an y entregaban mucho m á s que el simple contenido de cuencos y, luego, vasos o copas: compa ñí a, comprensi ó n, refugio, saco de l á grimas, y ello sin adoptar una actitud ostensiblemente amparadora, sin siquiera sonre í r ni menos a ú n llamar o embaucar con voces o gestos de misionero a los collados con soledad de coraz ó n; m á s que una expresi ó n prometedora y razonablemente paciente, unas orejas, unos o í dos dispuestos -o, al menos, resignados- a escuchar confidencias y lamentos: confesores, adelantados del psicoan á lisis de div á n; y todo sin propon é rselo, sin caer en la utilizaci ó n vergonzosa de esos reclamos para vender m á s txakol í o vino o cerveza o co ñ ac o an í s o aguardiente, s ó lo exhibiendo el bulto acogedor de sus cuerpos detr á s del Mostrador, sin presunciones, conscientes de ser puras y simples creaciones de los propios bebedores que les miraban, con ojos cargados y suplicantes, por encima de sus cuencos -y despu é s vasos o copas-, hechos a la medida de sus deseos y aceptando, sencillamente, su papel.
Читать дальше