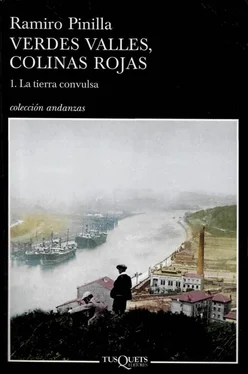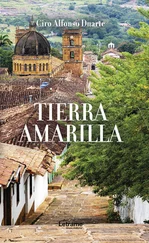Desde los puntos m á s remotos del territorio la gente acud í a a la tertulia de la Campa del Roble -como desde un principio se le llam ó -, bien a dar su parecer sobre el tema que fue desplazando a todos los dem á s, bien a escuchar el de los otros. Llegaban con sus alforjas llenas de alimentos y bebidas, y las sesiones se convert í an en animados banquetes campestres. En ocasiones, quienes guardaban txakol í en la frescura de sus cuadras sol í an llevarlo en botas y pellejos para obsequiar a sus amigos y parientes; y, si se dispon í a de cuencos, se depositaban é stos sobre el mismo Catafalco, y lo mismo las viandas que era preciso partir: en un caso y otro, aquella mesa resultaba demasiado alta.
Y apenas ocurri ó nada m á s en aquellos tres o cuatro a ñ os, a cuyo t é rmino se lleg ó sin que la peque ñ a muchedumbre se hubiera atrevido a emitir una sentencia definitiva, por consideraci ó n al peque ñ o Etxe, a quien la incertidumbre le hab í a hecho perder varios kilos de peso, y al que todos ve í an abandonar cada vez m á s raramente su cobertizo, por no aflojar su vigilancia. Se preguntaban, tambi é n, a qu é estar tan encima de algo que nadie le podr í a robar ni en la noche m á s oscura.
Se dejaba ver por all í , de vez en cuando, Jaunsolo, el se ñ or de Getxo, no para dictar sentencia, pues el asunto era tan profundo que rebasaba sus competencias: se limitaba a discutir y a apostar, como el m á s humilde de los de la gleba.
Hasta que, cierto d í a, sorprendiendo al pueblo, se present ó Larreko con sus dos bueyes. Era casi el amanecer y, antes del mediod í a, la Campa del Roble herv í a como en el mejor momento de un plenilunio. El nuevo buey de Larreko -al que nadie vio crecer hasta entonces- era una criatura tan monumental que oblig ó a todos a dirigir a Etxe miradas de pena. Larreko volvi ó a trabar las cadenas a las clavijas del Catafalco, en una maniobra tan fr í a y tan de oficio que pareci ó que no hubiera existido el entreacto de los tres o cuatro a ñ os.
La peque ñ a muchedumbre contuvo el aliento cuando procedi ó a retirar el cobertizo de Etxe, y Etxe contempl ó la operaci ó n moviendo los labios azules, pero sin acertar a emitir las palabras que, sin duda, ten í a preparadas para ese momento. Fue como si, con la espera, la herrumbre las hubiera agarrotado.
Larreko se situ ó ante los sombr í os testuces y su acullu barren ó las carnes delanteras de las bestias, en pos del primer tir ó n. Por fin, y simult á neamente, sonaron las palabras de Etxe:
– Que nadie me quite lo que es m í o.
Por unos momentos dio la impresi ó n de que fueron las palabras las que impidieron que el Catafalco se moviera, a pesar de que el crujido de las cadenas hab í a sido tan extremo que todos pensaron que no resistir í an un segundo intento. All í estaba Etxe, en el centro del gran silencio que sigui ó , con los labios a ú n temblorosos y la mirada ag ó nica.
– La Madera dej ó de ser tuya hace mucho tiempo, desde que yo la saqu é de la playa -dijo Larreko, implacable, disponiendo a sus animales para el segundo tir ó n.
– Donde est á , es como si estuviera en la playa, como si los bueyes no hubiesen subido nada todav í a -dijo Etxe, desgranando las palabras con una lentitud exasperante.
La peque ñ a muchedumbre advirti ó que Larreko perd í a su aplomo por primera vez, y que una chispa blanca hab í a aparecido en cada ojillo de Etxe.
– ¿Acaso la han subido hasta aqu í los carramarros de la ribera? -pregunt ó Larreko-, Las cosas pertenecen a quien las saca de la playa.
– De modo que las cosas pertenecen a quien las saca de donde otro no las puede sacar, ¿ no? -pregunt ó Etxe.
Larreko medit ó cuidadosamente la respuesta.
– S í .
– Pues s á cala -pronunci ó Etxe, en un tono tan p é treo que la peque ñ a muchedumbre no supo qu é pensar.
Naturalmente fue Larreko el m á s afectado por aquella consistencia. Mir ó a un lado y a otro, un poco perdido, buscando ayuda, pero s ó lo tropez ó con expresiones parpadeantes. Un recuerdo se instal ó sobre la Campa del Roble: en aquel lejano d í a en que empezara todo en la playa, los bueyes hab í an logrado mover el Catafalco al primer tir ó n, cosa que no hab í a ocurrido ahora. Sin embargo, el hecho hab í a quedado en un simple primer intento fallido, a la espera del segundo, de no ser por la cara del peque ñ o Etxe, demasiado firme para lo que les ten í a acostumbrados, y por aquellas chispas blancas en sus ojos.
Larreko se rearm ó por dentro.
– La Madera ha sido m í a desde que la saqu é de la playa hasta hoy. Que quede esto claro -dijo.
– No -dijo Etxe-. Como todav í a hay que sacarla de donde est á , repito que es como si nadie la hubiera sacado de la playa, como si la playa estuviera aqu í , en esta Campa del Roble, como si nunca hubiera dejado de ser m í a.
– ¿C ó mo puedes decir que es tuya cuando todo el mundo vio c ó mo mis bueyes la sacaron de la playa? -exclam ó Larreko.
Las chispas de los ojos de Etxe redoblaron su fulgor y la peque ñ a muchedumbre se concentr ó en las siguientes palabras que iba a escuchar, las del turno de Etxe.
– Si prefieres que fue tuya entonces, de acuerdo -dijo-, pero s ó lo mientras tus bueyes la sacaban y luego la pudieron seguir arrastrando. Volvi ó a ser m í a cuando nadie, ni t ú , la pudo mover de donde est á .
– ¡La ley dice que quien saque de la playa…! -exclam ó Larreko.
La peque ñ a muchedumbre registraba hasta los menores matices de aquel duelo, de manera que tampoco se le escap ó el vertiginoso movimiento circular que, de pronto, adquirieron las chispitas en los ojos de Etxe.
– ¿Sabes por qu é la ley s ó lo se acord ó de la playa y no de la Campa del Roble? -pregunt ó , con la misma exasperante lentitud, que muchos empezaron a sospechar que se trataba de seguridad-. Pues porque hasta ahora s ó lo en la playa hab í an aparecido cosas, pero mira lo que ha aparecido de pronto en la Campa del Roble. Habr á que cambiar la ley. En adelante, deber á hablar de la Campa del Roble tanto como de la playa.
Читать дальше