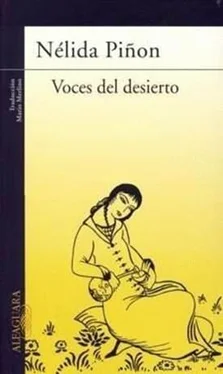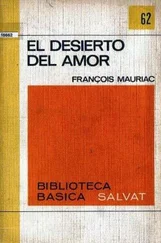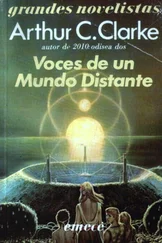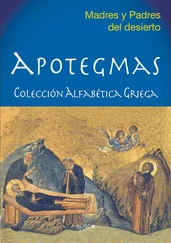La voz de Scherezade repercute por el palacio, llega a la cocina, se mezcla con las hierbas furiosamente frotadas en la piel del carnero que gira sobre las brasas. Cada servidor a la sombra del imperio arranca trozos de la carne y de las palabras que oye por la mitad, incapaz de prever el epílogo de las historias.
El arte que ella ejerce al borde de la cama debe parte de su fabulación a la vida del mercado de Bagdad y a los relatos concebidos en los serrallos de los palacios árabes, donde las favoritas registraron en palabras simbólicas, vedadas a los amos, sus frustraciones. Y que, al transmitirse de madres a hijas, establecieron parámetros básicos entre sus sucesoras en el harén del Califa. Muchas de estas historias, tristes y repetitivas a pesar de haber surgido de una inmolación individual, proporcionaban peso a un universo que, bien explorado, había convertido a Scherezade en dueña de un ilimitado repertorio.
Sensible a los gestos matutinos, que le vienen después de que el Califa le haya perdonado la vida, Scherezade sorbe con alivio la infusión de menta traída por Jasmine. La esclava, al depositar en la mesa baja la bandeja de cobre, con la tetera y los vasos, cerca de la contadora, ignora el significado emblemático de cada objeto. Pero Scherezade, que la acompaña de cerca, no quiere confesarle que la bandeja, que Jasmine acaricia como preservando la memoria de su tribu, representa la Tierra, mientras que la tetera, por motivo insondable, el Cielo. Y los vasos, tal vez por contener el líquido, la lluvia que, para quien vive en el desierto, es un regalo de Alá.
Jasmine se agita, queriendo ser apreciada. Sacia su sed matutina con la esperanza de salvarla en los días siguientes. Se alterna con las otras esclavas junto a las hermanas, aunque es la única que está cerca de ellas. Pero no siempre había sido así. Al principio, ninguna de las hijas del Visir le había prestado atención ni había distinguido su rostro del de las demás esclavas. Sin desanimarse, Jasmine las había rondado haciendo discretas gracias, les llevaba lo que al menos habían solicitado. En pocos días, las hermanas comenzaron a exigir su compañía, surgiendo luego entre ellas la disputa por la esclava de piel trigueña y piernas largas. Sobre todo Dinazarda, que exigía continua atención. Debiéndose tal vez su temperamento absorbente al hecho de no haber contado en su infancia con tutora tan dedicada como Fátima. O por haber percibido muy pronto que el brillo de Scherezade ofuscaba a todos a su alrededor, no dejándola lucirse. Ya en el palacio, justifica algunos de sus arranques diciendo que vive bajo la constante amenaza de perder a su hermana.
El veneno que Dinazarda traga en estas circunstancias afecta igualmente a Scherezade. Para compensar a su hermana de un sufrimiento por el cual se siente responsable, Scherezade le rodea los hombros con su brazo, lleva la cabeza a su pecho, libera a Jasmine para que la sirva. La lucha que ahora traba con el Califa le provoca un pesimismo que surge a su pesar. Se concentra únicamente en el hombre taciturno con quien se acuesta y que, por la noche, la obliga a fabular so pretexto de nada. Y que, a despecho de exigir de ella una fantasía exacerbada, manifiesta desprecio por todo lo que contraríe la lógica y la coherencia con la que preside su califato.
Dinazarda se rehace de las escenas de celos. Paseando por el palacio, renueva los votos de amor a su hermana sin descuidar su defensa. Ya por las mañanas, con la expectativa de que el Califa anuncie el destino de Scherezade, la besa con ternura distraída. Quiere robar del beso su inmanencia trágica. De nada vale prevenirla de los peligros que acechan a su discurso. Scherezade actúa a veces como si no fuera prioritario salvarse. Verla, sin embargo, expresar su confianza en el arte conmueve a Dinazarda. Aquella contadora sabe como nadie blandir los disturbios y las divagaciones que acosan a sus personajes frente al rostro inmutable del Califa, haciéndole ver que también él corre el riesgo de perecer con la muerte de cada ser que ella inventa.
Fruto de una disputa transitoria, Jasmine se acobarda. Teme que la sacrifiquen en medio de una decisión injusta. Lee en el rostro de Dinazarda su inquietud por el futuro de Scherezade, la fragilidad que ronda aquella vida. Confía, sin embargo, en que la princesa, evitando lagunas en su memoria, sortee los peligros que afloran en el curso del relato. Pero ¿qué sería para una contadora privarse de los sobresaltos del arte, a pesar de los diabólicos recursos de su talento? ¿De qué modo seducir al Califa si le faltase la autonomía que sólo la sustancia forjada en la mentira puede asegurarle?
Al margen de estas disputas nimias, Scherezade baraja sentimientos que, dentro o fuera de la historia, rozan el angustiado corazón del soberano. Con instinto feroz, ella hace ajustes, sortea el caos que adviene de sus incertidumbres. Tan desafiante como sus personajes, Scherezade insta a que Aladino, Zoneida, en la categoría de modestos mortales, sucumban al peso del destino individual.
En este empeño, Scherezade cumple con desvelo los rituales del oficio. Aunque busque eludir la crueldad que el Califa esparce, acusa el golpe que él le asesta con cualquier pretexto. Así, a despecho del benevolente corazón de su hermana y de la esclava a su lado, se vuelve frágil de repente. Parece zozobrar, no se siente a salvo. Pero apunta el esfuerzo con el que Jasmine defiende su vida. Todo en la esclava, exhalando hechizo, se alía a las fuerzas ajenas a la trama humana. Como si le fuera fácil visitar su tribu, aun estando en el exilio, y regresar bella y retocada del espectáculo de la miseria, fingiendo pertenecer a una grey principesca.
A la sombra de Scherezade, Jasmine ve las horas correr. Frecuentemente, queriendo infundir ánimo a las hermanas, les atribuye un poder que, de hecho, pertenece al Califa. Correspondiéndole a ella, tan sólo, transmitir a las hijas del Visir el olor venido de los establos, de las bodegas, y que les hace falta conocer. Devolver a los aposentos reales la fragancia de una impía y sufrida humanidad.
Por donde camina, las voces del pueblo de Scherezade persiguen a Jasmine. Mientras transporta objetos, ropas, alimentos, desde la cocina, que fuera su casa, hasta los aposentos, de cuya elegancia estuvo privada sin piedad desde el nacimiento, tiene dificultades para resistirse al cerco que el mundo le impone. En compensación, a fuer de la imaginación de la princesa, vuelve a oír los bramidos de las cabras, de los beduinos, nómadas como ella. Se ve de nuevo en la tienda familiar, cuyos detalles recompone en la memoria. En el interior de la tienda, acompañada de pastores sudorosos, que jadean y gimen en conjunto, Jasmine contempla el techo de lona, atraída por el equilibrio delicado del armazón. Un trabajo hecho con tiras finas tejidas con lana y pelos de animal y cosidas de un borde a otro. El toldo que, por su peso, se apoya sobre el caballete sujeto por correas estiradas y anchas, fijadas con cuerdas a estacas, y que resisten al viento.
Se acuerda de la brevedad de los días, de la vida que se desarmaba, y luego iban por el desierto montando la casa volante según sus necesidades. La tienda familiar reflejaba pobreza, al contrario de aquellas de las tribus ricas, con espléndidos divanes, cuyas bolas doradas, distribuidas alrededor, simbolizaban la autoridad y el poder del jefe. Las lamparillas de aceite, iluminando apenas el rostro arrugado de la madre, no ocultaban las alfombras raídas que, amontonadas sobre el caballete, separaban a los miembros de la tribu según su sexo.
Ahora sofocada por el lujo del palacio del Califa, Jasmine enaltece la banqueta, el bastidor, el catre, piezas traídas por su madre después de casarse. Ante el simple recuerdo, el pasado le llega a bocanadas, persiguiéndola con el olor intenso de las cabras recién nacidas, que dormían entre ellos para que no se extraviaran.
Читать дальше