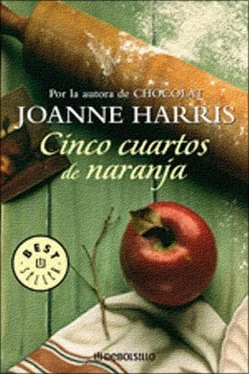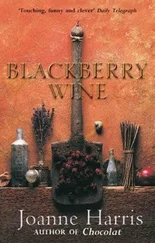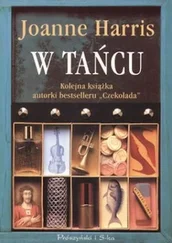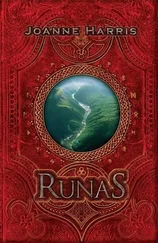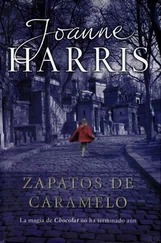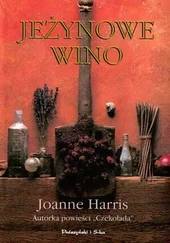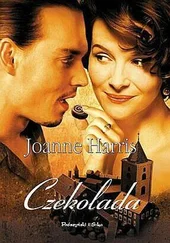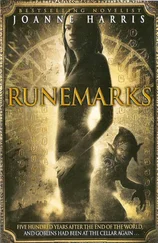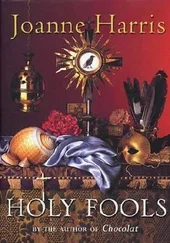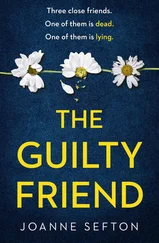Al irse padre, aprendí a reconocer los delirios de madre casi tan bien como lo hiciera él. Al principio empezaba a hablar con cierta vaguedad, y sentía cierta tensión alrededor de las sienes que traicionaba meneando la cabeza con gestos impacientes y rápidos. A veces intentaba coger algún objeto -una cuchara, un cuchillo- y erraba, golpeándose la mano repetidamente contra la mesa o con el fregadero como si buscara el objeto. A veces preguntaba: «¿Qué hora es?», aunque estuviera justo delante del reloj de la cocina, grande y redondo. Y en todas aquellas ocasiones siempre la misma tajante y sospechosa pregunta:
– ¿Alguno de vosotros ha traído naranjas a casa?
Silenciosamente negábamos con la cabeza. Las naranjas escaseaban; sólo las habíamos probado ocasionalmente. En el mercado de Angers las veíamos de vez en cuando: jugosas naranjas españolas de corteza gruesa y cubierta de surcos; naranjas sanguinas de grano fino procedentes del sur, abiertas para revelar la carne purpúrea y áspera… Nuestra madre siempre se mantenía a distancia de esos tenderetes, como si su mera vista la pusiese enferma. Una vez, cuando una amable mujer del mercado nos dio una naranja para compartir, nuestra madre se negó a dejarnos entrar en la casa hasta que nos hubiéramos lavado, restregado las uñas y frotado las manos con bálsamo de limón y espliego, y aun así protestaba que podía oler el aceite de la naranja en nosotros, dejando las ventanas abiertas durante dos días hasta que finalmente el olor se desvaneció. Las naranjas de sus delirios eran puramente imaginarias, claro está. El perfume precedía a sus migrañas y al cabo de pocas horas de olerlo ya estaba echada en la cama a oscuras con un pañuelo empapado en lavanda en la cara y las pastillas a mano. Las pastillas, luego lo supe, eran morfina.
Ella nunca nos explicaba nada. La información que podíamos recoger era fruto de una larga observación. Cuando sentía aproximarse un ataque de migraña se limitaba a retirarse a su habitación sin darnos ninguna explicación, dejándonos que nos las arregláramos solos. Así fue como empezamos a considerar esos delirios suyos como una especie de vacaciones cuya duración podía variar entre dos horas y un día entero, quizá dos, durante los cuales corríamos libremente. Para nosotros eran días maravillosos, días que hubiera deseado que duraran eternamente, nadando en el Loira o pescando cangrejos en las aguas poco profundas, explorando el bosque, poniéndonos enfermos de tanto comer cerezas, ciruelas o grosellas, peleándonos, disparando con pistolas de patata y decorando las piedras alzadas con el botín de nuestras aventuras.
Las piedras alzadas eran los restos de un viejo embarcadero arrastrado por la corriente tiempo atrás. Cinco pilares de piedra, uno más bajo que los demás, que emergían del agua. Un enganche de metal sobresalía en cada uno de los lados, derramando lágrimas oxidadas en la piedra podrida, donde una vez habían estado fijadas las tablas. En esas protuberancias metálicas colgábamos nuestros trofeos; bárbaras guirnaldas de cabezas de pescado y flores, señales escritas en códigos secretos, piedras mágicas, esculturas de madera a la deriva. El último pilar estaba asentado en aguas profundas, en un lugar donde la corriente era especialmente fuerte; ahí escondíamos nuestro cofre del tesoro. Se trataba de una caja de latón envuelta en un tejido alquitranado y sujeta con un trozo de cadena. La cadena estaba atada a una cuerda que a su vez permanecía sujeta al pilar al que todos nos referíamos como la piedra del tesoro. Para coger el tesoro era preciso nadar hasta el último pilar -toda una hazaña- luego, aferrándose a él con un brazo, había que levantar el cofre hundido, desatarlo y volver a nadar con él a cuestas hasta la orilla. Todos dábamos por sentado que Cassis era el único capaz de hacerlo. El «tesoro» consistía básicamente en objetos que ningún adulto consideraría valiosos. Las pistolas de patata, goma de mascar envuelta en papel untado de grasa para que se conservara mejor, una barra de azúcar, tres cigarrillos, algunas monedas en un monedero desgastado, fotografías de actrices (que, al igual que los cigarrillos, eran de Cassis) y algunos ejemplares de una revista ilustrada especializada en historias escabrosas.
Algunas veces Paul Hourias nos acompañaba en lo que Cassis solía llamar nuestras «salidas de caza», aunque no estaba totalmente iniciado en nuestros secretos. Me gustaba Paul. Su padre vendía cebos en la carretera de Angers y su madre hacía remiendos para poder llegar a fin de mes. Era hijo único de unos padres con edad suficiente para ser sus abuelos y la mayor parte de su tiempo lo pasaba quitándose fuera de su vista. Él vivía como yo ansiaba vivir; en verano pasaba noches enteras en el bosque sin despertar por ello ninguna intranquilidad en su familia. Sabía dónde encontrar setas en el bosque y hacer silbatos de las ramas de un sauce. Tenía unas manos diestras y ágiles pero a menudo era torpe y lento en el hablar y cuando había adultos cerca solía tartamudear. Aunque tenía casi la misma edad que Cassis no iba al colegio; en vez de eso ayudaba en la granja de su tío, ordeñando las vacas y sacándolas a pastar. Se mostraba paciente conmigo, más que Cassis, nunca se burlaba de mi ignorancia o me despreciaba por ser pequeña. Por supuesto, ahora ya está viejo. Pero a veces pienso que de nosotros cuatro es el que menos ha envejecido.
SEGUNDA PARTE. La Fruta Prohibida
Ya a principios de junio prometía ser un verano caluroso y el Loira estaba bajo y áspero por las arenas movedizas y los desprendimientos. También había serpientes, más de las acostumbradas: culebras cobrizas de cabeza plana que acechaban en el frío barro de las aguas poco profundas. A Jeannette Gaudin le mordió una de esas serpientes mientras chapoteaba en el agua una tarde seca y la enterraron una semana después en el cementerio de la iglesia de Saint-Benedict debajo de una cruz y un ángel de escayola. Querida hija … 1934-1942 . Yo era tres meses mayor que ella.
De pronto sentí como si se hubiese abierto un abismo debajo de mí, un agujero caliente y profundo como una boca gigantesca. Si Jeannette podía morir también podía yo. Y cualquiera. Cassis me miró con desprecio desde la altura de sus trece años. Se supone que la gente muere en tiempos de guerra, estúpida. Los niños también. La gente muere continuamente.
Intenté explicarle lo que sentía pero no pude. Que los soldados muriesen -incluido mi propio padre- era una cosa. Incluso que mataran a civiles en un bombardeo, aunque había habido muy poco de eso en Les Laveuses. Pero esto era distinto. Mis pesadillas empeoraron. Me pasaba horas contemplando el río con mi red de pesca, capturando a las malditas serpientes pardas en las aguas poco profundas, aplastándoles sus planas cabezas con una piedra y colgando sus cuerpos en las raíces que quedaban al descubierto en la ribera. A finales de semana había más de veinte de ellas colgadas lánguidamente de las raíces y el hedor -un olor a pescado y extrañamente dulzón, como algo podrido y fermentado- era abrumador. Cassis y Reinette iban todavía a la escuela -los dos iban al collège en Angers- y fue Paul quien me encontró, removiendo tenazmente la sopa de barro de la orilla con mi red y con una pinza en la nariz para eludir el tufo.
Él llevaba pantalones cortos y sandalias y llevaba atado a su perro Malabar con una correa hecha de cuerda.
Le dirigí una mirada de indiferencia y concentré mi atención en el agua. Paul se sentó a mi lado. Malabar se dejó caer pesadamente en el camino, jadeando. Hice caso omiso de ambos. Al final Paul habló.
Читать дальше