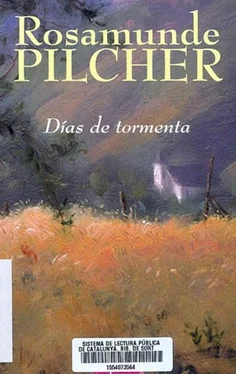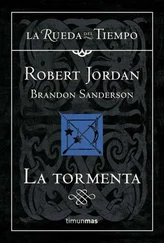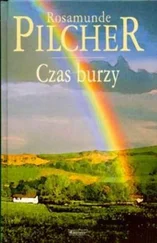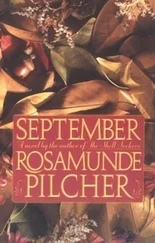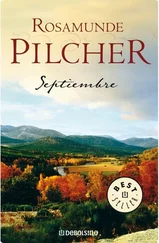– Muchísimo. No porque necesite muebles, sino porque eran tuyos.
– Eres un cielo. Tu manera de buscar tu propio pasado es graciosa y encantadora. A mí nunca me ha gustado ni echar raíces ni tenerlas. Sólo sirven para atarte a un lugar.
– Eso es lo que quiero, pertenecer a un lugar.
– Ya me perteneces a mí -dijo.
Estuvimos hablando hasta la madrugada. A eso de medianoche me dijo que le volviera a llenar la jarra del agua, fui a la cocina, hice lo que me había pedido y entonces comprendí que Otto, con el tacto que le caracterizaba, se había retirado discretamente para que pudiéramos estar solas. Y cuando la voz de mi madre se debilitó y sus palabras delataron el agotamiento que la dominaba, le dije que yo también tenía sueño, cosa que no era mentira, y me puse en pie, entumecida a causa de la inmovilidad, me estiré y eché unos troncos al fuego. Retiré la segunda almohada para que pudiera echarse y dormir mejor. El mantón de seda se había caído al suelo, lo recogí, lo doblé y lo dejé encima de una silla. Sólo restaba darle un beso, apagar la lámpara y dejarla allí, al amor de la lumbre. Cuando ya cruzaba la puerta me dijo, como cuando era pequeña:
– Buenas noches, mi amor. Adiós, hasta mañana.
A la mañana siguiente me desperté temprano, consciente de los rayos de sol que se filtraban por las rendijas de las contraventanas del balcón. Me levanté, fui a abrirlo y vi la resplandeciente mañana mediterránea. Salí a la terraza de piedra que discurría pegada a la casa y vi la ladera de la colina que descendía hacia el mar, más o menos a kilómetro y medio. Un velo rosado cubría la tierra de color arenoso, los primeros brotes de la flor del almendro. Volví a mi habitación, me vestí, salí otra vez, crucé la terraza, bajé unos peldaños y crucé el jardín, muy en orden, muy normal. Salté un pequeño muro de piedra y anduve en dirección al mar. Vi que estaba en un huerto y rodeada de almendros. Me detuve, alcé los ojos hacia los capullos rosados y hacia el cielo azul y despejado que se extendía más allá.
Sabía que cada flor daría un fruto que se cosecharía cuando llegara el momento, pero no pude resistir la tentación de coger una rama. Todavía la conservaba cuando, aproximadamente una hora más tarde, después de haber llegado a la orilla del mar, volví sobre mis pasos, colina arriba, hacia la casa.
La cuesta era más pronunciada de lo que me había parecido al principio. Hice una pausa para recuperar el aliento, miré hacia la casa y vi a Otto Pedersen de pie en la terraza, observándome. Durante un instante nos quedamos inmóviles; hasta que bajó los escalones y accedió al jardín para salir a mi encuentro.
Reanudé la marcha, más despacio ahora, con la rama de almendro entre las manos. Entonces lo supe. Lo supe antes de que estuviese lo bastante cerca para ver la expresión que había en su rostro, pero seguí adelante, crucé el huerto y nos encontramos junto al pequeño muro de piedra.
Pronunció mi nombre. Nada más.
– Lo sé. No hace falta que me lo diga.
– Ha muerto durante la noche. Esta mañana, cuando María entró para despertarla… todo había terminado. Ha muerto en paz.
Me di cuenta de que ninguno de los dos hacía nada por consolar al otro. Puede que no hubiera necesidad. Me cogió la mano para ayudarme a saltar el muro y la retuvo mientras recorríamos el jardín en dirección a la casa.
De acuerdo con la legislación española, la enterramos aquel mismo día en el pequeño cementerio del pueblo. Sólo estuvimos presentes el sacerdote, Otto, María y yo. Cuando terminó la ceremonia, puse la rama de almendro sobre la tumba.
Volví a Londres a la mañana siguiente. Otto me llevó al aeropuerto. Guardamos silencio durante casi todo el trayecto, pero cuando nos acercábamos a la terminal, dijo de pronto:
– Rebecca, no sé si esto tiene ya alguna importancia, pero me hubiera casado con Lisa. Me hubiera casado con ella, pero tengo mujer en Suecia. No vivimos juntos, hace años que no vivimos juntos; no ha querido concederme el divorcio porque su religión no se lo permite.
– No hacía falta que me lo dijera.
– Quería que lo supieras.
– Usted la hizo muy feliz. Y supo cuidar de ella.
– Me alegro de que vinieras a verla.
– Sí. -Sentí de pronto un nudo asfixiante en la garganta y los ojos se me llenaron de lágrimas angustiosas-. Sí. Yo también me alegro.
En la terminal, cuando terminé de tramitar el pasaje y de facturar las maletas, nos quedamos mirando.
– No hace falta que espere -dije-. Váyase ahora. Odio las despedidas.
– De acuerdo…, pero antes… -Otto tanteó en el bolsillo de su chaqueta y sacó tres finas pulseras de plata antigua. Mi madre las había llevado siempre. Las había tenido puestas la noche anterior-. Póntelas. -Me cogió la mano y me las deslizó en la muñeca-. Quédate esto también. -Sacó un fajo de billetes ingleses de otro bolsillo. Me los puso en la mano abierta y me la cerró-. Estaban en su bolso.
Yo sabía que no era cierto. Mi madre nunca llevaba dinero en el bolso, todo lo más algunos peniques para llamar por teléfono y recibos atrasados. Pero había algo en el rostro de Otto que no me permitió rechazar el regalo. Me guardé el dinero, besé a Otto, giró sobre sus talones sin decir palabra y se fue.
Volé a Londres sintiéndome desdichada y sin saber qué hacer. Estaba emocionalmente vacía, ni siquiera sentía dolor. Físicamente agotada, no pude dormir ni aceptar la comida que me ofreció la azafata. Me trajo un té y traté de tomármelo, pero estaba amargo y dejé que se enfriara.
Era como si una puerta, cerrada durante mucho tiempo, se hubiese abierto de pronto, pero sólo un poco, y como si en aquellos momentos me tocara a mí decidir si la abriría del todo, aunque lo que hubiese detrás fuese oscuro e incierto.
Puede que debiera ir a Cornualles y buscar a la familia de mi madre, pero por lo que ésta me había dado a entender, la situación en Porthkerris no era muy alentadora. Mi abuelo tenía que ser ya un anciano solitario y probablemente amargado. Caí en la cuenta de que no había hablado con Otto sobre las gestiones necesarias para comunicar a aquél el fallecimiento de mi madre, así que cabía la espantosa posibilidad de que fuera yo quien tuviera que participarle la noticia si iba a verlo. Al mismo tiempo, le responsabilizaba hasta cierto punto del desorden que había imperado siempre en la vida de su hija. Sabía que mi madre había sido impulsiva, irreflexiva y obstinada, pero habría podido ser un poco más comprensivo con ella. Hubiera podido buscarla, ofrecerle ayuda, protegerme a mí, que era su nieta. No había hecho nada y era muy probable que aquello se convirtiese en una barrera infranqueable en nuestras relaciones.
Y a pesar de todo, yo deseaba encontrar mis raíces. No tenía por qué vivir con ellas necesariamente, pero quería que estuvieran allí. Había objetos de mi madre en Boscarva, objetos que ahora me pertenecían. Ella había querido que fueran míos -me lo había dicho-, así que tal vez fuese una obligación ir a Cornualles para reclamarlos. Pero ir por aquella única razón me parecía a la vez desconsiderado y mezquino.
Me retrepé en el asiento y traté de dormir, y volví a oír la voz de mi madre: Nunca le tuve miedo. Le quería mucho. Tenía que haber vuelto.
Y había mencionado un nombre -Sophia-, pero no había podido averiguar quién era.
Cuando por fin me dormí, soñé que estaba allí. Pero en mis sueños la casa no tenía forma y lo único real en ella era el gemido del viento helado del mar, un viento impetuoso que arrasaba la tierra.
Llegué a Londres a primera hora de la tarde, pero el día había perdido ya la forma y el contenido y no sabía qué hacer con las horas que restaban. Por fin cogí un taxi y fui a Walton Street para ver a Stephen Forbes.
Читать дальше