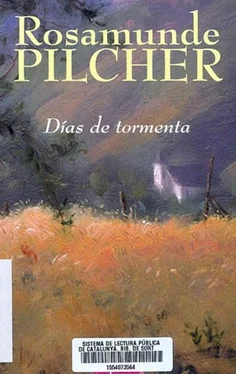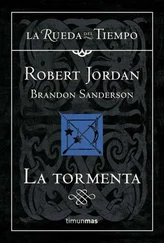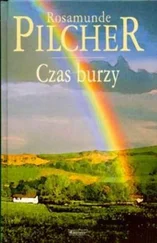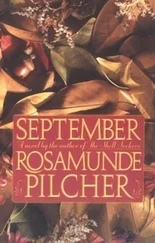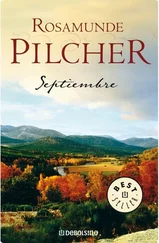Era la primera vez que la oía hablar de su madre.
– ¿No te llevabas bien con ella? -dije para presionarla con tacto.
– Hace mucho tiempo de aquello, querida. Me cuesta recordarlo. No me dejaba hacer nada. A veces me daba la sensación de que quería estrangularme con sus convencionalismos. Roger había muerto y le echaba muchísimo de menos. Todo habría sido distinto si Roger hubiese estado allí. -Sonrió-. Roger era muy bueno. Demasiado. Una auténtica VP desde que tuvo uso de razón.
– ¿Qué es VP?
– Víctima de los Pendones. Siempre se enamoraba de las mujeres menos recomendables. Y terminó casándose con una, claro. Una muñequita rubia con pelo de muñeca y ojos azules de muñeca de porcelana. Mi madre decía que era muy dulce. Yo no la aguantaba.
– ¿Cómo se llamaba?
– Mollie. -Hizo una mueca, como si hasta el nombre le diera asco.
Me eché a reír.
– No puede haber sido tan mala como dices.
– A mí me lo parecía. Una maniática del orden. Siempre sacándole brillo al bolso o guardando los zapatos en el armario o esterilizando los juguetes del niño.
– ¿Tuvieron un hijo?
– Pobre criatura. Ella fue la responsable de que le pusieran Eliot.
– A mí me parece un nombre bonito.
– ¡Vamos, Rebecca, es nauseabundo! -Era evidente que cualquier cosa que hubiera hecho Mollie habría estado mal para mi madre-. Siempre me dio lástima aquel pobre niño. Menuda cruz tener un nombre así. En cierto modo, acabó por merecerlo, ya sabes cómo es la gente, y después de morir Roger, el crió se puso insoportable: siempre colgado del cuello de la madre y la luz de su cuarto encendida toda la noche.
– Creo que eres injusta.
Se echó a reír.
– Ya sé que él no tenía la culpa. Puede que se haya convertido en un joven interesante. En el caso de que su madre le haya dejado.
– ¿Qué habrá sido de Mollie?
– Ni lo sé ni me importa. -Mi madre sabía ser cruel sin proponérselo-. Es como un sueño. Como acordarse de personas que sólo han existido en los sueños. O puede que… -la voz se le apagó en mitad de la frase- puede que ellos fueran de verdad y el sueño fuese yo.
Me sentí incómoda porque aquello se parecía mucho a la verdad que yo trataba de mantener a distancia.
– ¿Viven aún tus padres? -dije con precipitación.
– Mi madre murió durante las Navidades que pasamos en Nueva York. ¿Te acuerdas del frío y la nieve y de todas las tiendas donde se oía «Jingle Bells»? Quedé tan harta que al acabar las fiestas no quería volver a oír aquella canción del demonio. Mi padre me escribió una carta, pero la recibí al cabo de varios meses, después de seguirme por medio mundo y cuando ya era demasiado tarde para contestar. Además, soy una inútil a la hora de escribir cartas. Seguramente creyó que no me importaba.
– ¿No le respondiste?
– No.
– ¿Tampoco simpatizabas con él? -La situación parecía lamentable.
– Estaba loca por él. Era maravilloso. Y guapísimo, las mujeres lo encontraban muy atractivo, pero era tan colérico que daba miedo. Era pintor. ¿No te lo había dicho?
Un pintor. Había imaginado muchas cosas, pero pintor no.
– No.
– Bueno, si hubieras ido a algún colegio habrías acabado por adivinarlo. Grenville Bayliss. ¿No te dice nada?
Negué con la cabeza. Era muy triste tener un abuelo famoso y no haber oído hablar de él.
– Bueno, no es extraño que no te suene. Cuando eras pequeña no te llevaba nunca a las galerías de pintura ni a los museos; ahora que lo pienso, creo que has recibido la peor educación que puede darse a una hija. Es un milagro que hayas sabido desenvolverte a pesar de las dosis de indiferencia que te daba tu madre.
– ¿Cómo era?
– ¿Quién?
– Tu padre.
– ¿Cómo te lo imaginas?
Medité unos segundos y le describí a Augustus John:
– Bohemio, con barba y con aspecto de león…
– Frío -dijo mi madre-. No has acertado ni una. Empezó en la Marina y la experiencia le marcó para siempre. No se dedicó a la pintura hasta que tuvo casi treinta años; tiró por la borda un brillante porvenir y se matriculó en la Academia Slade de Bellas Artes. Mi madre casi se murió del disgusto. Y cuando se fueron a Cornualles y se instalaron en Porthkerris, a la herida vino a añadirse la ofensa. Creo que nunca le perdonó aquel rasgo de egoísmo. A mi madre le habría gustado vivir en Malta en plan señora y seguramente fantaseaba con ser la mujer del jefe de la base. Reconozco que el papel le habría sentado a mi padre de maravilla, con aquellos ojazos azules y con lo que imponía y amedrentaba su presencia. Nunca se desprendió del todo de lo que en aquella época llamaban «costumbres del puente de mando».
– ¿Y tú no le tenías miedo?
– No. Yo le quería mucho.
– Entonces, ¿por qué no volviste a casa?
Se le contrajo la cara.
– No podía. No quería. Nos habíamos dicho cosas terribles, todos. Habían salido a relucir viejos resentimientos y viejas verdades, se profirieron amenazas y se lanzó más de un ultimátum. Cuanto más se oponían ellos, más me obstinaba yo y, por lo tanto, cuando llegó el momento, fue todavía más imposible admitir que ellos habían tenido razón y yo había cometido una equivocación garrafal. Y si volvía, ya no podría irme nunca más. Lo sabía. Y tú no habrías sido mía, sino de tu abuela. No podía permitirlo. Eras una criatura preciosa. -Sonrió y añadió con un poco de melancolía-: Lo pasamos bien, ¿verdad?
– Por supuesto que sí.
– Me hubiera gustado volver. Más de una vez estuve a punto de hacerlo. Era una casa muy hermosa. Se llamaba Boscarva. Y se parecía mucho a ésta, en lo alto de una loma que daba al mar. Cuando Otto me trajo aquí, me acordé de Boscarva. Pero aquí el clima es cálido y los vientos suaves; allí todo era salvaje y tempestuoso; el jardín era un laberinto de setos altos que protegían los bancos de flores de los vientos del mar. Creo que el viento era lo que más detestaba mi madre. Cerraba todas las ventanas y se quedaba jugando al bridge con sus amigas o haciendo punto.
– ¿No se entretenía contigo?
– La verdad es que no.
– Pero ¿quién cuidaba de ti?
– Pettifer. Y la señora Pettifer.
– ¿Quiénes eran?
– Pettifer también había estado en la Marina, atendía a mi padre, limpiaba la cubertería y a veces conducía el coche. Y la señora Pettifer cocinaba. No tengo palabras para decirte lo cariñosos que eran. Cuando me sentaba junto al fuego de la cocina mientras ellos preparaban tostadas y oía al viento sacudir las ventanas, sabiendo que nunca entraría allí… no sé, me sentía segura y protegida. Y leíamos el futuro en las tazas de té… -Se le apagó la voz, los recuerdos repentinamente borrosos. Y un instante después-: No. Era Sophia.
– ¿Quién era Sophia?
No contestó. Miraba fijamente el fuego, con expresión distante. Tal vez no me había oído. Al final, dijo:
– Debería haber vuelto al morir mamá. No acudir fue un detalle mezquino, pero la verdad es que eso que llaman dignidad moral nunca ha sido mi fuerte. En cualquier caso, hay cosas en Boscarva que me pertenecen.
– ¿Qué cosas?
– Recuerdo un buró. Pequeño, con cajones a un lado y una tapa que se abría hacia arriba. Y unos objetos de jade que mi padre trajo de China, y un espejo veneciano. Todo era mío. Por otro lado, he dado tantas vueltas que habrían sido un engorro. -Me miró con el ceño ligeramente fruncido-. Pero quizá no sean un engorro para ti. ¿Tienes muebles en tu casa?
– No. Prácticamente ninguno.
– Trataré de recuperarlos para que te los quedes tú. Todavía tienen que estar en Boscarva, siempre que no hayan vendido la casa o la hayan quemado, vete a saber. ¿Te gustaría que los recuperase?
Читать дальше