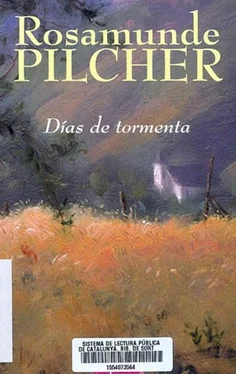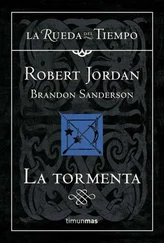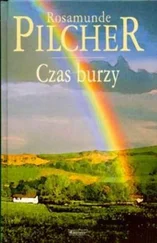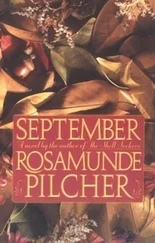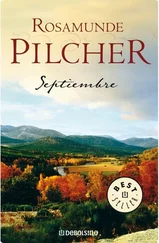– Sí que puedes; y si se resiente tu orgullo, puedes devolverme el dinero durante los próximos cinco años, con intereses, si así te sientes mejor, y ahora, por el amor de Dios, no volvamos a mencionarlo… -Ya había echado mano de la guía telefónica con un talante práctico que nada tenía que ver con su estilo habitual-. ¿Tienes pasaporte? Nadie te molestará por lo de la vacuna contra la viruela ni nada parecido. ¿Hola? ¿Es la British Airways? Quiero hacer una reserva en el primer vuelo que salga para Ibiza. -Me sonrió. Yo todavía luchaba por contener las lágrimas y la cólera, pero empezaba a sentirme un poco mejor. En los momentos de desequilibrio emocional, no hay nada como tener cerca un hombre fuerte y amable que se haga cargo de la situación.
Buscó un lápiz, cogió una hoja de papel y escribió.
– Sí. ¿Cuándo? Muy bien. ¿Podemos hacer la reserva, por favor? Señorita Rebecca Bayliss. ¿A qué hora llega a Ibiza? Muchas gracias, es usted muy amable. Sí, yo mismo la llevaré al aeropuerto.
Colgó el auricular y observó con cierta satisfacción los garabatos ilegibles que había trazado con el lápiz.
– Ya está. Vuelas mañana por la mañana, haces transbordo en Palma y llegas a Ibiza aproximadamente a las siete y media. Te llevaré al aeropuerto. No. No empieces a discutir otra vez. No estaré tranquilo hasta que te vea subir a ese avión. Y ahora mandemos un telegrama al señor Otto Pedersen… -volvió a coger la carta- a Villa Margarita, Santa Catalina, para que sepa que estás en camino. -Me sonrió con una tranquilidad tan alentadora que, de pronto, me sentí llena de esperanzas.
– Jamás podré agradecerte lo que… -dije.
– No quiero que me lo agradezcas -dijo Stephen-. Es lo menos que puedo hacer.
Volé al día siguiente en un avión medio vacío con algunos esperanzados turistas de invierno. Incluso llevaban sombreros de paja para protegerse de un sol que, casi seguro, no brillaría; y cuando desembarcamos en Palma bajo la persistente llovizna, en su cara se reflejaba la desilusión pero también una alegría resuelta, como si estuvieran totalmente seguros de que el sol brillaría el día siguiente.
La lluvia no cesó de caer durante las cuatro horas que estuve en la sala de espera y, al salir de Palma, el avión se zarandeaba entre las densas nubes cargadas de agua. El tiempo cambió cuando nos elevamos y nos dirigimos hacia el mar. Las nubes se despejaron y ante nosotros apareció un cielo vespertino de un color azul pálido mientras, abajo, los destellos del sol poniente dibujaban vetas rosadas en las olas.
Era de noche cuando aterrizamos. El aire estaba húmedo. Al descender por la escalerilla bajo el cielo tachonado de estrellas sólo se percibía el olor del gasoil, pero cuando atravesamos la pista encharcada hacia las luces de la terminal sentí la caricia de la brisa en la cara. Era una brisa cálida que olía a pinos y me traía recuerdos de cada una de las vacaciones estivales que había pasado en el extranjero.
En aquella época del año el avión no iba lleno y no perdí mucho tiempo al pasar por la aduana y el control de pasaportes. Cuando me lo sellaron, recogí la maleta y me dirigí a la sala de llegadas.
Como siempre, había grupos de personas que esperaban de pie o sentadas en los largos bancos de plástico. Me detuve y miré a mi alrededor. Esperaba que me reconocieran, pero no vi a nadie con aspecto de escritor sueco. En aquel momento se volvió un hombre que estaba comprando un periódico y se cruzaron nuestras miradas. Dobló el periódico y echó a andar hacia mí mientras se metía el diario en el bolsillo de la chaqueta como si ya no fuera de ninguna utilidad para él. Era alto y delgado, de cabello rubio o blanco, imposible de definir bajo la luz eléctrica, brillante e impersonal. Le sonreí con incertidumbre incluso antes de que recorriese la mitad del trecho que nos separaba y, cuando se acercó, pronunció mi nombre:
– ¿Rebecca? -entre dos signos de interrogación, porque todavía no estaba seguro de que yo fuera la persona que esperaba.
– Sí.
– Soy Otto Pedersen.
Nos dimos la mano. Al hacerlo, inclinó un poco la cabeza, con formalidad. Noté que tenía el cabello rubio claro, de un rubio que estaba volviéndose gris, y que el rostro, muy bronceado, era magro y huesudo, y la piel seca y delicadamente agrietada por la acción del sol. Tenía los ojos muy claros y más grises que azules. Llevaba un suéter negro de cuello alto y un traje ligero, de color pajizo, de bolsillos fruncidos al estilo safan, con un cinturón suelto cuya hebilla se balanceaba en el aire. Olía a loción para después del afeitado y parecía tan limpio como si se hubiese sumergido en lejía.
Una vez que nos hubimos presentado, se nos hizo difícil encontrar algo que decir. Éramos víctimas de la tensión provocada por las circunstancias y me di cuenta de que él se sentía tan nervioso como yo. Pero como además era educado y amable, resolvió la situación cogiéndome la maleta y preguntándome si no llevaba más equipaje.
– No, sólo la maleta.
– Entonces vamos al coche. Si prefieres esperar en la puerta, voy a buscarlo yo y así te ahorras la caminata…
– Voy con usted.
– Está al otro lado de la calle, en el parking.
Salimos juntos, otra vez hacia la oscuridad. El parking estaba medio vacío.
Se detuvo junto a un Mercedes grande y negro, lo abrió y puso la maleta en el asiento trasero. Me abrió la puerta para que yo entrara, dio la vuelta al automóvil y se sentó a mi lado.
– Espero que hayas tenido buen viaje -dijo con amabilidad cuando nos alejábamos de la terminal, rumbo a la carretera.
– Hubo algunas turbulencias en Palma. Tuve que esperar cuatro horas.
– Sí. No hay vuelos directos en esta época del año.
Tragué saliva.
– Me gustaría explicarle por qué no respondí a su carta. Me mudé a otro piso y no la recibí hasta ayer por la mañana. Le agradezco mucho que me escribiera. Supongo que le extrañaría mi silencio.
– Me figuré que había pasado algo así.
Su inglés era perfecto; su origen se notaba únicamente por la rotunda sonoridad sueca de las vocales y por cierta formalidad en la expresión.
– Cuando recibí su carta tuve miedo de que… fuera demasiado tarde.
– No -dijo Otto-. Aún no es demasiado tarde.
Había algo en su voz que me obligó a mirarle. Tenía el perfil afilado como una navaja contra el resplandor amarillo de las luces ante las que pasábamos; su expresión era seria y circunspecta.
– ¿Se está muriendo? -pregunté.
– Sí -dijo Otto-. Sí. Se está muriendo.
– ¿Qué tiene?
– Cáncer en la sangre. Vosotros lo llamáis leucemia.
– ¿Desde cuándo está enferma?
– Más o menos un año. Pero se puso mal en Navidad, no antes. El médico pensó que le beneficiaría una transfusión de sangre y la llevé al hospital. Pero fue inútil: nada más volver le empezaron las hemorragias nasales, así que hubo que llevarla otra vez al hospital en una ambulancia. Pasó la Navidad allí y le dieron el alta después de las fiestas. Fue entonces cuando te escribí.
– Ojalá hubiese recibido la carta a tiempo. ¿Sabe ella que vengo a verla?
– No. No se lo he dicho. Ya sabes lo mucho que le gustan las sorpresas y cuánto detesta los desengaños. En algún momento pensé que podía pasar algo y que a lo mejor no venías en el avión. -Sonrió con frialdad-. Pero has venido.
Nos detuvimos en un cruce para dejar pasar a un carro. Los cascos de la muía producían un murmullo agradable sobre la tierra de la carretera; en la parte de atrás se balanceaba un farol. Otto aprovechó la pausa para sacar un puro del bolsillo superior de la chaqueta y encenderlo con el mechero de la consola de mandos. Cuando el carro terminó de pasar, seguimos adelante.
Читать дальше