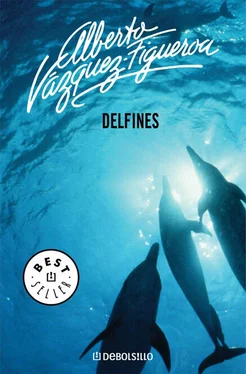Con ayuda de su grueso y afilado cuchillo despanzurró uno de ellos, y al hacer su aparición un polvo blanco, sus ojos por lo general impasibles lanzaron un corto destello de entusiasmo.
Una hora más tarde, Rómulo Cardenal palpaba el contenido de un paquete idéntico que el corso había depositado sobre la mesa del salón principal del Guaicaipuro.
Lo estudió con profunda concentración y tras colocarse en la punta del dedo apenas una brizna, lo probó con la punta de la lengua para puntualizar convencido:
— Está en perfecto estado. — Se volvió a Valentine—. ¿Alguna duda?
— En absoluto.
Como si ello diera por zanjado un tema espinoso, el venezolano tomó el paquete, se aproximó a un «ojo de buey» y lo arrojó al mar sin miramiento alguno.
— ¿Se ha vuelto loco? — Le recriminó el otro—. ¡Son tres kilos!
— Loco estaría si permitiera un solo gramo en mi barco. — Tomó asiento y encendió un grueso habano—. ¿Qué cantidad de carga cree que puede continuar intacta — quiso saber.
— Al primer golpe de vista, unas dos terceras partes — fue la segura respuesta—. La zona de proa está inundada y lo que allí se almacenaba se va diluyendo a medida que el agua derriba mamparos y se introduce en los paquetes. El plástico es grueso, pero no están cerrados todo lo herméticamente que hubiera sido necesario a tal profundidad.
— Nunca imaginamos que una cosa así pudiera ocurrir — admitió el venezolano—. Pero lo tendremos en cuenta para futuros envíos… — Le observó con fijeza—. ¿De modo que dos terceras partes? — repitió.
— Más o menos.
Rómulo Cardenal pareció hacer un rápido cálculo mental y por último lanzó un grueso chorro de humo.
— Según el precio acordado, eso vendría a significar poco más de dos mil millones de dólares, aunque teniendo en cuenta las «peculiaridades» de la entrega, estoy dispuesto a dejarlo en la mitad.
— ¿Quiere decir con eso que tendríamos que sacarla nosotros?
— Naturalmente.
— Tendremos dificultades. ¡Muchas dificultades!
— Por eso les rebajo dinero. ¡Mucho dinero!
— Aun así, mil millones de dólares es una fortuna.
— Lo sé — admitió Cardenal sin inmutarse—. Pero también sé que puesta en el mercado esa mercancía valdrá diez veces más.
— Pero hay que extraerla de un submarino a sesenta metros de profundidad sin que nadie lo advierta.
— Su organización puede hacerlo. — El venezolano parecía no darle la más mínima importancia a nada—. Se trata de la mayor operación que se haya llevado a cabo jamás en este negocio, y deben tener en cuenta que si llegamos a un acuerdo, dentro de seis meses dispondrán de un cargamento igual… ¡Mejor! — puntualizó—. Porque me encargaré personalmente de que el submarino esté en perfectas condiciones. El «coño-e-madre» que nos proporcionó éste se pasó de listo, pero le juro que no tendrá oportunidad de gastarse la plata.
— Por lo que he visto estaba en ruinas y quienes se atrevieron a sumergirse en él fueron unos locos.
— Los errores se pagan y con ellos se aprende — admitió Rómulo Cardenal con aire fatalista—. El próximo será moderno y nos esperará más cerca; frente a las costas de Marruecos. Desde allí lo pasaremos bajo las narices de los aduaneros hasta las puertas mismas de Marsella. Les entregaremos la mercancía a domicilio.
— ¡Será una gran cosa! — admitió el corso—, y nos agrada el hecho de que cada vez se las ingenien de un modo diferente. ¡Por cierto! — añadió—. Mis socios quisieran saber con quién tienen que tratar ahora que Roldan Santana ha muerto.
— Los cauces seguirán siendo los mismos — fue la sencilla explicación—. Los hombres cambian o desaparecen, pero la organización sigue siendo la misma. — Se reclinó en la butaca observándole como tratando de estudiar su reacción—. Esta nueva forma de envío es más cómoda y eficaz, pero ustedes deberán pagarnos tal como lo han hecho hasta ahora.
— ¿Tendría inconveniente en que lo hiciéramos en tres entregas? Treinta, sesenta y noventa días.
— ¡Cualquiera diría que les estamos vendiendo una lavadora! — exclamó el venezolano divertido—. Pero no veo inconveniente. — Le apuntó amenazadoramente con el dedo—. Pero recuerde que si nos la juega, arrasamos Marsella.
— Lo sabemos — admitió el otro sin alzar la vista—. Y lo que es más importante: sabemos que sin su mercancía nuestras redes de distribución de nada servirían. — Ahora sí que les miró de frente—. Entre profesionales el auténtico negocio está en que todos ganen, haya continuidad, y mutua confianza. Puede estar seguro de que haciéndonos llegar este tipo de cargamentos, pronto se convertirá en uno de los hombres más ricos del mundo.
Rómulo Cardenal estuvo a punto de responderle que ya lo era, pero prefirió limitarse a asentir con un leve ademán de cabeza.
— ¿Cocaína?
— Cocaína.
— ¡Pero eso es absurdo! — El inspector Adrián Fonseca creía haberlo oído todo con respecto a aquel enrevesado asunto, y ahora un viejo profesor chiflado le sorprendía con algo que se salía de toda lógica—. ¡Completamente absurdo!
— Todo lo absurdo que usted quiera — argumentó Max Lorenz sin inmutarse—. Pero ahí está y no hay quien lo niegue.
— Explíquese.
— Presentan un promedio de cero coma sesenta miligramos de cocaína por litro de sangre.
— ¿Pero quién ha oído hablar nunca de delfines drogadictos? — se lamentó desmoralizado el pobre policía—. ¡Si le suelto eso al comisario me lanza por la ventana como si fuera uno de sus mocos!
— Cálleselo si quiere — intervino Claudia Lorenz que asistía a la discusión recostada en el brazo del sillón que ocupaba César Brujas—. Pero que es cierto, es cierto. Estaban drogados. — No pudo evitar una leve sonrisa—. «Flipados», que diría un castizo. «¡Flippers, flipados!»
— ¡Déjese de bromas! — masculló el otro que no cesaba de masticar uno de sus cigarrillos de plástico como si le fuera en ello la vida—. ¿Qué pruebas tienen de que es así?
— Hemos repetido el análisis, con la sangre y las vísceras más de diez veces y la química no engaña — puntualizó el científico—. No hay duda; se trata de cocaína en cantidades que habrían matado mucho antes a cualquier ser humano.
— ¿Era por eso por lo que atacaban a las personas?
— Probablemente, puesto que tenían el cerebro muy afectado — aceptó el austriaco—. Nadie puede saber qué reacciones produce tal cantidad de droga en un animal tan perfectamente equilibrado. Si es capaz de convertir en asesino a un ser humano, ¿por qué no a un delfín?
— Usted mismo aseguró que el término «asesino» no puede aplicarse a un animal. ¿Qué le hace cambiar de idea?
— Olvide ahora la semántica — protestó el otro—. Si prefiere diremos que los ha vuelto agresivos, pero así es.
— El drogadicto no suele mostrarse agresivo más que cuando tiene necesidad de droga. Por lo general se comporta de un modo más bien apático. ¿Por qué el delfín opta por atacar?
— Ya le he dicho que resulta imposible predecir el comportamiento de un delfín en un caso como éste — farfulló Max Lorenz impaciente—. Que yo sepa no existen precedentes, a no ser que el Ejército norteamericano haya utilizado algún tipo de drogas en sus experimentos.
— ¿En semejantes cantidades? ¡Vamos, profesor! Para que una bestia de trescientos cincuenta kilos llegue a acumular tal cantidad de cocaína en la sangre, tiene que haber ingerido una barbaridad.
— ¡Desde luego! Y lo que está claro es que no eran «mulares de Florida», ni ningún otro tipo de animal previamente entrenado. — El austriaco había reflexionado toda la noche sopesando los pros y los contras, y buscando explicaciones a algo que en apariencia no las tenía, pero como hombre analítico se negaba a admitir su fracaso—. Si se tratase de tiburones — añadió al cabo de un rato—, la cosa tal vez resultaría más comprensible.
Читать дальше