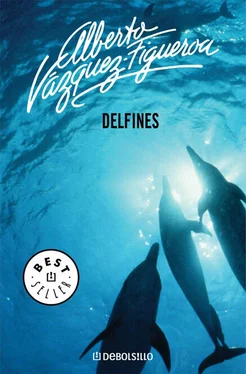— No tiene nada que ver contigo.
— ¿Con quién entonces?
— Conmigo mismo. Estoy tratando de decidir si debo olvidarme o no de los delfines. Al fin y al cabo, y como apuntó Fonseca, descubra lo que descubra, ya nadie me devolverá a mi hermano.
Claudia le observó con detenimiento, como tratando de adivinar si era o no sincero en sus afirmaciones, y, por último, inquirió con intención:
— ¿Seguro que es sólo eso?
— Seguro.
— ¿Por qué mientes? — quiso saber—. No se trata de los delfines. Dijiste que tienes problemas con las mujeres; que siempre los has tenido, pero empiezo a creer que eres tú quien los busca. Si en cuanto empiezas una relación tratas a tu pareja como me estás tratando a mí, no creo que te dure y no precisamente por culpa de la esterilidad.
— Dejemos el tema — pidió él.
— No he venido hasta aquí para dejarlo — fue la seca respuesta—. Tan sólo quiero que me digas que no te intereso, que no te atraigo, o que no te sientes a gusto conmigo. — Abrió las manos en un claro gesto de impotencia—. En ese caso no hay más que hablar y me vuelvo a casa. Pero si existe otra razón quiero saberla.
— Me gustas y me siento muy a gusto contigo — admitió él—. Las mujeres os dais cuenta de esas cosas.
— ¿Entonces?
— Prefiero cortar antes de que se complique.
— ¿Temes que también yo pueda fallarte?
— Tal vez.
— ¿Y no piensas darme ni tan siquiera una oportunidad?
— Lo que yo pido es muy duro.
— ¿No tener hijos? — se asombró la muchacha—. No me parece algo tan duro. Conozco cientos de parejas que no los tienen y son felices.
— Ya no es sólo eso — recalcó César Brujas—. Es bastante más complicado.
— ¡Explícate! — se impacientó ella—. No es momento de charadas ni adivinanzas.
— Lo que tengo que pedirle a mi pareja, es que acepte tener un hijo que no sea mío.
Claudia Lorenz pareció acusar el impacto, se desconcertó levemente, y tras unos instantes de reflexión fue a tomar asiento en los peldaños de una escalera de mano que aparecía apoyada en el casco del otro velero.
— ¿Tanto te gustan los niños, que estás dispuesto a que la mujer que amas tenga un hijo con un extraño? — quiso saber.
— No se trataría de un extraño.
— ¿Ah, no? — ironizó—. ¿De quién entonces?
— De mi hermano.
— ¿De tu hermano? — se asombró ella—. ¡Pero si tu hermano ha muerto…!
— Sí. Es cierto. Está muerto y enterrado. — Lanzó un hondo suspiro—. Pero ha ocurrido algo imprevisto.
— ¿Qué pretendes decir con imprevisto? — inquirió Claudia Lorenz visiblemente nerviosa—. ¿Qué clase de imprevistos pueden darse en estos casos?
— Anteayer me llamó Miriam — fue la respuesta—. Parece ser que Rafael presentía que algo malo podía ocurrirle, o que tal vez podía volverse estéril, y sabiendo como sabía que era el último de los Brujas capaz de tener hijos, hizo una donación de semen a condición de que pudiese disponer de una parte para concebir un hijo más adelante.
— ¿Una donación de semen? — repitió la muchacha creyendo haber oído mal.
— Eso dice Miriam.
— ¡Pero nadie hace una donación de semen porque crea que puede llegar a convertirse en estéril!
— Mi hermano, sí. Tal vez influyó el hecho de vivir tan de cerca mi problema; o el saber que podía darse el caso de que nuestro apellido dejara de figurar en los grandes veleros. Nunca podré saberlo, pero conociéndole, no me extraña. Era el muchacho más previsor, cuidadoso y detallista que haya existido. — Hizo un amplio ademán señalando el barco—. Se lo daba el oficio — añadió—. Mi padre nos inculcó la idea de que los Brujas serían siempre distintos porque en un mundo de comidas rápidas, platos de papel y productos desechables, éramos capaces de hacer algo duradero y casi eterno. Pasábamos horas y días aquí, solos, ajustando una cuaderna o torneando un palo, y jamás se cansaba de repetir un trabajo hasta que quedaba perfecto. Llevaba en los genes seis generaciones de carpinteros de ribera y tal vez le asustó la idea de que la tradición de hacer las cosas bien, se perdiera definitivamente.
— ¡Entiendo! Tu hermano donó su semen para que siempre hubiera Brujas artesanos. ¡De acuerdo! ¿Y ahora qué…?
— Ahora Miriam no se siente con fuerzas suficientes como para convertirse en madre soltera.
— No puedes culparla.
— Y no la culpo. Es muy joven, y sus padres se oponen pese a que el niño llegaría a convertirse en heredero de una tradición y unos astilleros. Una cosa es lo que se promete a un novio, y otra es lo que se cumple a un muerto.
— ¡Lógico! Imagino que lo único que desea es empezar una nueva vida sin hipotecársela de antemano.
— Me parece muy justo — admitió él—. Y ya se lo he dicho. — Sonrió apenas—. No le guardo ningún rencor por el hecho de que no pudiera darme un «sobrino póstumo.» «A quien Dios no le da hijos, el diablo y la genética le dan sobrinos.»
— Creo que lo que tú pretendes no es tener un sobrino, sino un hijo, ¿me equivoco? — Agitó la cabeza como si se tratara de alejar un mal pensamiento—. ¿Pero qué clase de hijo sería ése? ¿A quién verías cada vez que le miraras?
— A un Brujas sin duda alguna.
— ¿Un constructor de barcos? ¿Sólo eso? — Claudia negó convencida—. Un hijo es algo más que un apellido o unas determinadas aptitudes. Se le tiene que querer por sí mismo, independientemente de lo que sea o lo que represente.
— Yo hubiese querido de igual modo a mi hermano aunque hubiese sido cocinero — le hizo notar César con naturalidad—. Este trabajo nos unía, pero dudo que cualquier otro nos hubiese separado. — Abandonó el velero descendiendo a tierra, y sólo entonces decidió encender un cigarrillo tomando asiento sobre un banco de carpintero—. Me gustan los niños — añadió luego—. Me agrada la idea de educarlos, llevarlos al mar, jugar con ellos, y enseñarles a hacer buenos barcos. ¿Qué tiene de malo que ahora me haga la ilusión de que uno puede llevar mi propia sangre? La mía, y la de la mujer de la que esté enamorado.
— Supongo que no tiene nada de malo — admitió Claudia Lorenz—. Siempre que el simple hecho de que te vaya a proporcionar ese «hijo» no te obligue a creer que estás enamorado.
— Complicas las cosas.
— En absoluto. Tan sólo pretendo advertirte que la obsesión de no dejar que se pierda una dinastía que tanto significa para ti, puede llegar a confundirte.
— Es lo que estoy tratando de evitar — señaló él con naturalidad—. De ahí que haya decidido encerrarme aquí a meditar a solas. Y trabajar en el barco, me ayuda a pensar.
— Pues deja de pensar por el momento y ven conmigo. Mi padre quiere que le llevemos a Cap Salines. La Guardia Civil ha mandado aviso de que han aparecido tres delfines muertos en la costa de levante.
— ¡Mierda! ¿Por qué no lo has dicho antes?
— Porque esos pobres bichos ya no van a ir a ninguna parte, y me importaba más lo que te bullía en la cabeza.
Él fue a decir algo, pero su mirada permaneció prendida en los hermosos muslos que habían quedado a la vista cuando ella alzó inadvertidamente una de las piernas, y con un tono de voz muy diferente, inquirió:
— Si no van a ir a ninguna parte, no importará que nos retrasemos media hora, ¿no crees?
Claudia Lorenz siguió la dirección de su mirada y aceptó con un gesto.
— No. La verdad es que no creo que importe en absoluto. Imagino que ya olerán a demonios.
Apestaban a diez metros, en efecto, y tanto César como Claudia y Max Lorenz pasaron uno de los momentos más desagradables de su vida a la hora de abrirles en canal para depositar las vísceras y una de las cabezas en recipientes de plástico que cerraron luego herméticamente, teniendo que darse más tarde un largo baño de espuma rociándose de colonia para tratar de quitarse de encima el insoportable hedor que parecía habérseles introducido para siempre en las narices.
Читать дальше