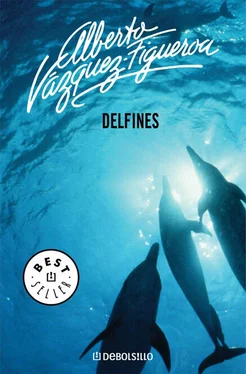Adrián Fonseca tardó en responder, pero tras observarla con toda la atención del mundo y llegar a la conclusión de que podría confiar en ella, comentó con cierto desánimo:
— A que hay cinco muertes a las que no puedo dar explicación, y mis únicas pistas son unos malditos delfines y ese barco.
— Me recuerda la historia del tipo que va por la autopista a sesenta por hora y le pasa como un rayo otro que va a doscientos. Al poco un policía le multa por exceso de velocidad, y cuando le pregunta por qué le detiene a él, y no al que va volando, el policía le responde que porque al otro no hay forma de alcanzarle. Usted, como no puede atrapar a los delfines, trata de multar al barco.
— ¡De alguna manera tengo que justificar el sueldo! — fue la humorística respuesta—. ¿Ha visto delfines últimamente?
— Algunos.
— ¿Y…?
— Nada.
Algo debió notar el policía, pues fue como si una llamada de atención resonara en su interior obligándole a cambiar de tono.
— ¿Está segura?
— Ni me insultaron, ni intentaron violarme. — Replicó ella con un tono jocoso que sonaba falso—. Lo cierto es que desde que circulan tantas historias no he vuelto a meterme en el mar y ellos no subieron a bordo.
— No sé por qué tengo la impresión de que no me dice todo lo que sabe.
— ¡Escuche, inspector! — replicó ella impaciente—. Usted me cae bien. Es pobre, desastrado, impertinente y además policía… ¡Todo lo que siempre he odiado! pero aun así me cae bien. — Se inclinó hacia delante, con lo cual le colocó ante los ojos el fastuoso escote, lo que tuvo la virtud de que al infeliz Adrián Fonseca estuviera a punto de darle un vahído al observar aquel par de pezones inigualables—. Por lo tanto voy a darle un buen consejo — añadió—. Deje este asunto en manos de la Marina, los científicos o quien quiera que sea que entienda de delfines, o este verano tendrá graves problemas con el turismo.
— Ni la Marina, ni los científicos, ni nadie en este cochino mundo, tiene puñetera idea de cómo meterle mano al problema — fue la agria respuesta—. Y yo tengo que cumplir con mi trabajo.
— Pues en ese caso cúmplalo y olvídese de Rómulo. No es más que un pobre niño rico y caprichoso capaz de hacer muchas cosas por ese maldito galeón, pero, en el fondo, no tiene mala intención. Si acaso, mala suerte.
— ¿A qué se refiere? — fue la inmediata pregunta—. ¿En qué ha tenido mala suerte?
— En nada concreto… — Resultaba evidente que la argelina se encontraba nerviosa y casi violenta—. Bueno, sí; en la ruleta. Ésta semana lleva perdidos más de un millón de dólares.
— Eso es mucho dinero incluso para un millonario venezolano que no tiene pozos de petróleo sino vacas. — Hizo una corta pausa—. Esta mañana han subido a bordo tres buceadores franceses con un equipo muy sofisticado. ¿Significa eso que ha encontrado el galeón?
— Lo ignoro.
— ¿Realmente lo ignora? Ellos suben a bordo y precisamente el mismo día usted decide quedarse en tierra a leer el periódico. — Ahora fue Fonseca el que se inclinó hacia delante—. ¿Por qué?
— Escuche, inspector. — Señaló Laila Goutreau queriendo dar por concluida la charla—. Lo primero que se aprende en mi oficio, es a no meter las narices en los asuntos de los clientes. Ver, oír, callar y abrir las piernas. ¡Ésas son las reglas! — Se recostó hacia atrás refugiándose en el periódico—. Y ahora déjeme en paz o llamo a un guardia.
Adrián Fonseca se puso en pie con aire de desaliento. Por unos instantes estuvo a punto de dar media vuelta, pero súbitamente pareció vencer su timidez para lanzarse al agua de cabeza.
— ¡Permítame que la invite a comer! — pidió.
— ¿Para que me dé el «coñazo» hablando de delfines? ¡Ni muerta!
— ¿Y si le prometo no tocar el tema? Ni delfines, ni Rómulo Cardenal, ni el barco, ni nada de todo eso…
— ¿De qué hablaremos entonces?
— De sus ojos.
— Será un almuerzo rápido.
— Podría durar cien años.
El inmenso aparato rodó por la pista con un tenebroso rugir de motores, alzó el vuelo y se sumergió en la noche trazando un semicírculo y virando hacia el Norte.
En su interior, sentado junto a una ventanilla, Ramiro Castreje observó cómo las luces de la ciudad cruzaban velozmente bajo sus pies, cada vez más lejanas, y cuando las tinieblas se adueñaron por completo del paisaje, clavó la vista en el respaldo del asiento delantero permitiendo que el tiempo pasara, más vacío de contenido que nunca, consciente de que nada podía hacer por detenerlo o conseguir que corriera más aprisa.
Una deslavazada azafata de aspecto fatigado le ofreció los periódicos del día, y una vez más Ramiro Castreje lamentó no haber aprendido a leer, pues había llegado a la conclusión de que colocarse uno de aquellos enormes papeles delante constituía un método ideal para lograr que las horas transcurrieran velozmente.
La vida le había enseñado que el mundo se dividía entre quienes eran capaces de leer un periódico, y quienes no sabían hacerlo, y entre quienes ponían su nombre al pie de un documento y quienes no lograban ni siquiera mantener un lápiz entre los dedos.
¡Tal vez todo hubiera sido muy distinto si hubiera puesto más empeño en conseguirlo!
Tal vez, si en aquella ocasión en que le ofrecieron asistir a una escuela pública alguien se hubiese molestado en demostrarle las múltiples ventajas que ello podría acarrearle en un futuro, hubiera decidido aceptar la propuesta.
Pero jamás hubo una sola persona en este mundo al que interesara en lo más mínimo que Ramiro Castreje pudiera disfrutar o no de un futuro más cómodo.
Quizá lo hubo en un principio — muy al principio— y recordaba vagamente que existió un tiempo en que disponía de un techo, un jergón donde dormir, y una mujer — posiblemente su madre— que solía traerle de comer y alguna ropa.
Luego, una noche, la mujer ya no se presentó, alguien, no recordaba quién, tomó posesión del cuartucho, le quitaron su cama, y le ordenaron sin miramiento alguno que abandonara una estancia en la que tenían cosas que hacer de las que un mocoso no debería ser testigo.
Mocos era lo único que Ramiro Castreje poseía en abundancia en aquel tiempo. Mocos, hambre, miedo y un frío insoportable que iba subiendo muy despacio desde unos pies descalzos que no conseguían evitar los infinitos charcos de la calle.
Descendió de la mísera colina de chabolas de cartón y latas para adentrarse en un destartalado barrio de cemento y basuras, tropezó con hombres y mujeres que corrían apresurados bajo la lluvia, a punto estuvo de que un enorme camión cisterna le atropellara, y se acurrucó por último en el quicio de un portal con la vana esperanza de que la llegada del nuevo día acallara su angustia.
Pero días y años siguieron siendo iguales.
Frío y hambre se convirtieron en los únicos dueños de un destino tan sólo compartido por docenas de otros niños igualmente abandonados, que como animalitos gregarios se buscaban, ansiando calor y compañía hasta llegar a un punto en que formaron un mundo aparte que nada tenía en común con el adulto.
Éstos se convirtieron pronto en «El Enemigo».
Adultos eran siempre los que los expulsaban de las estancias calientes; adultos los que les impedían apoderarse de alimentos; adultos los que les pegaban incluso por capricho, y adultos los que violaron a Serafín y a Rufa la única vez en que les ofrecieron algo.
Les limpiaban los cristales del auto y arrancaban sin pagar; les cargaban las maletas rompiéndose el joven espinazo en el intento, y les ofrecían la mitad que a un hombretón; les abrían amablemente las puertas, y ni siquiera les miraban.
Читать дальше