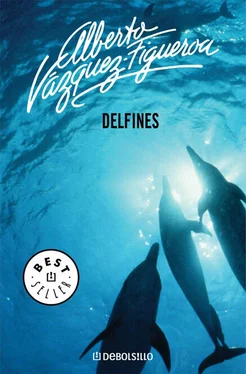Los observó uno por uno, aunque podría creerse que no tenía el más mínimo interés en retener un sólo detalle de sus rasgos, y por último, con un tono de voz tan impersonal que obligaba a pensar que estaba hablándole a las paredes, señaló:
— Iré directamente al grano, puesto que jamás me ha gustado andarme con rodeos — comenzó—. Se presenta una situación difícil; «extrema» más bien, y supongo que ya sabéis lo que esa palabra significa.
— Lo sabemos — respondieron dos de los presentes casi al unísono—. No tiene que preocuparse por nosotros.
— En ese caso, no hay más que decir. Habéis disfrutado de mujeres, coca, alcohol y todo lo que siempre habíais soñado. — Carraspeó levemente—. Eso cuesta caro, por lo que ha llegado el momento de pagar. ¿De acuerdo?
— De acuerdo.
— ¿Alguna objeción?
— Ninguna.
— ¡Magnífico! Seguiremos las reglas de siempre. ¡Elegir bola!
Cada uno de los muchachos tomó una de las bolas de la mesa de billar americano, se colocó en un extremo, y la lanzó con la mano procurando que rebotara en la banda contraria y se aproximara lo más posible a aquella en la que se encontraba.
Debían haberlo hecho cientos, o quizá miles de veces, puesto que demostraban una concentración y una delicadeza en verdad asombrosas, hasta el punto de que Guzmán Bocanegra tuvo que inclinarse por un costado de la mesa, cerrar un ojo y estudiar con especial concentración la posición de las bolas para decidir cuál de ellas se encontraba más separada por cuestión de milímetros.
— ¡La número tres! — señaló con la seriedad de un arbitro consciente de su responsabilidad.
— Es la mía — se apresuró a puntualizar un chicuelo que, pese a haber superado la mayoría de edad, no aparentaba más de quince años.
— ¿Crees que la decisión es justa?
El otro se limitó a encogerse de hombros con gesto fatalista al tiempo que comentaba:
— Alguna vez tenía que ser.
— ¡Ahí está!
— ¿Seguro?
El capitán se despojó de la inmaculada gorra para limpiarse cuidadosamente el sudor que había quedado depositado en la marca que le dejaba en la frente.
— Seguros estaremos cuando lo veamos — dijo—. Pero o mucho me equivoco, o es él.
Se encontraban fondeados al norte de Conejera, a poco más de media milla del islote de Na Pobra, y el mar parecía haberse solidificado, sin una gota de viento, ni una ola, ni un sonido, como si en lugar de encontrarse en mitad de un paisaje vivo y real, hubiesen sido dibujados en mitad de una fotografía.
Hacía bochorno; un calor pegajoso, más propio de finales de julio o primeros de agosto, y el sol rebotaba contra el agua molestando a los ojos y extrayendo hirientes destellos a los bronces del barco.
Rómulo Cardenal meditó largamente, como si estuviese preguntándose qué posibilidades existían de que el navio que con tanto afán andaba buscando se encontrase en el fondo de aquel estrecho canal de aguas muy limpias, y por último se volvió al impasible oficial que permanecía junto a la «sonda», y que era la tercera persona que ocupaba el puente de mando del fastuoso yate.
— ¿Usted qué opina?
— Que puede ser él, aunque está más profundo de lo que habíamos imaginado. — Hizo una significativa pausa—. Y a más de cincuenta millas de donde sospechábamos.
— ¿Cómo puede haber llegado hasta aquí?
No obtuvo respuesta, como si ambos marinos se hubiesen hecho ya idéntica pregunta con idéntico resultado, por lo que el venezolano levantó el teléfono interior, marcó un número y ordenó secamente:
— Suba al puente de mando, por favor. — Se volvió de nuevo al capitán—. No me gusta el sitio — señaló—. En dos semanas esto se llenará de pequeñas embarcaciones de veraneantes.
— Lo primero será comprobar que no nos equivocamos.
— Ponga vigías. Que se cercioren de que no hay nadie por los alrededores, y mantenga el radar rastreando en todo momento. — Rómulo Cardenal se dirigió luego al hercúleo hombretón de cuello de toro y prominente mandíbula que acababa de hacer su entrada en el puente—. Es posible que lo tengamos justo bajo nosotros — dijo—. A unos sesenta metros.
— Bajaré a echar un vistazo.
— ¿No le importa ir solo?
— ¿Por qué habría de importarme? — quiso saber el otro desconcertado.
— Por todas esas historias sobre delfines.
— ¿Delfines? — se asombró—. ¡Chorradas! En cinco minutos estoy listo.
Lo estuvo, en efecto, y en el momento de lanzarse al agua toda la tripulación, Laila Goutreau incluida, permanecía a la expectativa observando cómo su enorme corpachón enfundado en un negro traje desaparecía bajo las tranquilas aguas, mientras desde la cubierta superior tres marineros provistos de prismáticos oteaban a la búsqueda de cualquier señal de vida por los alrededores.
El Guaicaipuro se mantenía inmóvil, como plantado en un campo de plata, y tan sólo una rosada medusa que se desplazaba con armoniosas oscilaciones cerca del casco permitía recordar que flotaba sobre las aguas.
Pasaron los minutos.
Las burbujas se perdieron de vista.
Casi una hora.
La expectación se convirtió en nerviosismo.
Un pequeño grupo de delfines surgió a menos de doscientos metros de la proa para alejarse rumbo al Oeste, y la argelina ascendió por la escalerilla para indicárselos a Rómulo Cardenal.
— ¡Mira! — exclamó excitada—. ¡Delfines!
— Ya los veo. ¿Y qué?
— Que ese hombre lleva una hora sin dar señales de vida y hay delfines cerca. — Le colocó la mano en el antebrazo—. Recuerda lo que dijo aquel muchacho.
— Tranquila. — Fue la seca respuesta—. Medina es un profesional y sabe lo que hace.
— ¿Y si no sale?
— ¡Saldrá!
Pero por mucho que pretendiese fingir confianza, estaba claro que Rómulo Cardenal no las tenía todas consigo, por lo que alzó el rostro hacia los marineros de los prismáticos e inquirió:
— ¿Pueden ver las burbujas?
— No, señor.
Al poco, el oficial que permanecía junto a la «sonda», llamó desde dentro.
— Lo he localizado. Se ha quedado en el fondo, inmóvil como una piedra.
— ¡Pobre hombre! — sollozó la argelina conmovida—. ¡Qué muerte tan horrenda!
El venezolano se volvió al capitán.
— ¿Cuánto aire puede quedarle? — quiso saber.
— No estoy seguro. Unos minutos, supongo.
Aguardaron sin embargo otra hora, y cuando no les cupo duda de que el Hércules de acusada barbilla no regresaría con vida a la superficie, Rómulo Cardenal apretó furioso los dientes, y ordenó:
— Marquen el punto exacto y volvamos a puerto. — Su tono era de acusada firmeza—. ¡Y ni una palabra de esto!
— ¿Cómo que ni una palabra? — se asombró Laila—. ¿Es que no piensas dar parte a las autoridades?
— ¡En absoluto! Si confesamos dónde está Medina descubrirán el galeón. — Le pellizcó las mejillas como a una chiquilla traviesa a la que hubiera quitado un caramelo—. ¡No te preocupes! — añadió—. Traeré gente para rescatar el cadáver, y equipos de seguridad para bajar sin riesgo. — Lanzó un reniego—. ¡Compréndelo! — pidió—. Si no mantengo el secreto perderé los derechos sobre el oro.
— ¡Estás loco! — se lamentó ella con acritud—. ¡Completamente loco! ¿A quién se le ocurre ocultar una muerte, arriesgándose a ir a la cárcel por culpa de un viejo barco que tal vez ni siquiera exista o esté vacío?
— ¡Existe! Y no está vacío.
— ¿Cómo lo sabes?
— Lo sé y basta — puntualizó el venezolano—. Y no voy a dar por perdidos tanto tiempo y dinero por culpa de un accidente. Medina sabía a lo que se arriesgaba. — Le acarició ahora la barbilla y la besó dulcemente—. Quédate mañana en tierra y no te mezcles en esto. Sacar el cadáver no resultará agradable, pero luego, cuando esté en condiciones de probar que he encontrado el Santo Tomás, lo denunciaré ante las autoridades y ya nadie podrá discutir mi derecho sobre su cargamento. — El tono de su voz se hizo casi suplicante—. ¡Es cuestión de un día! — concluyó—. ¡Dos a lo sumo!
Читать дальше