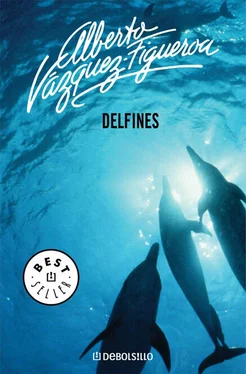— ¿Crees que servirá de algo? — quiso saber César Brujas cuando hubieron dejado al viejo austriaco encerrado en su laboratorio examinando con ayuda de un microscopio un hígado hediondo.
— Lo ignoro — admitió sinceramente la muchacha—. Pero puedes apostarte la cabeza a que si existiese una explicación científica a todo lo que está ocurriendo, mi padre la encontrará.
— Lo admiras mucho, ¿no es cierto?
— Tanto como admirabas tú al tuyo. No construye barcos de artesanía, pero también me enseñó que las cosas bien hechas son las únicas que merecen la pena.
— ¿Pensarás en lo que te dije esta tarde?
Asintió convencida.
— Pensaré en ello — sonrió con intención—. Pero quien más debe pensarlo, eres tú.
— Sobre todo, presten mucha atención a los delfines — advirtió Rómulo Cardenal con severidad—. Parece una tontería, pero es posible que mataran a mi buceador, y se rumorea que por aquí han causado muchos problemas últimamente.
Eran tres, y el que llevaba la voz cantante, un corso llamado Fierre Valentine, que jamás miraba de frente como si sus propias manos fueran todo lo que le interesara en este mundo, replicó con una voz de ultratumba que sorprendía en un cuerpo tan diminuto y fibroso como el suyo.
— Lo tendremos en cuenta. — Hizo un significativo gesto hacia los pesados fusiles de gas con cabeza explosiva que descansaban sobre cubierta—. Eso es capaz de partir en dos a un tiburón, de modo que no se preocupe. Sabemos lo que tenemos que hacer.
— También lo sabía Medina, y ahora está esperando a que lo saquen. — Podría creerse que Rómulo Cardenal se había endurecido en menos de veinticuatro horas, y no era ya el hombre cariñoso y apático, siempre amable con Laila, de días antes—. ¡Búsquenlo! — concluyó secamente.
El corso ni le miró siquiera, limitándose a colocarse la mascarilla para dejarse caer al agua seguido de inmediato por sus dos compañeros, y tras permanecer unos instantes cerciorándose de que los reguladores les proporcionaban el aire que necesitaban y los potentes fusiles parecían en orden, se sumergieron al unísono con los armónicos gestos de miembros de un ballet acuático perfectamente compenetrados.
El mar aparecía más oscuro que de costumbre, cabrilleado como si el agua hirviera, pues el viento no se decidía a enviar el oleaje de levante o poniente, sino que el cruce de dos corrientes opuestas en el estrecho que separaba Cabrera de Conejera producía aquel extraño fenómeno de millones de picos que se alzaban un metro para desaparecer de inmediato haciendo que el Guaicaipuro bailase como un borracho sobre una playa de guijarros calientes.
A menos de dos metros bajo la superficie las aguas se aquietaron, pero los buceadores pudieron comprobar que las corrientes luchaban allá abajo con más ímpetu; cálida y turbia una, casi helada y transparente la otra, entrecruzándose sin mezclarse, esforzándose cada una de ellas por mantener sus propias características sin permitir que su rival la absorbiera.
Luego, a partir de los treinta y cinco metros, ya todo fue de una tonalidad glauca y monótona con una temperatura que descendía gradualmente, por lo que se adentraron en un abismo angustioso que atenazaba el ánimo y obligándoles a lanzar un sonoro suspiro de alivio cuando al fin vislumbraron un monótono fondo de grava que semejaba un paisaje lunar.
Al Norte y al Sur hubieran encontrado piedra, rocas, campos de poseidonias, y aislados corales; al Oeste, llanuras de fango, pero allí, en mitad del canal, la grava era la reina y tras cinco minutos de planear sobre ella cruzando sobre el ancla del yate que descansaba junto a unos veinte metros de cadena, divisaron la mancha negra del traje de buceo de Medina que semejaba una inmensa mosca sobre un plato de arena.
Se balanceaba dulcemente, como si siguiera el ritmo de una tenue melodía, y media docena de pececillos le mordisqueaban las manos y la boca, que eran las únicas partes que no aparecían protegidas por el traje o la máscara.
Fierre Napoleón Valentine, el diminuto corso de ojos huidizos descendió hasta aferrarle por las botellas, para abrir la válvula que inflaba el chaleco salvavidas y permitir que comenzara a ascender cada vez más aprisa.
Pronto se perdió de vista en el azul y casi al instante los tres buceadores se despreocuparon de él, puesto que una inmensa sombra que se desdibujaba a unos treinta metros hacia el Oeste atraía poderosamente su atención.
Se aproximaron hasta casi tocarla, giraron en torno a ella, y por último ascendieron unos metros para estudiar mejor el estado en que se encontraba el enorme submarino escorado de babor en el fondo de grava.
Era un viejo modelo de la guerra del Pacífico, último sobreviviente quizá de una especie tan extinguida como los dinosaurios, cubierto de abolladuras y manchas de herrumbre, tan cochambroso en apariencia, que resultaba en verdad increíble que alguien hubiese tenido el valor suficiente como para realizar una postrera inmersión en semejante trasto.
Una inspección más detallada les permitió comprobar que las planchas de la amura de estribor, cerca de donde debió estar el tubo lanzatorpedos habían cedido, y cuando Pierre Valentine encendió una negra linterna y enfocó el interior, un inmenso delfín surgió como una flecha y se alejó chillando.
Pasada la primera impresión estudiaron de nuevo la amplia cavidad de aguas quietas y muy espesas, como con polvo en suspensión en las que centenares de sargos que bullían como en un gigantesco acuario les impidieron comprobar la magnitud del destrozo y hasta qué punto el mar se adentraba en el corazón del sumergible.
A los pocos instantes regresaron a la parte alta, y tras verificar el estado de la tórrela y calcular el tiempo de inmersión que llevaban y el aire de que aún disponían, el corso hizo inequívocos gestos a sus dos compañeros para que le ayudaran a girar la rueda de la escotilla superior.
Al entreabrirla, el agua penetró furiosa en el habitáculo intermedio, y una vez se hubo aquietado, y tras iluminarla con la linterna para cerciorarse de que la escotilla inferior también estaba cerrada, Fierre Valentine señaló que se disponía a descender.
Con impresionante calma y sangre fría se introdujo en el ataúd de acero, permitió que sus dos acompañantes cerraran sobre él la escotilla girando fuertemente la rueda, y cuando tuvo la absoluta certeza de que el agua ya no podía filtrarse, se despojó de las aletas, se inclinó pesadamente y giró muy despacio la rueda que abría la compuerta inferior.
A los pocos instantes el agua que llenaba el pequeño habitáculo cayó al interior del navio, y cuando se supo completamente en seco, descendió muy despacio los dos tramos de la escalerilla metálica para ir a parar al puente de mando.
Bajo el fuerte haz de luz de la linterna todo aparecía en orden, excepto por el agua que acababa de caer y que apenas cubría una parte del suelo, y lo primero que pudo distinguir fueron dos cadáveres en cuyos ojos se leía la desesperación de quien ha visto llegar la muerte sin poder hacer nada por evitarlo.
Uno de ellos aún empuñaba el grueso martillo con el que había estado golpeando el casco en una última llamada de auxilio hasta que le fallaron definitivamente las fuerzas.
Fierre Valentine no les prestó sin embargo más que una leve atención, y avanzando con esfuerzo por culpa de las botellas que le daban el aire imprescindible para sobrevivir en aquel ambiente carente ya de oxígeno, se adentró decidido en la tétrica nave.
El cadáver de un negro ocupaba la litera del primer camarote, y al abrir una puerta se enfrentó a una especie de almacén repleto de paquetes envueltos en plástico, cada uno de ellos de aproximadamente tres kilos de peso.
Читать дальше