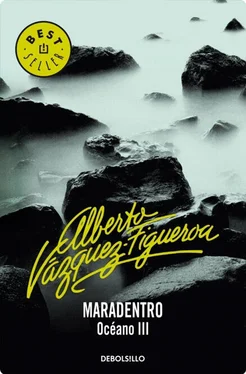¿Y no era injusto, también, que tantos años más tarde su propio hijo tuviera que padecer idéntico tormento?
Buscó un lápiz con ánimo de escribir sus impresiones, pero tras meditarlo llegó a la conclusión de que resultaba inútil, porque todo lo que pudiera decir ya lo había dicho anteriormente otro Van-Jan que había tenido, al menos, la inmensa fortuna de que nadie le hubiera calificado nunca con el despreciativo apodo de el Bachaco.
Omaoa era su nombre,
y nada había a su alrededor.
No existía la Tierra,
ni el cielo del que cuelgan las estrellas. No había selvas,
ni hermosos ríos de transparentes aguas. No había hombres,
ni animales que dejaran sus huellas en la arena.
Le respondió su propia voz,
cuando llamó a las oscuras sombras,
y la inmensa soledad le llenó el corazón de tristeza.
Se volvió a Yáiza que le contemplaba en silenció, y casi con un susurro, añadió:
— Omaoa te espera.
— ¿Ha llegado el momento?
— Si. Ahora el tepuy está libre de intrusos. Te espera.
— ¿Arriba? — Ante el mudo gesto de asentimiento del indígena, añadió —: ¿Cómo llegaré?
— Etuko te acompañará aunque sólo tú puedes llegar hasta donde vive Omaoa. — Hizo una pausa —. ¿Estás decidida?
— Lo estoy.
— Eres muy valiente.
— No. No soy valiente. Únicamente deseo acostarme cada noche sabiendo que voy a descansar sin sobresaltos. Y si no lo consigo prefiero estar de tu lado que del mío.
— No — protestó Xanán —. A este lado nada se siente, más que envidia. Envidia hasta del último perro que continúa con vida; hasta del más miserable de los hombres que aún respira.
— ¿Por qué? ¿Por qué si habéis alcanzado el bien de la paz absoluta y el reposo perfecto?
— Eso tan sólo son palabras que nada significan. Es preferible ser brasa que se consume en una hoguera que estar muerto. Mejor el dolor, que no ser nada; gritar de desesperación, que guardar silencio para siempre. — Se puso en pie lentamente, y la miró como jamás la había mirado; como si quisiera llevarse su imagen hasta el fin de los tiempos —. Si no me hubieran matado, lucharía con Omaoa por tu causa — dijo —. Pero donde yo estoy ni siquiera el amor nos está permitido. ¡Adiós! — añadió —. Tampoco sé adonde voy, pero sí sé que ya nunca podré verte.
Yáiza se despertó, y le sorprendió descubrir que su madre y sus hermanos la miraban.
— ¿Qué ocurre? — se alarmó.
— Le hemos oído.
— ¿A quién?
Aurelia hizo un gesto indeterminado a su alrededor, como si quisiera señalar al aire o a la nada:
— A él. Al indio. Su voz resonaba con tanta claridad como si estuviera aquí sentado, junto al fuego… ¡Dios! ¡Dios de los cielos! — Se retorcía las manos y temblaba como aquejada por un ataque de malaria —. ¡Tanto tiempo sabiendo que estaban a tu alrededor, pero jamás se manifestaron de este modo! ¿Por qué?
— Quizás es su forma de despedirse para siempre.
— O la tuya.
Sebastián lo había dicho impulsivamente, casi agresivo, y Yáiza no pudo ofenderse porque leyó en su rostro la profundidad del dolor que le embargaba. Extendió la mano, le acarició la cabeza como a un niño y trató de consolarle:
— No temas — musitó —. Nunca ha sido mi intención abandonaros. Tan sólo la muerte me separaría de vosotros, y sé mejor que nadie que la muerte no es la liberación que necesito.
— Pero te vas.
— Sí — admitió —. Pero si regreso, me tendréis para siempre, y no como hasta ahora que me compartíais con extraños. — Los miró como si estuvieran intentando conseguir que comprendieran sus razones —. Quiero ser yo, ¡yo sola! para tener la libertad de entregarme por completo a los que amo, o no ser nada.
— ¿Y qué será de nosotros sin ti?
— Lo mismo que conmigo. Debéis volver a Lanzarote que es el único lugar del mundo en que seríais felices. Resulta inútil hacerse otras ilusiones: allí están nuestras raíces y fuera de Lanzarote no somos nada.
— Pero, ¿y tú?
— ¡No lo sé! — replicó impaciente —. ¡No lo sé! Subiré a ese tepuy y si dentro de una semana no he vuelto, quiero que emprendáis el camino de regreso a casa.
— ¡Pero…!
Colocó la mano sobre la boca de Asdrúbal que intentaba protestar, e insistió:
— ¡Una semana! Ni un día más. Si para entonces no he vuelto significará que no volveré nunca. — Señaló la hoguera —. Xanán se ha ido y era el último. Ahora tengo la certeza de que me he librado de ellos. Ya no atraigo a los peces, ni alivio a los enfermos, ni amanso a las fieras, ni agrado a los muertos. Lo he conseguido — concluyó —. Pero eso tiene un precio y debo pagarlo.
Se puso en pie y abandonó la «maloka» porque no quería darles tiempo a reaccionar convirtiendo la despedida en una escena trágica, y se encaminó directamente al lugar en que el húngaro había colgado su «chinchorro».
— Vengo a decirle adiós — dijo en cuanto abrió los ojos —. Hoy es el día.
Zoltan Karrás observó el cielo del que ya habían desaparecido la mayoría de las estrellas y pareció calcular cuánto faltaba para el amanecer:
— ¿Cómo lo sabes?
— Xanán me lo ha dicho. — Le tomó la mano —. Quiero que me prometa que dentro de una semana se los llevará de aquí.
— No puedo obligarles.
— «Tiene» que obligarles — fue la firme respuesta —. No sé qué va a ocurrir allá arriba, pero no quiero que mi familia se quede anclada aquí, alimentando unas esperanzas que no tendrían sitio. Ya han sufrido demasiado por mi culpa, y si no vuelvo significará que estoy bien.
— ¿Estás segura de que sabes lo que haces, pequeña?
— No. No estoy segura — fue la sincera respuesta —. No estoy en absoluto segura de nada, salvo de que quiero convertirme en una persona «normal», y eso es lo único que importa. — Le acarició la mano con afecto —. ¿Se los llevará? — quiso saber.
El húngaro asintió con una leve sonrisa:
— ¿Adonde?
— A Lanzarote.
— ¿A Lanzarote? — se sorprendió él —. Muy lejos queda eso. ¿Qué se me ha perdido a mí en Lanzarote?
Ahora fue ella la que sonrió apenas:
— Todo — replicó —, Usted sabe que de ahora en adelante lo que le importa está donde esté mi familia, y mi familia debe estar en Lanzarote.
Él le acarició el cabello con gesto paternal y su sonrisa se hizo más ancha y comprensiva:
— ¿Qué esperas que haga un viejo buscador de diamantes en Lanzarote? ¿Hay diamantes en Lanzarote?
— No. En Lanzarote no hay diamantes, pero usted admitió el otro día que ya no le importa… ¿O aún le importan?
— No tanto como antes. Derrochar dinero a mi edad ya no resulta divertido.
Comenzaba a clarear y Yáiza pareció advertir que el tiempo apremiaba, porque súbitamente se inclinó sobre Zoltan Karrás y le besó en la frente.
— ¡Adiós! — dijo —. Recuérdalo: quiero que se los lleve y no se detenga hasta llegar a casa… — Ya a punto de marcharse se volvió y le dirigió una larga mirada de afecto —. ¿Sabe una cosa? — añadió —. Si no hubiera conocido a mi padre, me hubiera gustado que fuera como usted.
Se alejó sin darle tiempo a responder, y se encaminó al punto en que el brujo dormía, pero no lo encontró tumbado como siempre en su «chinchorro», sino acuclillado junto al fuego, con su emplumado bastón en la mano, aguardando.
Abandonaron el «shabono» bajo la silenciosa mirada de la tribu que debía saber ya, también, que aquél era el día elegido por Omaoa, dejaron atrás el platanal, y se introdujeron en la selva por un diminuto sendero que conducía directamente al lejano tepuy que aún permanecía oculto por la bruma.
Читать дальше