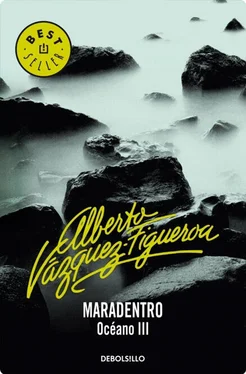Alberto Vázquez-Figueroa - Maradentro
Здесь есть возможность читать онлайн «Alberto Vázquez-Figueroa - Maradentro» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Maradentro
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Maradentro: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Maradentro»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Tras varios cambios de morada, finalmente se instalan en la Guayana venezolana donde, la hermosa Yáiza vivirá una mágica transformación.
Maradentro — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Maradentro», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Más tarde sintió un vahído, perdió la noción del tiempo y el lugar en que se encontraba y permaneció en confusa semiinconsciencia hasta que un violento chaparrón pareció arrojarle de improviso a la cara toneladas de agua que descendían por la alta y lisa pared del tepuy amenazando con arrastrarle al abismo como si de una simple hoja seca se tratase.
Fue cuestión tan sólo de minutos porque la nube se alejó con rapidez arrastrada por el viento, pero el agua le dejó empapado, tembloroso y plenamente consciente ahora del terrible dolor que comenzaba a apoderarse de su pierna y la invencible laxitud que se adueñaba poco a poco de su ánimo.
Fue una larga noche.
Cerraba los ojos y los recuerdos acudían en tropel a confundir en su mente pasado con presente y con otros muchos pasados más remotos, e incluso en ciertos momentos le asaltó la sensación de que no estaba viviendo la realidad sino rememorando la lectura de aquella libreta que guardaba en el bolsillo y en la que su padre dejó escritas sus sensaciones al saber que iba a morir en lo alto del Auyán-Tepuy porque se había quebrado las piernas y nadie acudiría nunca en su ayuda.
¿Cuántos años habían pasado?
¿Cuántos años hacía falta que pasaran para que la historia volviera a repetirse, con la diferencia de que él sólo tenía una pierna inservible y no se encontraba en la cima del Auyán-Tepuy, sino a mitad de camino de otra montaña aún más distante y desconocida?
— Tú no tenías a ningún hijo de puta esperandote abajo con un rifle, viejo — musitó como si en verdad creyera que su padre estaba oyéndole —. Y yo no llegué hasta aquí en una cómoda avioneta, sino a pie.
Le había superado. Había conseguido la difícil hazaña de que su fracaso fuera aún más sonado que el del gran borracho Hans Van-Jan, con la única diferencia a su favor de que nadie subiría hasta aquella repisa de roca a registrar su cadáver.
Cuando hubiera muerto los zamuros y los buitres devorarían su cuerpo, y si algo quedaba, la lluvia y el viento se encargarían de desperdigarlo sobre las copas de los árboles, y de ese modo nadie sabría nunca qué fue del famoso Bachaco Van-Jan, jefe indiscutible de los temidos «rionegrinos» de San Carlos, el único de sus líderes que había sido elegido dos veces por votación popular. Pasaría a engrosar la inacabable lista de los mineros que se habían adentrado en territorio «guatea» y jamás regresaron, y su desaparición contribuía a alimentar la leyenda de que aquellos salvajes se comían a sus víctimas.
Le dio tiempo de tener incluso un recuerdo para su madre, y se preguntó qué habría sido de ella en aquellos años, pues la última vez que la vio ejercía su oficio en Upata, aunque era más el tiempo que pasaba canturreando exorcismos en una macumba que en la cama del burdel, y llegó a la conclusión de que si su maldito viaje no hubiera estado tan obsesionado por los diamantes, todo hubiera sido muy distinto. ¡Los diamantes!
Los diamantes se encontraban allí, en la cima de aquella montaña, y el hecho de saberse atrapado y prácticamente muerto no le impelía a cambiar de opinión. Aquél era el tepuy en el que aterrizo Jimmy Angel, y aplicando el oído al negro muro podía «Escuchar su Música», que era ya en este caso una marcha fúnebre cantada en voz muy baja por los millones de voces de las «piedras».
Desde hacía treinta años, nadie, nunca, se había encontrado tan cerca de «La Madre de los Diamantes», y ése sería siempre un mérito que no podrían negarle; un mérito tan sólo empañado por el hecho, imprevisible, de que un alemán desquiciado se había cruzado en su camino inexplicablemente.
— Debí matarlo — murmuró —. Debí seguir aquel impulso que me empujaba a rebanarle el cuello sin escuchar la opinión del pastueño.
Comenzó a amanecer y desde su atalaya pudo advertir cómo la bruma se iba extendiendo sobre la selva infinita, y cómo tan sólo los árboles que superaban los cincuenta metros conseguían asomar la punta de sus copas por encima de la gran masa algodonosa de un gris desvaído que se habla adueñado de la llanura hasta perderse de vista en el horizonte.
Una vez más cambiaron los sonidos. Como encadenadas y sin solución de continuidad, las voces de las bestias nocturnas fueron dando paso al canto de las aves que saludaban, el nuevo día en aquel largo proceso siempre nuevo y siempre monótonamente igual a si mismo que venía repitiéndose desde millones de años atrás, porque todo era semejante y todo era distinto, en esta ocasión aunque resultaba por completo diferente ya que abrigó el convencimiento de que aquél sería el último amanecer de su vida.
Cientos de «coro-coros» se alzaron al fin del amarillo flamboyán en que habían dormido y se alejaron perdiéndose de vista entre las brumas. Nunca se le antojaron tan hermosos aquellos estrafalarios ibis de color escarlata, largo cuello e inmenso pico, y aunque desde niño los había visto revoloteando a su alrededor sin darle más importancia que a cualquier otra de las mil especies de aves de la selva, en aquella postrera mañana se le antojaron dotados de maravillosas características por el simple hecho de que habían sabido hacerle compañía en sus últimas horas. Ellos, las garzas blancas, el gavilán y algunas guacamayas de corto vuelo, eran los únicos seres vivientes que habían decidido emerger de la verde superficie para dejarse contemplar.
¿Dónde estaban los otros?
¿Dónde estaba «él»?
A medida que la masa algodonosa se iba deshaciendo para convertirse por arte de alguna incomprensible reacción química en transparente aire limpio que le permitía distinguir cada detalle de cuanto se desparramaba a sus pies, le asaltaba con mayor fuerza la pregunta que le obsesionaba, aunque en su fuero interno aceptaba que era aquélla una pregunta que ni siquiera valía la pena hacerse.
¿Qué importancia tenía que el alemán continuara encaramado a la copa de un caobo, un roble o un paraguatán, o que hubiera emprendido el regreso a su choza para no volver nunca?
Lo había matado. Aquel maldito zarrapastroso del que ni siquiera el nombre recordaba había matado al poderoso Hans Bachaco Van-Jan, y era más que probable que ni siquiera hubiese decidido quedarse a disfrutar de su agonía.
Poco después nació, insolente, un sol que venía decidido a exterminarle, y a su luz pudo distinguir con claridad el gran charco que formaba su sangre y el desgarro de su rodilla que no era ya más que una informe masa de huesos, carne ensangrentada, y jirones de tela entremezclados.
Pero ya no sentía dolor, como si hubiese decidido prescindir antes de tiempo de su cuerpo, y no sentía tampoco hambre o sed porque tan sólo experimentaba un profundo vacío del que ya de antiguo tenía conocimiento, pues su propio padre había escrito sobre él muchos años atrás.
La muerte no me llega a causa de mis heridas o la sed que estoy sufriendo. La muerte me llega porque me estoy vaciando interiormente como un viejo caserón del que no están dejando más que los muros y pronto sus inquilinos abandonarán para siempre.
Ya nada me mantiene en pie, más que el endeble armazón de mis huesos y mi piel, y soy como la ceniza de un cigarro que conserva su forma pero a la que el primer soplo transformará en polvo definitivamente.
Más adelante, y con letra casi ilegible por la debilidad y la fiebre, su padre añadía:
Todos se han ido; la muerte es ya mi única inquilina, y cuando la siento trastear en mi interior y sus pasos resuenan en mi inmenso vacío, me pregunto qué hace aún aquí, y por qué no se marcha al fin para que me pueda derrumbar sin más demora.
Y luego, en la última página, la frase que más trabajo le había costado descifrar:
No hay vida que merezca semejante agonía. Fueran cuales fueran mis pecados, conmigo han sido injustos.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Maradentro»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Maradentro» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Maradentro» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.