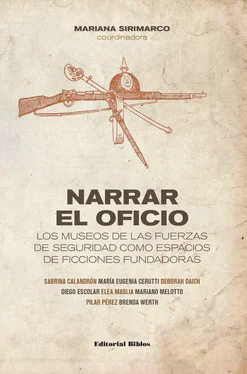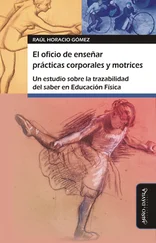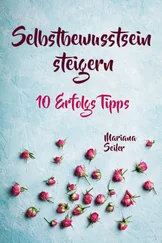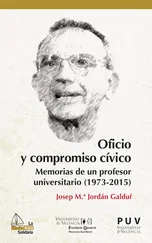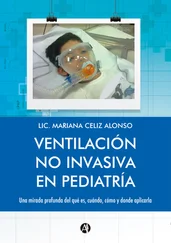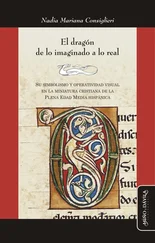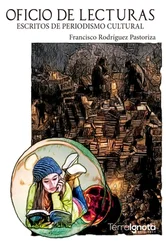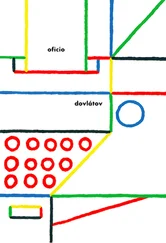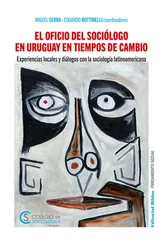1 ...6 7 8 10 11 12 ...18 Pasamos luego a la sala II, que se denomina Comandante Inspector Don Marcelo Barbieri, en conmemoración del director general de Gendarmería Nacional que fuera nombrado en agosto de 1955 en reemplazo de Manuel M. Calderón. 8En esta sala se destaca, por un lado, un sector dedicado a las actividades de montaña de la GNA y, en el otro extremo, un espacio formado por cuatro vitrinas dedicado a fallecidos en actos de servicio. Javier aclara que “actualmente tenemos 167 efectivos que murieron en estos ochenta años”. Agrega a continuación que las escuelas de suboficiales llevan el nombre de suboficiales de la fuerza que fallecieron en acto de servicio. 9
Pasamos luego a la sala V, que se denomina Gendarme Miguel Ángel Tripepi, primer integrante de la fuerza caído en cumplimiento del deber el 7 de octubre de 1941 durante un enfrentamiento con contrabandistas en la provincia de Misiones. En el ingreso a la sala se destaca una vitrina dedicada a Tripepi; llama la atención la estética similar a la de un santuario. Así, al interior de dicha vitrina se encuentra una mesa cubierta hasta el piso por un paño rojo punzó o bordó, que simula un altar. Sobre ella se posa un busto de mármol de Tripepi junto a algunos objetos personales. La pared del fondo de la vitrina está cubierta por banderas argentinas y toda la escena está tenuemente iluminada.
En el resto de la sala se exponen diversos vehículos utilizados por GNA, entre ellos un auto antiguo, un camión Unimog, un vehículo para nieve, un helicóptero y carruajes de tiro que utilizaban para instalarse inicialmente en territorios en los que no había caminos, junto a una montura de cuero, entre otros. Asimismo, una de las paredes de la misma sala se encuentra cubierta por escudos pertenecientes a los diferentes destacamentos de la institución, algunos de los cuales ya se “desactivaron”. Es posible ver también un espacio destinado a la exposición de banderas de diferentes escuadrones.
Nuestro recorrido continúa por la sala III, que se denomina Comandante General Don Arturo Lopetegui, quien fuera el director general designado por el presidente Raúl Alfonsín a la vuelta de la democracia en 1983. Allí se exponen uniformes de distintas fuerzas de seguridad de Europa y de América Latina. Esto tiene que ver, nos explica el guía “con la participación de Gendarmería en misiones en el exterior. Esto comienza a principios de la década del 90. En 1991-1992 ya empiezan las primeras misiones en Angola, después en Haití. Estuvieron en Kosovo. Hoy en día hay gendarmes en la Embajada de Francia. Están uno, dos años, y después vuelven. Entonces la Gendarmería empezó a tener contacto con otras fuerzas y se aprovechaba la oportunidad para, además de conocerse, intercambiar objetos protocolares y de ahí los uniformes que tenemos en esta sala”.
Javier nos explica que estas tareas remiten al carácter de fuerza intermedia de la Gendarmería. Esta característica de ser una fuerza intermedia implica que mujeres y varones gendarmes están habilitados para realizar funciones tanto militares como policiales. En la misma línea, la página web institucional define a la GNA en los siguientes términos:
Una Fuerza de Seguridad, de naturaleza Militar con características de Fuerza Intermedia, que cumple su misión y sus funciones en el marco de la Seguridad Interior, Defensa Nacional y apoyo a la Política Exterior. Por fuerza intermedia entendemos una organización con estado militar con capacidades para disuadir y responder a amenazas, crisis, contingencias e incidentes en los ámbitos de la Seguridad Interior y de la Defensa Nacional, generando aptitudes para su empeño en operaciones de Apoyo a la Política Exterior de la Nación. 10
Entre las misiones que nombra Javier se destacan las actividades en Misiones de Paz en el marco de las Naciones Unidas, en referencia a las cuales se exhibe también un uniforme de la GNA con los característicos brazalete, pañuelo y boina azules de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas (foto 2). Asimismo, las tareas netamente militares de la Gendarmería se describen en la última sala que visitamos en nuestro recorrido, la IV.
Además de esta colección de uniformes de otros países, la sala III también posee un espacio destinado a la exhibición de cámaras de cine, proyectores antiguos y diversos elementos de fotografía, relacionados con la especialidad de policía científica que también incumbe a la GNA. Se muestra asimismo una colección de armas antiguas, algunas de las cuales fueron utilizadas por la institución desde sus orígenes.
Por otra parte, hay una sección dedicada a las “gendarmes esposas” o familiares de los oficiales que hacen “ayuda social”. En este sector se muestra un uniforme de mujer con la insignia “Voluntarias Gendas” de la Asociación de Damas de Acción Social de Gendarmería.
Llegamos finalmente a la sala IV, que lleva el nombre de Sargento Ayudante Gumersindo Acosta en honor a uno de los siete gendarmes caídos en la guerra de Malvinas, 11muerto en combate el 10 de junio de 1982, en un enfrentamiento armado con las tropas británicas.
Este espacio está dedicado a la función militar de la GNA mediante la rememoración de su bautismo de fuego durante la guerra de Malvinas. Javier nos relata que “la guerra de Malvinas comenzó el 2 de abril y la Gendarmería empezó a participar a partir del 30 de mayo. Ese 30 de mayo en un vuelo, el helicóptero fue derribado y ahí fallecieron siete gendarmes, entre ellos Acosta”. Asimismo, se conserva en una vitrina la bandera original utilizada por el Escuadrón Alacrán en las islas (foto 3), rodeada de fotos de los ex combatientes y de diferentes momentos del conflicto bélico.
De todos los elementos que se exponen en el Museo, esta bandera es quizás el que más se asimila a una reliquia, un objeto que por su historia es digno de veneración para los actores institucionales. Javier nos contó dicha historia en la primera de nuestras visitas en 2015 y la reiteró luego, tres años más tarde. El Escuadrón Alacrán es el grupo de operaciones especiales de la Gendarmería Nacional Argentina que fue creado en 1982 con el fin de que combatiera en Malvinas, para lo cual se designaron 65 gendarmes que formaron parte de las tropas 601 y 602 del Ejército Argentino, institución a la que pertenecían por entonces. Nuestro guía nos cuenta que “el 27 y el 28 de mayo se encontraron en Comodoro Rivadavia, compraron ahí la bandera y como no se sintieron identificados con el nombre de la tropa 601 y 602, se bautizaron como Escuadrón Alacrán. Buscaban algo para diferenciarse del Ejército porque el uniforme era igual y además la única diferencia que había era lo que nosotros le decimos «la bananita» que ven acá, al costado del brazo [nos señala un uniforme]. No había algo que marcara la diferencia […] Entonces compraron esta bandera y con cinta aisladora negra pegaron y con un hilo negro lo cosieron [se refiere a la leyenda de la bandera: GENDARMERÍA NACIONAL / ESC. “ALACRÁN”]. Y el 29 de mayo parte el primer contingente en un avión Hércules, con el riesgo que eso llevaba, ¿no?, porque el control aéreo y por mar lo tenían los británicos”.
Javier también nos contó que cuando finalizó la guerra y los integrantes del Escuadrón Alacrán cayeron prisioneros a manos de tropas inglesas, uno de los gendarmes descosió su campera y ocultó la bandera en el espacio entre el forro interior y la tela externa, para que la insignia no fuera sustraída como botín de guerra por los ingleses. Así fue como la bandera pudo llegar a territorio argentino y hoy se encuentra atesorada en el Museo Histórico de Gendarmería Nacional. Este punto marca el final del recorrido que nos propone la GNA cuando visitamos su Museo.
Tomando nuestras diferentes visitas, hemos presentado hasta aquí una descripción general del recorrido que nos propone el Museo Histórico de Gendarmería Nacional. Es esta una descripción focalizada que, si bien respeta el guion que Javier nos relata, omite algunos aspectos que no son tan importantes a los objetivos de este trabajo. Pero, además de nuestros objetivos, es la propia narrativa del Museo Histórico la que destaca ciertas dimensiones, al tiempo que oculta otras. Al respecto, Diego Escolar afirma que esta narrativa museística resulta “una composición con el foco colocado en ciertos eventos o en ciertos objetos, pero de un modo discontinuo, es decir, no existía un claro hilo conductor histórico, y el silencio sobre algunos hechos era interrumpido por estridentes «ruidos» museográficos sobre otros” (2017: 127).
Читать дальше