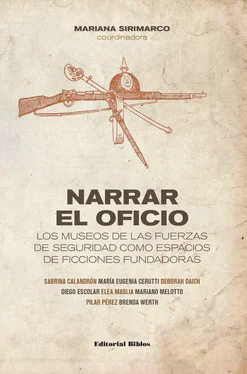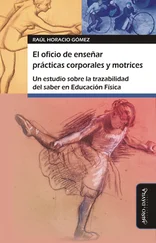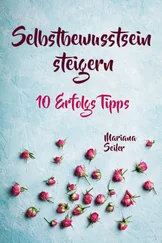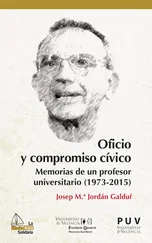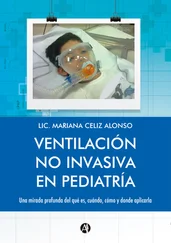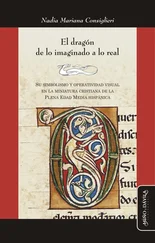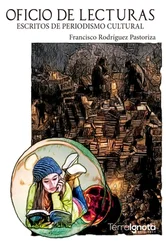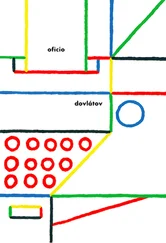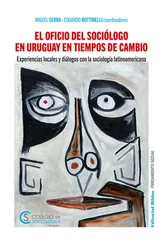El ejercicio que este libro propone no es otro, en definitiva, que el del mapa y el territorio que planteara Jorge Luis Borges. No el calco obsesivo de un sistema –aun si pudiéramos capturar toda esa información, ¿sería útil un conjunto de datos tan grande?–, 4sino el alcance de un nivel de representación suficiente como para generar un nuevo conocimiento. En esta búsqueda, se comprenderá que no se trate tampoco de abarcar todas las líneas temáticas que proponen los museos de las fuerzas de seguridad. Las contribuciones reunidas exploran la vinculación entre objetos y nudos de sentido, adentrándose en los ejes con que se trama la identidad institucional y el quehacer profesional. Leídas en conjunto, ofrecen reflexiones acerca de un amplio espectro del trabajo y el sentir de estas fuerzas, que van de lo administrativo a lo represivo, de lo ordinario a lo excepcional. La pertenencia, el heroísmo, la masculinidad, la muerte, el delito, el crimen, la violencia conforman, así, algunas de las líneas narrativas que se rescatan en este volumen. No agotan, desde ya, todas las cuerdas del oficio. Ofrecen, en todo caso, un puntapié inicial para la invitación a un posible campo de interés.
¿Cómo presentan su historia estas fuerzas? ¿Cómo presentan la historia de las actividades que realizan? ¿Qué narración canónica nos cuentan? Pero, sobre todo, ¿cómo lo hacen? Calibrar estos aportes implica despejar, antes que nada, sus especificidades. Contrastados con otros espacios museísticos, los museos de las fuerzas de seguridad resultan instituciones singulares, y ello por varios motivos. Quien los recorra encontrará, en primer lugar, que se trata de sitios cuya curaduría no sigue parámetros necesariamente compartidos con otros museos nacionales. Su inventario ha crecido a través de la sutil combinación de la colección y el depósito, atesorando por igual objetos de valor histórico y curiosidades. Lo exhibido en las vitrinas sirve a múltiples propósitos, desde el solaz del visitante casual hasta la exposición orgullosa ante los propios. Una cierta función didáctica recorre las instalaciones. Pensado originalmente –en la mayoría de los casos– como espacio de instrucción de las propias filas, el museo de las fuerzas de seguridad ha conservado mucho de esa pretensión de enseñanza que lo ha lanzado en la ruta simultánea de la reunión y la salvaguarda de objetos.
No hay que olvidar, después de todo, que el museo policial –ahora sí en el sentido estricto del término– aparece a ambos lados del Atlántico, y de modo sincrónico, en las primeras décadas del siglo XX, justamente con este interés pedagógico. Se dice que la idea original –presuntamente surgida en el Sexto Congreso de Antropología Criminal de Turín en 1906– era alentar a los gobiernos hacia la colección de diversos elementos del oficio, no solo para conservarlos, sino para encarar, a partir de ellos, el estudio de lo policial (Chazkel, 2012; Bronfman, 2012; Caimari, 2012; Sirimarco, 2014; Valle, 2017).
Tal vez la asociación más extendida sea la del museo policial como salvaguarda de objetos delictivos: como espacio de rescate de elementos provenientes de la confiscación propia del oficio. Desde ya, no es la única ligazón posible. Otros museos policiales –el de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos– han nacido guiados por intereses emparentados, pero no idénticos:
El gran desafío se presentaba ante Vesiroglos, médico forense y profesor en ciencias criminales: ¿cómo plasmar todos los conceptos de criminalística de una manera didáctica, de modo tal que fuera comprensible para todos aquellos que lo visitaran, aun no siendo eruditos en la materia? ¿Cómo contar la historia institucional de una forma atrapante?
Por azar o designio, el Dr. Vesiroglos utilizaba en juicios, para mostrar las pruebas forenses, calcos de cera, apelando a lo didáctico y sumamente ilustrativo de los mismos. Este recurso de reproducir, en calcos de cera, diversas piezas anatómicas con la finalidad de exhibir y graficar los diferentes tipos de heridas que producen las armas al incidir y ocasionar lesiones en el cuerpo humano –ya sean armas de fuego o armas blancas, como también heridas causadas por quemaduras o lesiones provenientes de ácidos u otros químicos, siempre en contexto de investigaciones policiales y/o judiciales– sería el método pedagógico elegido como base de la didáctica educativa a implementar en el naciente museo.
En algunos casos, esos calcos eran tomados en la morgue judicial o policial directamente de los propios cadáveres, gracias a que el Dr. Vesiroglos se desempeñaba como perito ante la fiscalía en caso de ser solicitado. Es decir, esas reproducciones tomadas servían, en principio, para ilustrar a magistrados, fiscales e investigadores al momento de llevarse a cabo procesos judiciales, las cuales resultaban sumamente útiles y didácticas por la fidelidad que presentaban al ser tomadas de los mismos cuerpos que habían sido heridos. […]
Vesiroglos tuvo la oportunidad de realizar un viaje por el continente europeo, durante el cual pudo visitar y conocer la organización en materia criminal de otras policías, en especial la Sureté francesa y Scotland Yard en Gran Bretaña, tomando razón de que en tales países ya se utilizaba el método de reproducción de calcos como él lo hacía para sus clases. También allí visitó museos criminológicos donde se reproducían, en escenas completas y en tamaño natural, asesinatos y crímenes célebres […].
Esto entusiasmó de sobremanera al Dr. Vesiroglos, quien a su regreso, y ya en sus funciones en la policía, propulsó e instrumentó este recurso pedagógico en el creado Museo Criminológico (Museo Policial), incluyendo en su acervo los calcos y las escenas de crímenes célebres del ámbito nacional. Aquí el público destinatario ya no eran solo los miembros policiales sino las personas en general que quisieran conocer casos criminales y cómo la policía les hacía frente.
Los años pasaron, la sociedad fue cambiando y, junto con ella, adaptándose, lo hizo la policía y su museo. De a poco se fue dejando de lado la visión criminológica que representaban sus calcos y las escenas de crímenes, para tomar un rumbo distinto. Múltiples circunstancias hicieron que a fines de la década del 90 se decidiera contar, a través de sus muestras y exposiciones, la historia institucional, y ya no exclusivamente la historia criminal.
La escena del crimen dejaba paso a los uniformes, a las fotos, a las armas, a los documentos y otros objetos históricos que transportarían, y transportan, a los visitantes al mundo policial […] Aunque es deber mencionar que aún sigue arraigado en el recuerdo de los más viejos ciudadanos de La Plata el antiguo Museo Policial, que en la leyenda urbana se conoce como el Museo Policial de Cera. 5
El desarrollo de la criminología, el interés popular por el crimen, los procesos de reforma y profesionalización policial, pero sobre todo la reivindicación pedagógica, han moldeado así el origen cuasi decimonónico de estos museos, trazando todavía hoy el curso de aquello que es seleccionado y exhibido.
Por supuesto, esto debe entenderse en un sentido flexible. Algunos de estos museos son, para la escena local, de reciente factura. El Museo Histórico de Gendarmería Nacional, por ejemplo, es creado en 1975. El Museo Histórico Central de la Prefectura Naval Argentina, en 1985. Estas cortas trayectorias no obstan, sin embargo, para que su diseño y su espíritu sigan modelos de museos policiales tradicionales y decididamente más añejos. Sin ir más lejos, el Museo Policial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires nace en 1923. Y el Museo de la Policía Federal Argentina todavía antes, en 1899. La fecha es motivo institucional de orgullo: se trata del primer museo policial en América Latina (el segundo a nivel internacional, luego del de Scotland Yard en Londres).
Читать дальше