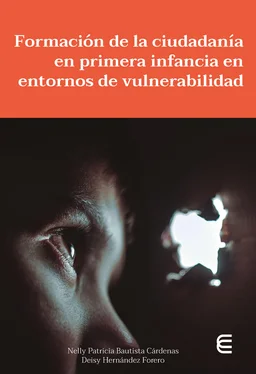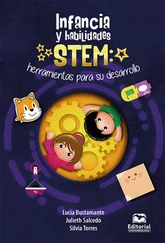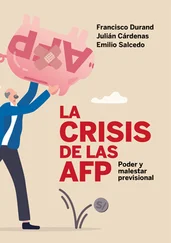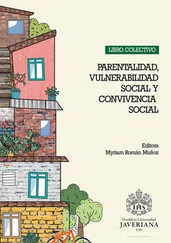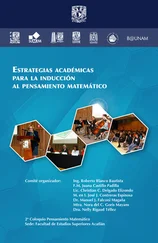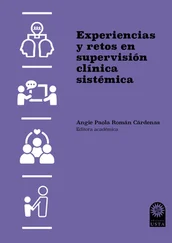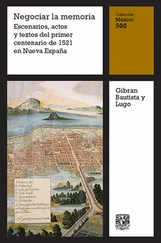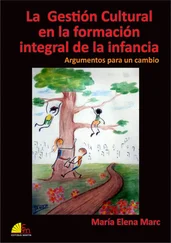Ciudadanía liberal
Este modelo explica el aumento de derechos asociados al estatus de ciudadano, teniendo en cuenta que este estatus se fue extendiendo gradualmente en todas las esferas de la sociedad. Ser ciudadano se asocia al gozo de una serie de derechos civiles, por lo que todos los sujetos son iguales con respecto a los derechos y los deberes.
El modelo liberal defiende la libertad del individuo sobre el Estado, el uso instrumental de la moral pública en la que esta se restringe al ámbito privado. Aquí se reclama al individualismo como el componente más relevante en el fomento de los derechos individuales. La participación política es el lugar de convergencia del ámbito político y el privado; tiene como fin la búsqueda del beneficio colectivo y la neutralidad del Estado para que no intervenga en cuestiones éticas, ya que las decisiones se toman con base en las posturas razonables y sobre el principio de que todas las personas son libres y pueden concordar. Se disfrutan de libertades básicas de igualdad de oportunidades, de una serie de bienes primarios dispensados estratégicamente para que cada ciudadano pueda desarrollar su plan de vida.
Desde este modelo, se hace necesario promover el goce de los derechos de libertad en la infancia, mediante la incorporación de prácticas relativas a la validación del juicio propio de los niños y las niñas, asumiéndolos como seres humanos que poseen la capacidad de pensar sobre los asuntos que les competen, teniendo posibilidad de participar en su cotidianidad, en condiciones de igualdad, con las demás personas y deben ser incluidos en el concepto de sujetos políticos; esto comienza con la generación de prácticas de escucha que conlleven que la participación de los niños y de las niñas se vuelva un tema importante en los discursos y en las prácticas de la familia, la escuela y la sociedad.
Ciudadanía republicana
Este modelo parte del pensamiento ético formal kantiano, según lo expresa Horrach (2009), en el que la razón práctica se transforma en una razón intersubjetiva en constante diálogo con la alteridad. La ciudadanía republicana es entendida como una racionalidad comunicativa sustentada en una situación ideal de libre expresión de las ideas sin dominaciones, imposiciones ni desigualdades. Este ideal juega el rol de regulador y debe llegar a un entendimiento mutuo para la concertación de acuerdos sustentados en la veracidad y la rectitud.
Para ser verdaderamente libres es necesario regir nuestra vida en el ámbito de lo privado, pero a través del diálogo intersubjetivo y fundamentado en las condiciones jurídico-políticas en que se convive, ya que solo mediante la autonomía pública, se puede ser verdaderamente autónomo en la vida privada. Es así como el proceso democrático debe ser garante de la autonomía privada y pública tanto en el individuo como en los grupos sociales. No son suficientes los derechos liberales para la verdadera ciudadanía, sino que es indispensable agregar los derechos de participación y comunicación en la esfera pública.
El modelo republicano hace énfasis en la racionalidad comunicativa y en la libre expresión, por lo que nos lleva a entender a los niños como personas que se reconocen, reconocen a los otros y son reconocidos por los otros, y de esta manera, “como agentes infantiles, los niños de las infancias negocian e interactúan con otros para tomar decisiones” (Barona, 2016, p. 69).
Ciudadanía comunitarista
Este modelo surge en los años ochenta como respuesta crítica a los modelos anteriores. Busca reivindicar políticamente el concepto de comunidad y la idea de bien común sobre la idea de lo justo. Se entiende que la ciudadanía responde no solo a los valores políticos universales, sino también a las identificaciones culturales particulares.
El modelo comunitarista demanda el regreso a una sociedad cohesionada bajo una idea de bien que dé sentido y oriente la vida. Igualmente, reclama el regreso a una ética sustantiva que reemplace las éticas procedimentales que se han impuesto en la teoría política. El fundamento de la ética sustantiva es la fidelidad con uno mismo, al origen y la unicidad, que es lo que Taylor (citado por Horrach, 2009) llama el ideal de autenticidad, que solo tiene sentido sobre la identidad personal que se hace y constituye mediante el diálogo permanente con los otros significativos, en un determinado contexto social-comunitario.
Los comunitaristas afirman que para cada persona es necesario el reconocimiento de los otros para constituir su propia identidad individual o colectiva. Consideran que es un error del pensamiento moderno pensar que la persona construye su identidad de forma aislada, pues es necesario la mirada y el reconocimiento de los otros. “Se da así una relación básica entre identidad (mi identidad), autenticidad (mi autenticidad) y reconocimiento (el reconocimiento que se obtiene de los demás)” (Aguilar, 2011, p. 4).
En síntesis, el modelo comunitarista reclama el reconocimiento político de los distintos grupos culturales minoritarios que conforman una sociedad: el reconocimiento de su diferencia con igual valor y el derecho a participar, en pie de igualdad, en el espacio público. Los niños y niñas como agentes sociales, reproducen las prácticas sociales ya que son “intérpretes sutiles del entorno” (Vergara et al., 2015, p. 66). Con este principio, el modelo comunitarista reclama el reconocimiento de los niños y las niñas como seres competentes, con conocimientos y capacidad de reproducir los significados sociales que conllevan la edificación de una identidad individual y social sustentada en la noción de ciudadanía que se construye en la primera infancia.
Figura 4. Modelos de ciudadanía.
Fuente: elaboración propia.
Ciudadanía en la infancia
En el tema de la construcción de ciudadanía desde el prisma de la psicología, se reconoce que los niños y las niñas reproducen la enseñanza con la simbología que le brindan los espacios sociales. “La infancia es lo que cada sociedad, en un momento histórico dado, concibe y dice qué es la infancia” (Casas, 2006, p. 28). Así el concepto de infancia, al ser construido socialmente, se manifiesta en el lenguaje. Este adquiere un papel fundamental en la configuración del mundo social a través de procesos intersubjetivos, que siempre se basan en el conflicto y en los cuales aparece el adulto como mediador que reconoce al niño y a la niña como sujetos de aprendizaje.
Carlos Skliar (2005) denuncia que, tradicionalmente, se ha percibido al otro desde una visión adultocéntrica que busca evidenciar las ausencias y no las diferencias. De este modo, se entiende a la otredad, en este caso de la infancia, como un igual incompleto que debe ser completado y para ello es necesario entregarle lo que le falta, con la esperanza de que el sujeto acepte aquello que se le impone como necesario para estar completo. Esta forma de percibir al niño y a la niña es en realidad una proyección de los propios valores en el otro, es decir, se asume que la única forma de verlo como igual es transformarlo en idéntico. Skliar expresa su argumento de completud de la siguiente manera:
La escuela está allí pues algo debe, puede y merece ser completado. (…) la completud es aquello que sirve para argumentar para qué sirve la escuela: sirve para completar al otro, sirve para completar lo otro. Hay aquí, por lo menos, un doble movimiento que podemos percibir: por un lado, el movimiento de pensar al otro como incompleto, de hacerlo incompleto, de fabricar y producir más y más su incompletud; por otro lado, el movimiento de complementamiento, la necesidad de complementamiento, la violencia de complementamiento. (Skliar, 2005, p. 13)
En concordancia con el pensamiento de Skliar, Kohan (2004), sostiene que el modo contemporáneo de pensar a la infancia está caracterizado por cuatro marcas:
Читать дальше