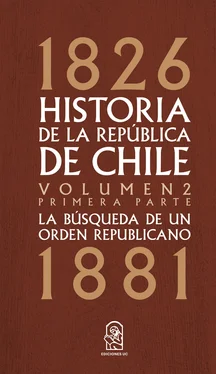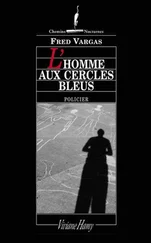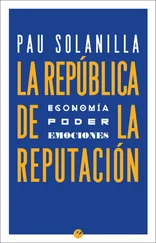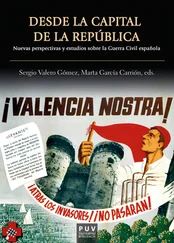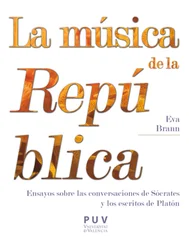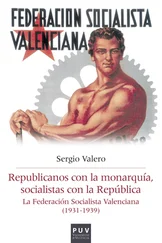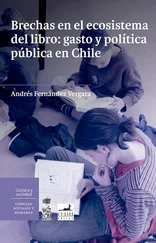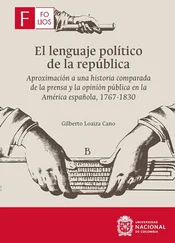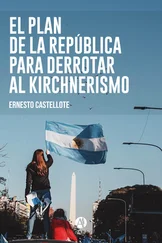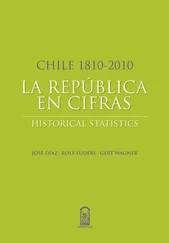Rodulfo Amando Philippi, médico de profesión pero naturalista por vocación, se desempeñó como profesor de Geografía y de Historia Natural en el Colegio Politécnico de Cassel. Inducido por su hermano Bernardo, quien actuaba como agente de colonización de Chile, llegó al país a fines de 1851. Muy pronto fue nombrado rector del Liceo de Valdivia, para trasladarse posteriormente a Santiago, donde ejerció el cargo de profesor de Botánica y Zoología del Instituto Nacional. En 1853 fue nombrado director del Museo Nacional de Historia Natural. La contribución de Philippi al país es muy amplia, pero en lo referente al conocimiento del territorio ella se deriva de las diferentes expediciones científicas que lo llevaron a recorrer gran parte del territorio, lo que le permitió hacer interesantes aportes a la taxonomía de la flora chilena. Mediante decreto del 10 de noviembre de 1853 se le encargó explorar y reconocer el desierto de Atacama, misión que emprendió de inmediato junto a Guillermo Dðll y al célebre cateador Diego de Almeida. El objeto de la exploración era conocer la geología de esa parte del territorio y los diferentes minerales que podía contener para su explotación, así como obtener más información geográfica para el mejor conocimiento de esa porción del país y sus posibilidades de recibir asentamientos humanos 55 . Aunque la formación académica de Philippi no era la misma que la de Ignacio Domeyko o Amado Pissis, fue el primer naturalista en explorar una zona temida por aislada e inhóspita. Su informe, importante en la descripción y sistematización de la flora y fauna del desierto, no fue alentador respecto de las posibilidades de ocupación, así como de la explotación minera, especialmente por la carencia de recursos hídricos.
El 3 de agosto de 1848 el Congreso de los Estados Unidos encargó al secretario de Marina la preparación de una expedición astronómica al hemisferio sur, destinada a calcular la distancia entre la tierra y el sol. Esta tarea, que se centró en Chile y en los territorios interiores de Argentina, fue llevada a cabo entre los años 1849 y 1852 por el teniente de la Armada James M. Gilliss, quien contó con la colaboración de tres ayudantes. A los trabajos astronómicos y sobre magnetismo terrestre agregó numerosas y agudas observaciones sobre Chile, su población, sus actividades económicas y su vida política. Pero también, y sobre la base de los trabajos de Pissis, Allan Campbell, Gay, “los originales inéditos de los archivos de Santiago” y las propias determinaciones astronómicas de la expedición, elaboró tres planchas que cubrían desde los “supuestos límites de Bolivia”, en el paralelo 25, hasta la isla de Chiloé. Al ayudante principal de Gilliss, el teniente Archibald MacRae, le cupo la tarea de hacer observaciones entre Santiago y Buenos Aires, fruto del cual, en lo que hace relación a Chile, fue el mapa de los pasos de Uspallata y Portillo 56 .
Menos numerosos y más tardíos fueron los viajes de reconocimiento al interior del territorio magallánico. Aunque se sabe que este era recorrido por baqueanos dedicados al comercio con los indígenas y a la caza de caballos salvajes o baguales , escasas son las descripciones de la región. En mayo de 1869 el inglés Charles Chaworth Musters, ex oficial de marina, salió de Punta Arenas con un grupo de soldados enviados a capturar a un grupo de desertores. Musters llegó al establecimiento de Luis Piedra Buena en la isla Pavón, en el río Santa Cruz, y después, junto a un grupo de tehuelches, realizó una travesía de casi tres mil kilómetros hasta llegar a Carmen de Patagones. El relato de su viaje, publicado en Londres en 1871, puso énfasis en la forma de vida de los tehuelches y dio interesantes antecedentes acerca de las relaciones de estos con los mapuches 57 .
En 1877 el comandante general de Marina dispuso la exploración de los valles orientales de los Andes y en particular de la región situada al sur del río Santa Cruz. Estuvo a cargo de la expedición el teniente Juan Tomás Rogers, más un guardiamarina, dos marinos, dos baqueanos y el joven naturalista Enrique Ibar. El grupo no solo llegó al río Santa Cruz, sino reconoció el lago donde nace, bautizado como Santa Cruz, hoy Argentino. La instrucción que recibió de dar término a la comisión como consecuencia del motín de los artilleros en Punta Arenas frustró los objetivos geográficos, aunque no los científicos de la expedición. Un segundo intento iniciado a principios de enero de 1879 permitió el reconocimiento del macizo montañoso del Paine y del impresionante distrito lacustre de la zona. Con la información proporcionada por Rogers, el ingeniero Alejandro Bertrand pudo diseñar la primera carta de la Patagonia oriental austral 58 .
Como consecuencia de la suscripción del tratado de límites con Argentina de 1881 y dado que ese país impulsaba el establecimiento de colonos en la Patagonia, en la vertiente oriental de la cordillera andina, el gobierno chileno redobló sus esfuerzos para reconocer puntos y áreas de interés destinados a la colonización en la vertiente occidental de dicho territorio. Por tal motivo encomendó al capitán de fragata Ramón Serrano Montaner la exploración del valle y río Palena, para, por una parte, conocer su potencialidad colonizadora, y por otra, “determinar la relación en que los mismos se encontraban con respecto de la línea divisoria internacional” 59 , en especial en lo relativo al nacimiento del río sobre la base de la divisoria de las aguas o de las altas cumbres.
La imprecisa delimitación septentrional de Chile contenida en las constituciones de 1823, 1828 y 1833, el despoblado o desierto de Atacama, es un claro reflejo del desconocimiento que las primeras autoridades republicanas tenían de esa región, unido, con seguridad, a un desinterés por ella. No de otra manera se puede explicar la inercia del gobierno de Santiago ante la medida adoptada por Simón Bolívar, a tres meses de fundarse la nueva república de Bolivia en lo que había sido el Alto Perú, de darle a esta un puerto “a cualquier costo”. La orden fue comunicada por Antonio José de Sucre al irlandés Burdett F. O’Connor, quien, desde Cobija y a bordo del bergantín Chimborazo reconoció la costa hacia el sur. Desechó a Mejillones por carecer de agua, y a Paposo por las dificultades del tránsito desde ese lugar hasta Atacama, concluyendo que Cobija “tenía el mejor fondo para ancla y el puerto más cómodo también”. Por decreto de 28 de diciembre de 1825 Bolívar habilitó a Cobija, como “puerto mayor de estas provincias”, con el nombre de Puerto La Mar 60 .
Lo más notable de esta determinación de Bolívar —producto de la ignorancia de la realidad americana por parte de los próceres de la independencia, muchos de ellos provenientes de muy distantes lugares del continente, unida a la actuación arbitraria de estos, interesados en rehacer libremente el mapa de América, y a la generalizada inestabilidad producida por el proceso emancipador— fue que la ocupación de territorios pertenecientes al Perú y a Chile y su asignación a una entidad nueva, de naturaleza mediterránea y altiplánica, no generara reacción alguna en los países afectados. Al margen de las normas de la legislación indiana y de la cartografía de la época, muy imprecisa, como se ha indicado, pero perfectamente clara en cuanto a fijar el límite norte de Chile con el Perú —y no con el virreinato del Río de la Plata, al que perteneció el Alto Perú desde 1776, y que nunca pretendió tener costa en el Pacífico— ya en el río Loa 61 , ya en el Salado o en puntos intermedios, son numerosísimos los testimonios que muestran la presencia de chilenos y los actos positivos de jurisdicción del gobierno en el territorio del despoblado de Atacama. Baste recordar las encomiendas de indios changos que habitaban en la costa otorgadas al conquistador Francisco de Riberos Figueroa, vecino de La Serena y a sus descendientes, todavía en el siglo XVIII 62 , o los reiterados actos jurisdiccionales del gobernador Ambrosio Higgins, pasando por la concesión de mercedes de tierras, como la de Paposo dada al corregidor de Copiapó Francisco de Cisternas 63 . Al dar Chile sus primero pasos con alguna autonomía, de no menor importancia fueron los censos realizados en el territorio de Paposo, como el de 1813.
Читать дальше