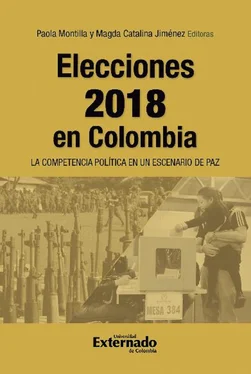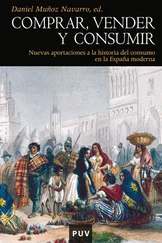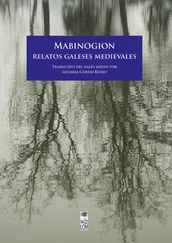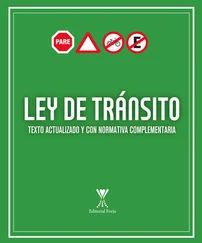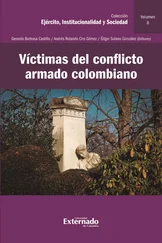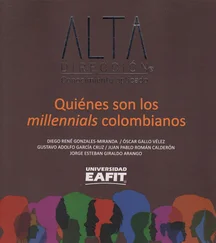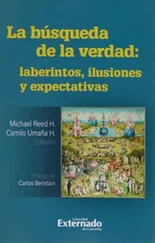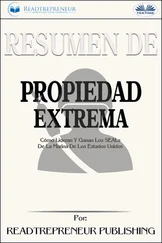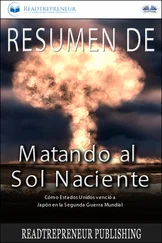TEORÍAS DEL LENGUAJE Y POLÍTICA
El lenguaje es a la vez información, acción e identidad (decir, hacer y ser). El lenguaje tiene sentido en el contexto de prácticas en las que rige una lógica de lo adecuado y en las que se involucra la distribución de bienes sociales, incluida la reputación. En ese sentido, todo lenguaje es político ( Gee, 2011). En el caso de este capítulo, el discurso analizado está específicamente en el ámbito de la política electoral y el principal bien en disputa es el apoyo político, es decir, los votos para alcanzar eventualmente el poder.
La relación entre lenguaje y política se ha investigado desde la comunicación política, en particular con respecto a las campañas electorales. Se han analizado los mensajes, medios e impactos (la recepción e interpretación del mensaje por los ciudadanos, también llamados audiencias). En este último punto, los procesos cognitivos relacionados con el lenguaje están siendo estudiados ahora para entender la política y los efectos del discurso político sobre los pensamientos y las representaciones de los ciudadanos ( Lilleker, 2014).
En el análisis del discurso político usualmente no se considera la intención de los emisores, solo el discurso mismo y su contenido. Existen diversas formas de análisis del discurso, según el objetivo de investigación y el método que se quiera utilizar.
El tipo de análisis de discurso que se aborda en este capítulo parte de los enfoques interpretativos para las ciencias sociales. En estos se considera que los significados, las creencias, las preferencias y las ideas de las personas son el centro de la investigación social, puesto que configuran las interacciones sociales y las instituciones públicas. Dentro de estos enfoques es común el uso de métodos cualitativos y, en particular, los análisis cualitativos de textos de diversos tipos para identificar las ideas, los significados, los argumentos o los discursos ahí reflejados ( Isaza, 2016).
En trabajos anteriores se han emprendido análisis desde el institucionalismo discursivo ( Schmidt, 2008) sobre la construcción de un discurso público que tuvo influencia en el cambio institucional y de políticas públicas ( Isaza, 2016) y, como se mencionó, un estudio desde la sociolingüística del discurso sobre corrupción. En este capítulo se pretende hacer un análisis descriptivo del discurso usando un enfoque teórico proveniente de la comunicación política, pero el cual conecta con los anteriores marcos conceptuales.
En efecto, la conexión lógica se puede formular así: el lenguaje configura la forma en que las personas construyen los conceptos y piensan en estos (sociolingüística); usando algunos de estos conceptos de forma persuasiva, los discursos políticos inciden en la construcción de representaciones sociales sobre los problemas públicos y contribuyen a formar discursos públicos (comunicación política); estos discursos sobre los problemas públicos tienen efectos en la creación y modificación de instituciones sociales y políticas (institucionalismo discursivo).
Para detenerse en el eslabón intermedio de esta cadena, se puede decir que el lenguaje político se usa usualmente para persuadir al interlocutor o a la audiencia ( Martin, 2016). Así, las propuestas de campaña buscan persuadir a los ciudadanos de dar su voto y su apoyo a un candidato o partido. En este trabajo se plantearon, en primer lugar, preguntas de investigación relacionadas con la persuasión política, la cual puede ser de tipo racional o emocional, es decir, puede apelar a razones y argumentos o a sentimientos y pasiones. También puede combinar las dos cosas ( Lilleker, 2014).
Adicionalmente, las campañas políticas suelen acudir a estrategias negativas con ataque persuasivo, es decir, a ataques ad hominem contra el oponente, con acusaciones sobre su carácter o sobre sus acciones y políticas anteriores ( Benoit, 2017). En el caso de la corrupción, esta se presta particularmente para la campaña negativa, pues acusar al otro de corrupto despierta un inmediato rechazo en la opinión pública. En palabras de Benoit: “los miembros de la audiencia objetivo pueden creer de antemano que una persona (grupo u organización) tiene una característica, o pueden haber aceptado ya la idea de que una característica específica es ofensiva” (2017, p. 13) 1.
Es claro que los actos de corrupción son aceptados como algo indeseable en un candidato político, de manera que la simple sugerencia de corrupción es suficiente para desacreditar al oponente frente a la audiencia ciudadana, al introducir la duda frente a su carácter y comportamiento pasado.
El uso de ese tipo de palabras en el lenguaje político sirve para “hacer al enemigo odioso o despreciable afirmando que es como alguien o algo que ya nos disgusta o rechazamos” (Lewis, 1960, p. 323, citado en Godin, 2015). “Se elige una palabra solamente porque el hablante pensó que era la que desagradaría más al enemigo (si la oyera) […] El propósito de todo lenguaje oprobioso no es describir, sino herir” (p. 122).
De la misma manera, Benoit explica que esto puede destruir a personas inocentes, pero también puede exponer malas conductas o crear una conciencia de la existencia de acciones ofensivas. Es decir, la campaña negativa puede estar justificada o apoyada en pruebas, en cuyo caso es útil para ayudar al votante a decidir, pero puede ser destructiva cuando es calumniosa o sin justificación (asesinato de carácter). En ambos casos, suele tener el efecto deseado de restar credibilidad o dañar la reputación del atacado, pero puede también fallar en persuadir a la audiencia.
Sin embargo, desde la ciencia política se ha constatado que las elecciones no castigan a los corruptos, en contra de la teoría del accountability (rendición de cuentas) como responsabilización ( Costas-Pérez, Ollé y Navarro, 2011; Ferraz y Finan, 2009; O’Donnell, 2004). Los ciudadanos votan nuevamente por personas que han sido condenadas por corrupción, a veces por desconocimiento, a veces por indiferencia y a veces porque les importan más otros factores, ya sean ideológicos o clientelares. En Colombia es una constante que los alcaldes y gobernadores que están condenados por corrupción vuelven a ser elegidos y a veces van a la cárcel cuando ya se han posesionado. De la misma manera, los partidos políticos que han dado aval a personas condenadas por corrupción no tienen ninguna sanción, ni estos castigan a sus candidatos ni son castigados usualmente en las urnas por el electorado.
Entonces, la acusación de “corrupto” hacia el enemigo político se utiliza para deslegitimarlo, con o sin argumentos. La sola amenaza de corrupción de un candidato en algunos casos sí contribuye a restarle fuerza en la competencia electoral, al menos en algunos países. Se podría especular que las acusaciones de corrupción, algunas con pruebas y con condenados, y otras basadas en sospechas sin pruebas, le costaron a la izquierda la alcaldía de Bogotá en 2015.
Pero parecería que en Colombia estos temas se han pasado a la arena judicial más que en otros países. La competencia por hacer quedar al contrincante político como corrupto se da en las investigaciones administrativas, disciplinarias y penales. Se le inicia un proceso al que se quiere “empapelar”, y se le resta credibilidad solo con ese hecho. No importa si al final la persona prueba su inocencia, el daño está hecho. Se dice que “ese tiene varios procesos judiciales”, como si eso fuera prueba suficiente de deshonestidad.
En cambio, a veces cuando las acusaciones resultan en fallos inculpatorios y sancionatorios, ya nadie se escandaliza y los que dieron el aval o el cargo al personaje no son llamados a responder ante la opinión pública. Además, los castigos son insuficientes pues no se centran en recuperar los dineros apropiados de forma indebida, sino en otras medidas que suelen beneficiarse de reducciones y matices. Esta esquizofrenia frente a las acusaciones de corrupción es el resultado de diferentes estrategias de comunicación política utilizadas por los distintos actores.
Читать дальше