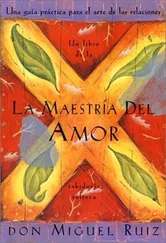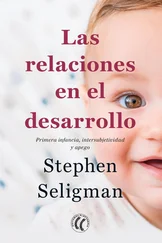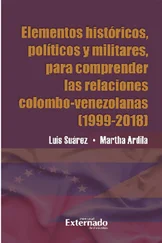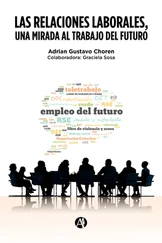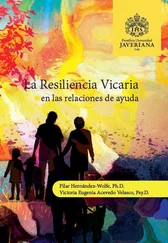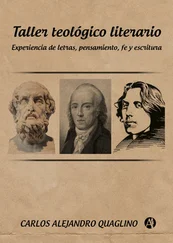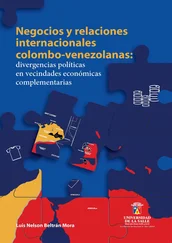¿Qué papel desempeña Estados Unidos en la no–polaridad? Según Haass (2008, pp. 71–72), pese a su predominio manifiesto en las magnitudes del PIB y el gasto militar, cada vez se hará más evidente la distancia entre poder e influencia, esto es, entre las magnitudes económicas, políticas y militares que Estados Unidos puede exhibir, y las consecuencias efectivas de ejercer ese poder mediante la definición de agendas y el cumplimiento de objetivos estratégicos. En este contexto, Haass (2008) propone tres causas para el tránsito de la unipolaridad a la no–polaridad: a) una histórica: la aparición de nuevos actores estatales, sociales y empresariales con posibilidades de ejercer diversos tipos de influencia gracias a la combinación cada vez más eficaz de sus recursos humanos, tecnológicos y financieros; b) una específicamente estadunidense: el debilitamiento de su posición económica relativa por una política energética consumista, cuya principal consecuencia es la trasferencia de recursos a otras sociedades; y c) el proceso multiforme e intensificado de la globalización, con sus intercambios y circuitos cada vez más autónomos respecto de las políticas estatales.
Por eso, advierte que la combinación de estas tres causas hará más difícil diseñar y aplicar acciones internacionales concertadas, tanto de cooperación como de seguridad, dada la proliferación de actores estatales y no estatales con posibilidad de intervenir y tomar decisiones, no necesariamente colaborativas, en sus respectivos ámbitos de influencia. En este contexto impredecible, heterogéneo y abierto, la opción multilateral “será esencial para hacerle frente al mundo no polar” (Haas, 2008) a través de una refuncionalización de órganos claramente desfasados de las realidades contemporáneas, como el Consejo de Seguridad y el Grupo de los Siete + Rusia. (8) “Multilateralismo cooperativo” denomina este autor al conjunto de iniciativas y alianzas que, potenciadas por las redes integradoras que operan globalmente, permitirían establecer relaciones de cooperación entre grupos de naciones con intereses y perspectivas afines, en un esquema que promovería una estabilidad descentralizada, por así decir, obteniéndose un orden móvil (y necesariamente provisional) de “no polaridad concertada” que contribuiría a disminuir “la probabilidad de que el sistema internacional se deteriore o se desintegre” (Haass, 2008, pp. 73, 77–78).
GLOBALIZACIÓN Y GEOPOLÍTICA, ¿UNA RELACIÓN CONTRADICTORIA? ALGUNAS CONCLUSIONES
La permanencia de la geopolítica como referente de las relaciones entre los estados ha de situarse y analizarse en un mundo cuyas dinámicas técnicas, económicas y culturales parecen provenir de la articulación entre dos tendencias: 1. hacia una mayor integración a través de los crecientes vínculos reales o virtuales entre sociedades y estados; y 2. hacia la ampliación de los factores que definen la medición del “poder disponible”, político–militar, económico y técnico, pero también cultural y simbólico (centrado en las capacidades para trasmitir imágenes convincentes de formas de vida y consumo), considerando asimismo la influencia de los polos regionales, nacionales o supranacionales sobre la agenda internacional.
Agnew (2005) y Haass (2008) han planteado, desde distintas perspectivas, que la coexistencia compleja entre la geopolítica y la globalización supone un límite definitivo de la influencia estadunidense tal como esta se ha manifestado desde fines de los años cuarenta del siglo XX; mediatizada gradualmente por un conjunto de procesos que se expresan, desde hace tres o cuatro decenios, en la amplitud y la variedad de las agendas de las relaciones internacionales contemporáneas, ya no solo vinculadas a cuestiones “clásicas” como la seguridad y los sistemas de alianzas sino de manera cada vez más significativa a formas de cooperación que relativizan, sin anularlo, el valor de la hegemonía político–militar como eje de la supremacía.
Khanna, por su parte, afirma la vigencia de la geopolítica a través del conflicto, que juzga inevitable entre los tres grandes “imperios” que concentran la capacidad de influencia mundial. Únicamente los procesos asociados a la globalización y coexistencia —cooperativa o competitiva— entre sociedades y organismos políticos pueden moderar o neutralizar esa ominosa certidumbre geopolítica sobre la inevitabilidad de la guerra mundial (Khanna, 2008, pp. 37–38).
En esta perspectiva, donde globalización y hegemonía estadunidense dejan de ser entendidas como realidades equivalentes y recíprocas (Brzezinski, 2005), donde los móviles estratégicos o coyunturales de los actores internacionales se traducen en complejos procesos de conflicto y cooperación (que el caso actual de las relaciones entre Estados Unidos y China ilustra con claridad), es importante considerar, por sus consecuencias previstas e imprevistas, lo que supondría el fin del largo periodo de hegemonía estadunidense en el sistema internacional: ¿multipolaridad o no polaridad garantizarían un orden internacional previsible, capaz de procesar mediante políticas de prevención y cooperación sostenidas en la ayuda mutua los conflictos coyunturales o sistémicos? ¿Qué instancia con suficiente poder e influencia podría establecer los criterios de lo permitido, lo tolerado y lo prohibido en la acción internacional de grupos y estados? O, en ausencia de una clara “hegemonía global”, ¿nos dirigiríamos a una balcanización de la política mundial? El camino aún por recorrer en este siglo XXI permitirá ofrecer, a la luz de los hechos, respuestas a esas y otras preguntas.
EL GOBIERNO DE TRUMP
El viernes 20 de enero de 2017, Donald John Trump juró como cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos. Si bien no puede desestimarse un cambio de rumbo en las estrategias y orientaciones de la política exterior estadunidense —siguiendo las erráticas declaraciones del presidente sobre el replanteamiento de las relaciones con estados como China y Rusia, y con organizaciones como la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, declaraciones que parecen esbozar una actualización del aislacionismo—, la administración republicana habrá de tomar nota de los equilibrios actuales, de las correlaciones de fuerza y las macrotendencias que de múltiples maneras están afectando el papel y la jerarquía estadunidense. El voluntarismo y la ideología no impedirán que los nuevos responsables hayan de responder a los dilemas de cooperación o confrontación en un marco internacional globalizado, donde la indudable potencia económica, técnica y militar estadunidense encuentra o ha de encontrar límites y respuestas que la acoten, obligándola a tomar en consideración las realidades inevitables y el margen de maniobra de su poder relativo.
REFERENCIAS
Agnew, J. (2005). Geopolítica. Una re–visión de la política mundial. Madrid: Trama Editorial
Brzezinski, Z. (1998). El gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. Barcelona / Buenos Aires: Paidós.
Brzezinski, Z. (2005). El dilema de EE.UU. ¿Dominación global o liderazgo global? Barcelona: Paidós.
Fukuyama, F. (1992). El fin de la historia y el último hombre. México: Planeta.
Haass, R. N. (2008). La era de la no polaridad. Lo que seguirá al dominio de Estados Unidos. Foreign Affairs Latinoamérica, 8(3), 66–77.
Keohane, R.O. (1984). After hegemony: cooperation and discord in the world political economy. Nueva Jersey: Princeton University.
Keohane, R.O. & J.S. Nye (2009). Interdependencia, cooperación y globalismo. En A.B. Tamayo (Comp.), Ensayos escogidos de Robert O. Keohane. México: CIDE.
Khanna, P. (2008). El segundo mundo. Imperios e influencia en el nuevo orden mundial. Barcelona: Paidós.
Читать дальше