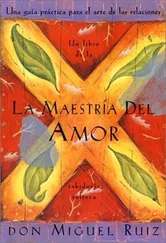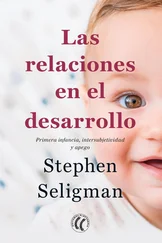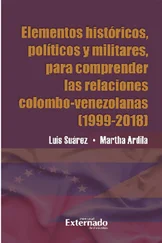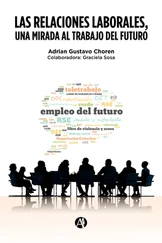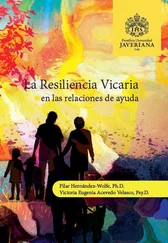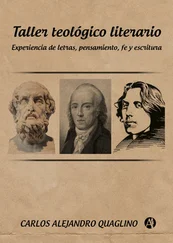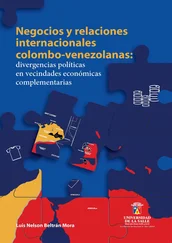El “sistema global estadunidense” se origina en una sociedad pluralista y democrática, lo que supone, en los hechos específicos de la acción de ese país en el exterior, posturas con frecuencia ambivalentes y una permanente oscilación entre dos impulsos arraigados en el imaginario de la sociedad y las élites dirigentes, cuyas consecuencias concretas han sido notorias —sobre todo para los vecinos inmediatos de la gran potencia: México, Centroamérica, el Caribe— en los dos últimos siglos: el aislacionismo y el intervencionismo, cada uno con sus respectivos matices, combinaciones y condicionamientos. Como sea, la presencia internacional de Estados Unidos posee rasgos propios que la distinguen en cuanto a otras pautas de dominación. Brzezinski (1998, pp. 33–34) apunta como uno de esos rasgos la búsqueda de colaboración —o “cooptación”, como la denomina— con las élites políticas y económicas de aquellos países y sociedades con los que mantiene, o le interesa mantener vínculos, y con quienes utiliza mecanismos y medios variados para sustentar su influencia (y capacidad coercitiva), entre los cuales no es el menos importante el perfil mismo y la capacidad de irradiación cultural del american way of life.
EN TORNO A GLOBALIZACIÓN Y HEGEMONÍA
Brzezinski: una globalización estadunidense
Zbigniew Brzezinski (2005) plantea una hipótesis sugerente sobre la relación entre el proceso de intensificación de vínculos e intercambios entre un creciente número de actores supra y subnacionales —que hemos denominado globalización— y la hegemonía estadunidense. Este autor argumenta que los procesos de globalización adquieren su patente de legitimidad a través de esa imagen idealizada de una concurrencia comercial y financiera sin restricciones, a escala ampliada, y de una estructura en red que democratiza vínculos e intercambios; aunque tal imagen optimista no coincida por fuerza con la persistente realidad geopolítica de las fronteras y disparidades del poder económico, técnico, militar y mediático.
Como señala Brzezinski, la libre concurrencia de unidades políticas y la extensión de las redes de intercambio no pueden ocultar el hecho de que “algunos estados son obviamente más ‘iguales’ que otros” (2005). En el caso de Estados Unidos, esta obviedad se sintetiza en una serie de ventajas que, en conjunto, configuran una capacidad única para formular la agenda internacional (es decir, establecer el terreno y las reglas del juego) e intervenir en prácticamente todas las áreas geográfico–políticas donde la defensa de su entramado de intereses así lo demanda: dominio ideológico y funcional de las instituciones y los organismos internacionales, dimensiones del mercado interno, capacidad de innovación (y de comercialización de esta) y acervo mayor de activos productivos al de cualquier otro país.
En síntesis, Brzezinski plantea que la globalización no solo intensifica la presencia multidimensional estadunidense y sus capacidades para establecer las reglas y los límites del juego de poder internacional sino que ella misma posee una impronta inequívocamente norteamericana, con su énfasis en la innovación comunicacional y la circulación intensificada a través de las redes virtuales y tradicionales, de valores, bienes y promesas simbólicas originadas en la matriz industrial–cultural de aquel país (2005, pp. 172–175).
Agnew, Khanna, Haass: el fin de la hegemonía
Frente al enfoque anterior, que da por establecida una hegemonía estadunidense entreverada con las dinámicas globales, e interpreta la actuación internacional de dicho país como primus inter pares en un “liderazgo consensuado” con sociedades y estados afines (Brzezinski, 2005, 239–240), John Agnew avizora tres grandes escenarios, entendidos como pautas organizadoras de la política global, donde globalización y hegemonía son procesos opuestos.
El primer escenario, el régimen de acceso a los mercados, proviene de las nuevas prácticas y representaciones de una economía global trasnacional y desterritorializada; el segundo contempla (y acepta como inevitable) la perspectiva de guerras culturales entre distintas “civilizaciones”, aunque el precedente del S–11 —y sus hoy mismo vigentes consecuencias en el Medio Oriente— lleva a pensar, casi de manera automática, en una confrontación entre el islam y Occidente; el tercero es la confirmación de una hegemonía global acrecentada, “dado que no hay alternativas relevantes al ejercicio del poder estadounidense” (Agnew, 2005, pp. 137–150).
Si bien apunta que hay condiciones de posibilidad para los tres escenarios, Agnew (2005, pp. 141–150) considera que el primero se corresponde en mayor medida con las orientaciones que siguen los nuevos procesos local–globales de producción e intercambio, y por tanto permite atisbar en el horizonte una historia geopolítica cualitativamente distinta a la vigente desde los inicios de la expansión europea; esta geopolítica, ya desestatalizada y no geocéntrica (no eurocéntrica, no geoatlántica), desplazaría a los anteriores esquemas de poder internacional, organizados en sistemas jerárquicos cerrados. En consecuencia, plantea Agnew, los procesos de globalización limitan o incluso contribuyen a erosionar los fundamentos de un poder global estadunidense capaz de imponer por la persuasión o fuerza sus visiones e intereses, si bien señala también —y en este argumento coincide con Brzezinski—que dicho poder y dicha influencia mundiales serán verdaderamente confrontados y acotados si Estados Unidos sigue un camino geopolítico “unilateral y coactivo” (2005).
Parag Khanna (2008, pp. 30–34) reivindica la idea de un mundo multipolar dominado por “tres centros de influencia relativamente equivalentes: Washington, Bruselas y Pekín”, cuyo frente de batalla sería el de la disputa por la influencia en los países del Segundo Mundo, aquellos que están en condiciones de emerger de la marginalidad económica y política para constituirse en interlocutores del Primer Mundo sin haber abandonado totalmente el ámbito del Tercero; (7) esta línea de pensamiento hace recordar, aunque con matices significativos, el esquema de interpretación propuesto por Immanuel Wallerstein sobre un centro y una periferia cuya interconexión estructural constituye el espacio de la economía–mundo. Pero esta relación centro–periferia, de “complementariedad conflictiva” entre dos modos de organizar económica y técnicamente los procesos productivos, se integra con otra dimensión espacio–temporal, la semiperiferia, un espacio móvil donde el ejercicio de la política —la gestión más o menos institucionalizada del conflicto—, relativamente autónomo respecto de las estructuras económicas vigentes, desempeña un papel crucial; este espacio ambiguo es para Wallerstein el ámbito dinámico donde suceden, pueden suceder a través del conflicto, las trasformaciones que hacen posible el cambio social, histórico (Taylor & Flint, 2002, pp. 16–21).
El esquema interpretativo de Khanna delinea, como se anotó, un mundo donde tres polos fundamentales organizan el espacio mundial y definen la supremacía mediante la influencia ejercida sobre los países del Segundo Mundo —semiperiféricos, en la terminología de Wallerstein—, que a su vez procuran establecer alianzas privilegiadas con algunos de los polos o imperios. Sin embargo, esta rivalidad tripolar, señala Khanna, se aleja del ámbito característico de las disputas entre potencias de similar magnitud por el dominio de zonas de influencia, pues al darse en un contexto delimitado por los procesos de integración globalizada neutraliza la reactivación de disputas geopolíticas como las del gran juego europeo del siglo XIX (Nieto sobre Khanna, 2010, pp. 259–261).
En contraste con los esquemas planteados: de unipolaridad en la globalización (Brzezinski); de intensificación creciente de procesos e intercambios en la red global, con acotamiento de la hegemonía estadounidense (Agnew); y de tripolaridad dominante, en un esquema centro–periferia, en el cual la hegemonía se disputa en el ámbito de las relaciones con el Segundo Mundo (Khanna), Richard N. Haass considera que las relaciones internacionales y globales del presente esbozan una era de no polaridad, descentralizada y difusa, con hegemonías provisionales (la estadunidense en lugar destacado) y delimitadas por contrapoderes políticos, culturales y económicos con diversa escala y objetivos, entre los cuales destacan las organizaciones suprarregionales, así como los grupos organizados con fines altruistas, comerciales, delincuenciales: “El poder ahora se encuentra en muchas manos y en muchos sitios” (2008, pp. 66–77).
Читать дальше