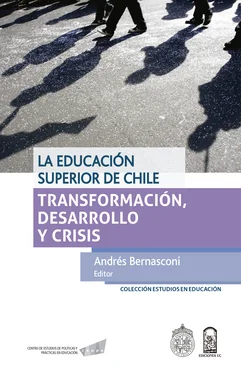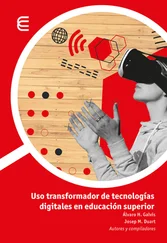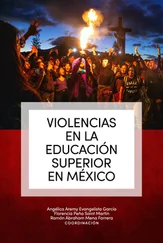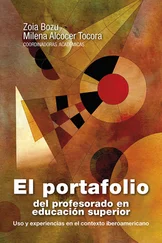Creo que los antecedentes hasta aquí presentados sobre las novedades que ha traído la última década, más muchos otros que el lector encontrará más adelante en el libro, justifican con creces la necesidad de una obra como esta. Sin embargo, la atención de los autores no se restringe a dicho período, sino que se remonta a los primeros años del retorno a la democracia y aún más atrás, al momento del rediseño del sistema en 1981. Con todo, como advierte José Julio León en su contribución a este libro, varias instituciones jurídicas plenamente vigentes hoy remontan sus orígenes a principios o mediados del siglo XX, e incluso a la segunda mitad del siglo XIX. Más ampliamente, en el ensayo de interpretación del arco temporal largo que va de 1964 al presente, José Joaquín Brunner encuentra suficiente identidad entre las fases históricas de ese camino como para procurar englobarlas todas en una narrativa común.
Lo anterior nos lleva a la explicación del título de este volumen: la educación superior “de” Chile, no la educación superior “en” Chile. Lo convencional para referirse a un sistema nacional de educación superior es la segunda forma. Así se encuentra en la literatura internacional ( higher education in …) y así, de hecho, la llamamos en nuestro libro de 2004 con Fernando Rojas, que fue inspiración para este.
Sin embargo, nuestra educación superior no es solo la que “existe” en Chile, o la que “está” en nuestro país, como si fuese en parte ajena a las decisiones que como sociedad hemos ido tomado a lo largo del tiempo. Como fluye claramente del trabajo de Brunner, la educación superior que tenemos refleja la trayectoria de nuestro país. La coyuntura actual lo manifiesta muy claramente: lo que emerge como una expectativa social de cambio —o al menos, correcciones— del modelo de desarrollo del país se vuelca luego en la elección presidencial de 2013, y se expresa finalmente en un nuevo “paradigma” (como lo llama Brunner) de política pública para la educación superior.
Y la relación entre educación superior y sociedad no va en una sola dirección, desde la sociedad hacia la educación superior, sino que obra en el sentido inverso también. Podría decirse que la reforma universitaria de 1967-1968 tuvo consecuencias políticas que trascendieron los campus y se volcaron al país, de forma análoga al modo como el giro neoliberal de la década de 1980 tiene una de sus bases en los decretos con fuerza de ley que redefinieron la educación superior en 1981.
Por estas razones, me parece apropiado entender que el objeto de este libro es la educación superior de Chile, la que el país se ha dado a lo largo de una evolución histórica larga, no obstante el interregno dictatorial (que cambió muchas cosas, pero no todas) e incluso que su configuración actual no sea satisfactoria para muchos y no los interprete. El descontento social con el sistema confirma este sentido de pertenencia: se demandan cambios a la educación superior precisamente porque nos importa que ella represente las prioridades y valores actuales de la sociedad.
¿Cuál es el objeto del descontento social con la educación superior? Decía al inicio que con las reformas de la década de 1980 quizás había cambiado el sentido y la finalidad de la educación superior chilena. Así parece haberlo entendido el movimiento estudiantil de 2011, que protesta contra una educación superior quizás demasiado centrada en la formación de recursos humanos y en su contribución a la competitividad de la economía y aparentemente alejada de su misión de configuración de la cultura, sostén de la cohesión social y “conciencia crítica de la sociedad”, ideas con las que se solía explicar la misión última de la universidad en la época de la reforma de fines de 1960. Esas ideas continúan presentes, aunque en forma vaga, más como una cierta nostalgia de un pasado idealizado que como un discurso articulado, en el sentimiento crítico respecto del giro neoliberal de la educación superior y de la educación en general.
En efecto, este libro se publica en un tiempo de exacerbada atención social a la educación superior, de una magnitud que no se observaba en el país quizás desde la reforma universitaria de 1967-1968, interés generalizado que ciertamente no estaba presente hace una década. Mientras se escriben estas líneas, se prepara una profunda reforma a la educación superior de Chile, que propondrá, según el programa de gobierno, un rol más activo del Estado en la prestación de servicios educacionales y en la regulación del sistema, y la gratuidad de los estudios superiores para el 70% más vulnerable de la población. Varios de los capítulos de este libro se asoman a estos nuevos escenarios. La agenda de transformaciones aspira a recoger e interpretar las expectativas del movimiento social que rechazó las estructuras educacionales prevalecientes en el país, caracterizadas, según dicho movimiento, por el predominio de la oferta privada y el abandono de las funciones propias del Estado, el lucro explícito o encubierto, la educación como “mercancía” y el excesivo endeudamiento de estudiantes y graduados por un bien que debió ser un derecho y no una oportunidad de inversión.
No sabemos cuánto de estas aspiraciones de cambio se plasmarán en la educación superior de nuestro país ni cuándo. La agenda del gobierno para este sector tiene el potencial de reconfigurar vastas zonas del sistema, pero aún no está definida en cuanto a estrategias y medidas. El diseño no será fácil, ya que el ímpetu de cambio no se basa tanto en un diagnóstico de las deficiencias del sistema actual como en una voluntad refundacional asentada en principios generales, como la noción de “derecho social fundamental” (que José Julio León discute en su capítulo). Es decir, en gran medida, la reforma a la educación superior se deduce de una cierta doctrina sobre los respectivos roles del mercado, el Estado y la sociedad, en lugar de inducirse a partir de las lecciones de la experiencia de lo que funciona bien y lo que funciona mal con las instituciones existentes.
Que el punto de inicio sea doctrinario es importante, porque puede así prescindir de la evaluación del desempeño del sistema. Bajo prácticamente cualquier indicador con el que se la quiera medir, la educación superior de Chile ha sido eficaz en proporcionar educación de una razonable calidad promedio (medida por los resultados de la inserción laboral de los graduados) a cientos de miles de personas, así como en obtener resultados de investigación que ubican al país en la vanguardia de la región en términos de productividad e impacto. Los últimos años han sido testigos, además, de una gran intensificación de las labores de vinculación con el medio. Paradójicamente, este sistema nuestro de mercado y de financiamiento predominantemente privado brinda más acceso a los jóvenes de escasos recursos que el de cualquier otro país de la región, incluidos los que tienen universidades públicas gratuitas. Asimismo, es uno de los pocos sistemas en América Latina, sino el único, en que ingresan más estudiantes a la formación técnico-profesional que a la universidad. Por supuesto que hay problemas, como el alto costo de los aranceles para las familias, la larga duración de las carreras, las altas tasas de deserción, la mala calidad de muchas instituciones, la generalizada baja productividad de los recursos humanos, las obsoletas estructuras de gobierno de las universidades estatales y la ausencia de mecanismos eficaces para asegurar que las instituciones cumplen la ley y mantienen estándares mínimos de calidad, entre muchos otros.
Pero todo esto carece de relevancia si el propósito es rediseñar el sistema bajo nuevos paradigmas: el sistema debe cambiarse no porque no funcione bien, sino porque responde a los principios equivocados. Y lo que urge transformar es todo lo que repugna a los fundamentos que, se postula, debiesen ser la base del sistema, no lo que entrega resultados insatisfactorios.
Читать дальше