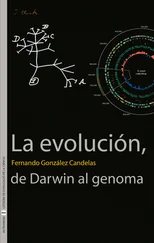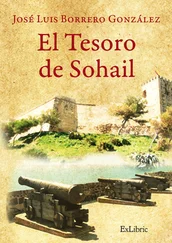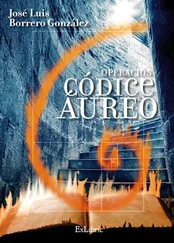Era evidente la disociación entre la mirada física de la ciudad y el carácter de lo urbano. Las obras de infraestructura estaban al servicio de un funcionalismo pragmático y de la rentabilidad económica, pero no estaban hechas para el disfrute ciudadano. Un ejemplo dramático fue la construcción en Bogotá de la Troncal Caracas, entre 1988 y el 2000, una antigua vía proyectada por el urbanista Karl Brunner en los años treinta del siglo xx, pero que fue intervenida para uso exclusivo del transporte urbano, lo cual destruyó las calidades paisajísticas preexistentes, generó una fuerte contaminación ambiental, deterioró el espacio urbano y alejó al peatón, todo como producto de una intervención chapucera complementada con el mal diseño y la pésima construcción.
El espacio público fue en esta época uno de los grandes perdedores por el ambiente hostil hacia el peatón y la informalidad que se lo apropió. Las calles, plazas y espacios públicos de la mayoría de los centros urbanos del país fueron tomados literalmente por el comercio informal, en una clara sintomatología de la crisis económica y del desempleo que embargaba al país. Estos espacios fueron presas del caos, el abandono y el deterioro paulatino, con los efectos siguientes en su entorno, resumidos en el aumento de la criminalidad. A esto se sumó el conflicto que con las bombas y atentados creó un clima de terror, el cual propició el abandono de lo público, con lo que lo lúdico, el ocio y la cultura se restringieron cada vez más al ámbito de lo privado. Se habló incluso de la pérdida de la noche como espacio de diversión y comercio, frente al terror y el miedo.
Así, en este panorama de la ciudad en Colombia, la clase dirigente, los intelectuales y la sociedad se enfrentaron a retos propios y universales del fenómeno urbano, pero también a la necesidad de buscar explicaciones y soluciones a fenómenos inéditos y pertenecientes al ámbito local. Algunas de las soluciones comenzaron a emerger en los mismos años ochenta, desde lo jurídico, lo político, lo social y lo propiamente urbanístico.
La normativa propugnó por la autonomía local y la descentralización, mediante una serie de leyes y decretos que definieron, en esa década, desde políticas de orden fiscal, transferencias de recursos a los municipios y regiones, hasta la elección popular de alcaldes en 1986, un hito fundamental en los procesos de participación ciudadana que sería reafirmado y profundizado en la Constitución de 1991, e implicaría apuntar hacia la gestión local del desarrollo urbano.
También comenzó un cambio normativo en lo referido estrictamente a lo urbano, en un proceso que va desde la Ley de Reforma Urbana de 1989 hasta la Ley de Desarrollo Urbano de 1997, pasando por la política urbana Ciudades y Ciudadanía de 1995. Todo este marco normativo va a poner nuevamente en vigencia la discusión, planeación y gestión de lo urbano, entendiendo el papel crucial de las ciudades y los sistemas urbanos en el desarrollo social, económico y ambiental del país. Pero esta era una visión redefinida de lo urbano, en tanto se alejaba de la concepción físico-infraestructural y acogía lo político, lo cultural y lo ambiental. Este cambio en la legislación reconcilia la política con el urbanismo, ya no como procesos paralelos, sino como actividades recíprocas: el político debe hacer uso de la visión del urbanista y del arquitecto, y estos deben entender y recurrir a aquel como único garante para reconstruir lo público, desde la gestión y la administración.
Además del político y del urbanista, surge con fuerza un tercer agente en discordia: la comunidad. Con la participación comunitaria, la planeación deja de ser un mero ejercicio técnico para entenderse como un proceso social y político. La movilización social urbana de los años ochenta encuentra y aprovecha los canales brindados por la Constitución de 1991 y las leyes posteriores para tener una actuación más directa, institucionalizada y pragmática de su ciudadanía. Estos ejercicios de planeación participativa pretenden que la noción del ciudadano moderno sea posible en tanto no solo demanda el cubrimiento de sus necesidades, sino que se convierte en copartícipe de la resolución de las mismas de acuerdo con sus propias percepciones. Si bien esto no se cumple a plenitud, sí permite relegitimar el Estado, por un lado, e incluir a la comunidad, por el otro; a la vez que sirve para resolver conflictos y crear procesos de identidad y de cultura ciudadana.
Con la Ley 388 de 1997 se establecen, entre otros aspectos, la participación democrática, la función social y ecológica de la propiedad, la ejecución de actuaciones urbanas integrales, la creación y defensa del espacio público, la delimitación de áreas de conservación y la protección de los recursos naturales, paisajísticos y de conjuntos urbanos, históricos y culturales. Para ello cada municipio de más de cien mil habitantes debe formular un plan de ordenamiento territorial como instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal, con el fin de dar orden y coherencia a cada uno de los aspectos que esta ley contempló como necesarios para orientar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de los municipios y sus centros urbanos. Allí el componente urbano es la directriz para el desarrollo y la ocupación del espacio físico con una visión integral, no solo con controles aplicables a la vivienda o la infraestructura vial y de servicios, como ocurría antes de la citada ley, sino también a los macroproyectos y áreas y actuaciones urbanísticas, especialmente todas aquellas “relacionadas con la conservación y el manejo de centros urbanos e históricos […], espacios libres para parques y zonas verdes de escala urbana y zonal y, en general, todas las que se refieran al espacio público vinculado al nivel de planificación de largo plazo”.6
La valoración que dentro de la normativa se le da a la arquitectura urbana se expresa en la determinación del urbanismo como función pública y en la importancia que se les otorga al espacio público y a los equipamientos urbanos, tan deficitarios hasta los años noventa en la ciudad colombiana. Frente al desorden y la inequidad preexistente surge una nueva visión expuesta desde la política urbana de 1995, para configurar ciudades “solidarias, competitivas, gobernables, ambientalmente sustentables, con identidad cultural y adecuadamente construidas”.
Pero antes de que las normas, la elección popular de alcaldes y gobernadores, y la movilización social y la participación comunitaria produjeran acciones efectivas, materiales o físicas, en el espacio urbano, surgió otro elemento determinante para el cambio en la ciudad colombiana: la denominada cultura ciudadana. Con la elección del filósofo Antanas Mockus como alcalde de Bogotá, en 1995, llegaba por primera vez, no un representante del bipartidismo, sino un candidato independiente, que ejemplificaba la parte positiva de la elección popular de alcaldes, con propuestas renovadoras, no comprendidas en su momento, que, en buena medida, resumían lo que muchos venían pensando sobre la problemática de la ciudad. Su plan de desarrollo “Formar ciudad” fue un desafío, tanto por lo novedoso de las propuestas que contenía, como por salirse de los cánones estrictamente económicos y de obras físicas. Se basaba en seis prioridades: cultura ciudadana —determinada como el eje del plan—, medio ambiente, espacio público, proceso social, productividad urbana y legitimidad institucional.
Con la cultura ciudadana7 se buscaba la regulación de la convivencia en la urbe, que permitiera lograr el cumplimiento de las normas por medios pacíficos, concertar fines comunes, dirimir conflictos a partir de una imagen compartida de ciudad y enriquecer las formas de expresión, comunicación e interpretación de los habitantes.8 En este plan de desarrollo, pensado para el periodo 1995-1998, de lo intangible se partía hacia lo tangible, con programas para la recreación, la cultura, el deporte, la seguridad, los servicios públicos, el transporte, el tránsito y las obras viales para la cultura ciudadana. El mejoramiento del espacio público se visualizaba como un favorecedor del buen comportamiento ciudadano, y se relacionaba con otros elementos y sistemas de la ciudad, como el medio ambiente natural (río Bogotá, quebradas y cerros), el sistema de transporte, la ubicación de la población y el valor cultural otorgado a ciertas zonas de la ciudad. En cuanto al espacio público, había que incorporar los cerros y los ríos en el mapa urbano, comprometer a la ciudadanía en su buen uso y defensa, mejorar la capacidad local en la generación y conservación del mismo, y facilitar su apropiación mediante la construcción de obras como puentes peatonales, servicios públicos y paraderos.
Читать дальше