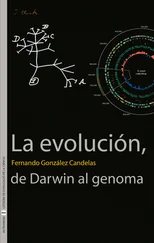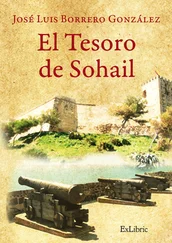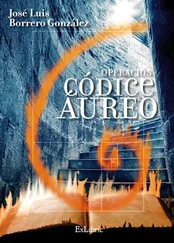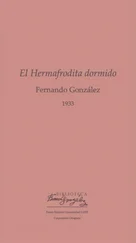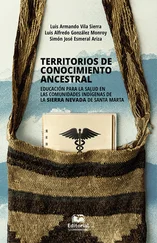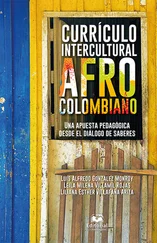Hasta 1991 el gobierno se involucró directamente en la construcción de vivienda, pero a partir de este año esa tarea quedó en manos del sector privado. Desde 1972, cuando se crearon las corporaciones de ahorro y vivienda, y con ellas el upac, con el objetivo de promover el ahorro privado y canalizarlo hacia la industria de la construcción, se planteó la dicotomía entre la oferta del sector privado y la del oficial, decisión que tendía a favorecer al primero en detrimento del segundo. Mientras las corporaciones se fueron especializando en la oferta de vivienda para los sectores medios y altos de la población, e incluso en otro tipo de proyectos comerciales, las entidades oficiales se concentraron en la vivienda para los sectores de escasos recursos, ya fuera vivienda de desarrollo progresivo, casas sin cuota inicial o vivienda de interés social, todo ello con grandes y perversos efectos sobre la ciudad.
Las entidades oficiales configuraron un extenso paisaje urbano doméstico dominado por las viviendas unifamiliares y bifamiliares, lo que varió con la irrupción de los proyectos multifamiliares que se iniciaron en los años setenta y tuvieron su auge en los ochenta. Promovidos por el Instituto de Crédito Territorial, ict, y fundamentalmente por el Banco Central Hipotecario, bch, estos proyectos tuvieron la virtud de buscar la integración con la ciudad mediante la configuración de espacios verdes, áreas comunes y zonas peatonales —paseos y alamedas—, la articulación a la malla urbana y la dotación de pequeñas infraestructuras comunales que, si bien no partían de un proyecto urbano definido de antemano, iban sumando aportes a la ciudad. Este tipo de vivienda multifamiliar dejó su impronta en proyectos de gran valor como Carlos E. Restrepo (Guillermo García, 1969-1977) y la Nueva Villa de Aburrá (Nagui Sabet y Asociados, 1986) en Medellín; Niza VIII (1983) y El Tunal II (Drews y Gómez, 1984) en Bogotá, y Cañaverales (Marcial Galvis, 1985-1988) en Cali.
En realidad son pocos los ejemplos sobresalientes que, hasta finales de los ochenta, apuntaron, más allá de construir vivienda, a configurar ciudad, pero aun así son ejemplos paradigmáticos en la medida en que valoraron lo no construido sobre lo construido, y así pudieron tener grandes espacios libres con plazas, plazoletas y lugares de encuentro, que se constituyeron en espacios públicos urbanos, con áreas verdes y buena arborización para proveer calidad ambiental a los habitantes. En casos particulares como el de El Tunal ii, se creó un sistema verde, con dotación de servicios complementarios a los de la vivienda; se logró una mixtura equilibrada entre el comercio y los servicios comunales; se generó una separación entre el peatón y el vehículo que privilegiaba al primero sobre el segundo al establecer redes o senderos peatonales para el uno, pero también zonas adecuadas de parqueo para el otro; asimismo, unidades como esta consiguieron una articulación con la ciudad, pues no eran excluyentes en sus espacios públicos, debido a que, al no tener cerramientos, tanto vecinos como extraños podían hacer uso y disfrute de ellos, con lo cual se propició una relación fluida y no controlada.
Aun en los lineamientos de viviendas de interés social, claramente planteados en las “Normas mínimas de urbanización, servicios públicos y comunitarios”, propuestas para el país en 1972, se pretendían unas condiciones de habitabilidad interna y una relación con la ciudad en aspectos urbanísticos: estructuración urbana, densidad, espacios públicos, movilidad y permeabilidad, dejando de lado consideraciones de tipo arquitectónico, algo que se evidenció en los desarrollos posteriores por la evidente baja calidad en este aspecto. En los años ochenta, con el aumento de la población urbana y, por ende, el incremento de la demanda de vivienda, las preocupaciones por lo urbano por parte del Estado se redujeron y, posteriormente, se eliminaron. Si bien la vivienda no ha sido nunca un factor estructurante de la ciudad, los pocos logros alcanzados en los años anteriores en términos de lo urbano se perdieron, en la medida en que solo se aplicaron las políticas y programas con el fin de construir el mayor número posible de viviendas. Para lograrlo, se fue reduciendo paulatinamente el tamaño del lote mínimo de 64 m2, estipulado en 1972, a 35 m2 reglamentados en el 2004 para la vivienda unifamiliar. También fueron empobrecidos los estándares de la arquitectura de la vivienda, y, lo más grave de todo, se produjo la conversión de la vivienda en una especie de mínimo habitacional sin cumplir el mínimo vital e, incluso, llegando a la eliminación de muchos aspectos de carácter urbanístico.
La tipología de vivienda multifamiliar, después de la primera época de construcción en las ciudades colombianas mediante los proyectos oficiales, fue adoptada especialmente por los sectores medios y altos. En los años ochenta, cuando fue desarrollada con proyectos privados y financiados por las corporaciones de ahorro y vivienda, estas construcciones ganaron estatus, pero se convirtieron por su configuración en arquetipos de la anticiudad. El sector inmobiliario encontró allí una buena alternativa económica, pues se ofrecieron en conjuntos cerrados donde uno de los mayores atributos era la seguridad. A partir de entonces se empieza a configurar la ciudad del miedo y el encerramiento. Se presenta, así, una acumulación de conjuntos multifamiliares negados a la ciudad, autárquicos y solo relacionados con ella a través de las porterías vigiladas. Todos ellos ocupaban y usufructuaban los espacios y servicios de la ciudad, pero no contribuían a su ampliación, mejoramiento o cualificación. En muchos casos contaban con arquitecturas de gran calidad, pero no estaban integrados en términos urbanísticos, fragmentando aún más el espacio urbano.
No había una visión de ciudad. Los esfuerzos gubernamentales por lo urbano se centraban en la construcción de vivienda y en la dotación de servicios públicos. Había una atención sectorial a escala nacional en ese sentido, mientras tanto los gobiernos municipales reducían su accionar a la construcción de vías y de algunos equipamientos básicos que beneficiaban fundamentalmente al sector privado inmobiliario.
Dentro de este panorama, la excepción fueron las políticas implementadas por el Banco Central Hipotecario, entidad que, en 1979, había sido encargada de las políticas de renovación y desarrollo urbano, tarea que le fue confirmada y acentuada en 1982, cuando se definió su accionar permanente en el estudio de propuestas urbanas, con intervención directa o financiamiento para esos mismos fines.4 Pero estas políticas no tuvieron una visión comprensiva de la totalidad urbana, sino de porciones independientes de la ciudad, específicamente de los centros urbanos, a los que se enfocaron mediante proyectos tan significativos como fallidos en Bogotá (zona de Santa Bárbara), Manizales (alrededor del Parque Caldas) y Pereira, además de estudios para Cali, Armenia, Barranquilla y Bucaramanga.
El diagnóstico sobre la crisis urbana empezó a ser claro para los investigadores a medida que entendieron que no era un problema solo del hecho físico o material de la ciudad, sino que también se derivaba de la crisis cultural, debido a la ausencia o la precariedad de la relación de la sociedad y su proyecto social, con el espacio urbano. Lo anterior lo podemos complementar con la afirmación del arquitecto Fernando Viviescas, quien señalaba que un rasgo palpable y fundamental del devenir nacional en aquellos años era la “carencia de una conciencia urbana”, además de un accionar en donde
se ha construido el entorno urbano tratando de evitar el hacer ciudad. Es decir, ha habido un simple erigir de edificaciones y planes viales con el único pragmático interés de que sirvan como ámbito ordenador de la producción y tratando de evitar el concomitante espíritu ciudadano que el desarrollo de la ciudad conlleva y que se ubica en la libertad política y en el enriquecimiento y potenciación cultural.5
Читать дальше