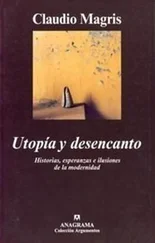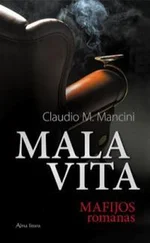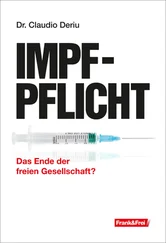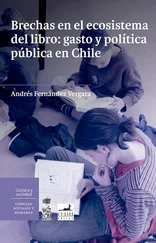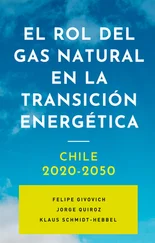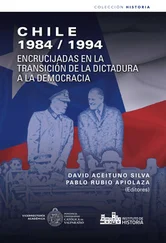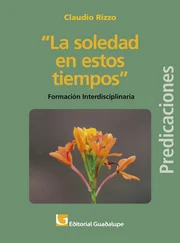De hecho, al observar el cuadro 1.3 puede verse que Chile pasa de estar 19 puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE para la cohorte de 55 a 64 años, a estar 5 puntos por arriba del promedio en las generaciones entre 25 y 34 años: un cambio importante. Es decir, las cohortes más antiguas tienen un promedio peor que el de la OCDE, mientras que a las cohortes más nuevas les está yendo mejor en relación con este promedio. Nuevamente, los promedios para toda la población de alguna forma esconden que a las generaciones nuevas les está yendo mejor que a las antiguas.
El punto es sencillo: las distintas cohortes que nacieron en los últimos cien años lo hicieron en distintos Chiles. La evolución de muchas de estas variables nos ayuda a comprender el proceso del país hacia el desarrollo. Este libro se concentra en analizar la distribución del ingreso y la movilidad social en esos diferentes Chiles: en el de ayer, de hoy y en el de mañana. Es con este espíritu que los siguientes capítulos utilizan evidencia empírica para ilustrar el camino que ha seguido el país y el que, en función de dicho análisis, podemos estimar seguirá en el futuro.
A primera vista puede observarse el gran alcance de la perspectiva que nos permite el análisis de cohortes. Para confirmarlo, los invitamos a revisar los capítulos que vienen. Las conclusiones no solo son interesantes, sino que también en muchos casos rebaten visiones muy arraigadas.
1La palabra cohorte corresponde a una unidad táctica del ejército romano. Hoy en día se usa como sinónimo de conjunto o serie.
2La versión moderna de este debate fue llevada a cabo entre Rawls y Nozick en la década de los 70 y representa las dos posiciones paradigmáticas sobre lo que constituye una sociedad justa. Para Rawls una sociedad justa es aquella en la que los resultados son justos, mientras Nozick argumenta que lo que determina la justicia es la igualdad de oportunidades.
3El término vulnerabilidad se usa para definir el estado de un hogar o una persona que actualmente no es pobre (en un sentido amplio, no solo medido como ingresos) pero que tiene altas posibilidades de caer en estado de pobreza. La Comisión para la Medición de la Pobreza define un hogar en situación de vulnerabilidad como aquel que teniendo ingresos sobre la línea de la pobreza ($392.104, para un hogar de cuatro personas en el año 2013) se encuentra en términos de ingreso por debajo de la línea de vulnerabilidad ($588.156. para un hogar de cuatro personas) o, el hogar es carente de acuerdo a la medida de pobreza multidimensional, es decir, el hogar se encuentra por debajo del umbral de carencias que considera cinco aspectos: educación, salud, empleo y seguridad social, vivienda, y entorno y redes (Informe Final 2014, p. 12).
4En la siguiente discusión puede prestarse a confusión el hecho de que las palabras alto y bajo se utilizan positivamente para calificar una cosa, y negativamente para calificar otra. Es el caso de la “alta movilidad”, y la “alta desigualdad”; una con connotación positiva y la otra, negativa.
5Esta discusión se basa en Welch (1999).
6Ver Lüders y Wagner (2003).
7Todos los datos de ingreso per cápita vienen de Angus Maddison (2009).
8Ver Cox (2009).
9Todos estos valores están ajustados y corregidos por paridad de poder de compra y representan el poder adquisitivo en el año 2000.
10El mismo patrón que se describe a continuación emerge al considerar el porcentaje de la población con educación terciaria.
CAPÍTULO 2
LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN CHILE
2.1. INTRODUCCIÓN
En el debate sobre la desigualdad de ingresos, la visión de cohortes que describimos en el capítulo anterior puede ayudar a reconsiderar ciertas creencias. Dicho debate tradicionalmente se basa en la comparación del coeficiente de Gini para toda la población a lo largo de varios años, como puede verse en la Figura 2.11. El índice de Gini está construido de tal manera que oscila entre cero y uno, y cuanto mayor es su valor, más desigual es la distribución del ingreso. Por ejemplo, si tenemos 100 pesos y 100 personas y cada una tiene un ingreso de un peso, entonces el índice de Gini tomará valor cero (su menor valor, indicando el máximo de igualdad). Sin embargo, si una sola persona tiene los 100 pesos y todos los demás cero, entonces el índice toma el valor de uno (su mayor valor, indicando el máximo de desigualdad).
Tres cosas son claras al mirar la evolución del índice de Gini en la Figura 2.1. Primero, que con algunas breves interrupciones, hay un aumento sostenido en la desigualdad hasta finales de los 80. Segundo, que tras 1990 la desigualdad se estanca en torno a 0.50, lo que deja a Chile como uno de los países con peor distribución del ingreso en el mundo2. Tercero que, sin embargo, puede observarse sobre el final del gráfico una tendencia descendente.
Los 50 años que se observan en la figura muestran lo que parece una frustrante estabilidad en torno a un alto valor. Uno podría cuestionarse si la tendencia observada recientemente es solo coyuntural o si se debe a algo estructural y va a continuar. La frustrante estabilidad ha llevado a muchas personas a afirmar que es necesario hacer cambios radicales en las reglas de juego. Argumentaremos que es una conclusión errónea, ya que para evaluar el éxito de dichas reglas de juego o de las políticas públicas, no hay que mirar la distribución del ingreso de toda la población, sino la de las cohortes afectadas en forma individual por esas políticas. Y que estos datos llevan a pensar que la tendencia reciente es estructural y va a continuar.
Figura 2.1. Coeficiente de Gini para toda la población

Fuente: Elaboración propia usando los datos de las Encuestas de Ocupación de la U. de Chile 1957-2014.
Es importante resaltar que la tendencia a la baja notada en la Figura 2.1 se aprecia claramente solo con los datos más recientes, que salieron a la luz después de la primera edición de este libro, el que contaba con datos hasta el 2008. Estos datos más recientes muestran una baja importante del Gini entre 2000 y el 2013 de casi 8 puntos según los datos de la CASEN (Figura 5.2) y de 6 puntos entre 1999 y 2014 según los datos de la encuesta de la Universidad de Chile (graficados en la Figura 2.1). La pregunta clave, y a la cual nos abocaremos es: ¿Es esto puntual o es una tendencia que continuará?
2.2. EL ANÁLISIS DE COHORTES
El punto central de este capítulo es que existe una dinámica escondida en la distribución del ingreso, que se refleja en la Figura 2.1 solo recientemente, y que es una dinámica de larga data. O sea, es una tendencia estructural que se revela cuando miramos qué le ha pasado a las cohortes nacidas en los distintos momentos de la historia de Chile y cómo ha evolucionado la desigualdad para las diferentes generaciones que viven hoy en el país. Eso lo vemos en la Figura 2.2, que muestra el coeficiente de Gini promedio para cada cohorte. Lo que podemos observar es una dinámica claramente distinta de la que muestra la Figura 2.1: se ve una caída en la desigualdad a medida que nos acercamos a las cohortes nacidas más cerca del presente, es decir, a las más jóvenes.
¿Por qué la diferencia? En la Figura 2.1 se muestra la desigualdad en cada año de todas las cohortes que participan en el mercado de trabajo ese año. Sin embargo, en la Figura 2.2 vemos cómo ha cambiado la desigualdad de cada cohorte en forma individual3. Al comparar las Figuras 2.1 y 2.2 es importante darse cuenta de que hay una diferencia en el eje horizontal: en la Figura 2.1 tenemos el año de la encuesta, mientras en la Figura 2.2 tenemos año de nacimiento de la cohorte.
Читать дальше