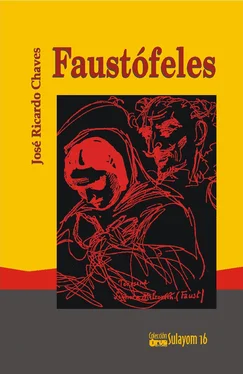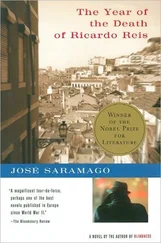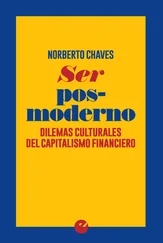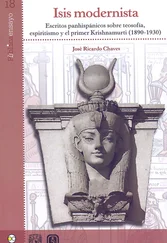Admirás a Jacobo, te cae bien, y vos también le resultás simpático. Si no fuera así, no te hubiera invitado a su casa cerca del Paseo Colón donde, ya en confianza, se explaya en lucubraciones (¿lubricaciones?) cabalísticas. La teosofía no es sino una cábala cifrada. Y a la inversa. Ni a la derecha ni a la izquierda ni al frente ni atrás ni arriba ni abajo sino todo lo contrario. Errantes, erradas, herradas permutaciones de Abulafia. Te recibe en la sala de su casa y luego te introduce en su biblioteca. En medio de su escritorio lleno de papeles y de polvo, de símbolos, sigilos y extrañas caligrafías, ves una vieja fotografía en un portarretratos Art Nouveau: la esposa y el hijo de Jacobo, ambos muertos en un campo de concentración. Entonces el diálogo pasa de la cábala a la guerra y al exterminio, bromas pesadas de un demiurgo burlón. Jacobo te muestra en su piel blancuzca y apergaminada el sello nazi de la muerte. La elocuencia cede su lugar a la nostalgia y en vez de las diez sefirot ahora Jacobo habla de los abedules blancos de Polonia.
Su rostro ha cambiado. Sus ojos azules se han humedecido, a pesar de que verbalmente Jacobo trate de consolarse con las ideas teosóficas de karma y reencarnación. En otra vida... En otra vida... En esta vida el horror.
Te conmueve su relato, sonreís cuando él sonríe al hablar de su mujer, y de pronto te das cuenta de que cada vez habla menos en su trabado español para poblar su discurso de frases y oraciones que suponés son en polaco o en idish o en hebreo o en alemán, no podés distinguir el idioma. No importa. No es necesario que entendás. Basta con que estés ahí, junto a él, acompañando a ese viejo cabalista que, tras haber conocido en vida el infierno, de pronto se encontró solo y errante, a bordo de un buque que lo dejó en un puerto del Caribe llamado Limón, en un extraño país tropical del que ni siquiera su lengua conocía. América resultó más grande que los Estados Unidos, su destino original. Muy tarde descubrió que América era más que un país: un continente.
La fuerza con que Jacobo habla de los asuntos cabalísticos ha cedido, da paso a esa endeblez con que se refiere a su pasado, a sus muertos, a la guerra, a la errancia, hasta establecerse en ese país de adopción. Guerrancia. Adopciones recíprocas: el país adopta al inmigrante pero éste también adopta al país receptor, lo adapta a sus nuevas necesidades al precio de volverse su adepto. Adepto distante en el caso del judío, cabeza de Jano con un rostro que mira al nuevo país y con otro vuelto a la luz negra de Sión. Adepto inepto para la adopción total. Adepto adicto a una patria invisible cuyos trazos son letras: libro: Torah, Zohar, no importan los nombres, sólo ese esplendor de los signos y, más allá, ese vacío en que se fundan las letras y las cosas, en que se desfundan de su fundamento. Signos desfundacionales... No el Libro del Brillo, sino el Brillo del Libro.
Fausto, ¿viste esa reproducción de un dibujo de Rembrandt que Jacobo tiene allá, cerca de la ventana? Andá, preguntale por él, sé que te llama la atención ahora que lo has descubierto.
El dibujo representa a un melancólico personaje que ha realizado profundos estudios, como él, como Jacobo, que se vuelve sorprendido ante la visión de unos rayos de luz que atraviesan una combinación de letras en círculo y en cuyo centro figuran las letras INRI, monograma crístico.
El dibujo se llama El sabio inspirado y el círculo exterior del diagrama –te cuenta Jacobo– contiene al revés las letras AGLA, una fórmula que se refiere a las dieciocho bendiciones que se pronuncian tres veces al día en la liturgia judía. Dichas letras son las iniciales de las palabras con que empieza la segunda bendición: Attah Gibbor Le-dam Adonai. Las formas vagas que se insinúan fuera de la ventana pueden interpretarse como ángeles entrevistos que reflejan la luz celestial, como el Ángel de la Ventana de Occidente que se le apareciera a John Dee, el gran mago isabelino. Se trata, pues, querido Fausto, de la revelación del Nombre de Dios en una noche oscura de devota labor.
—¡Qué hermoso es! –exclamás.
—No sólo hermoso, sobre todo significativo. Nos habla de nuestro trabajo, Fausto, de esa espera activa en nuestra noche melancólica a que la luz brote entre los signos. Una combinación milagrosa, una permutación inspirada, el soplo del Innombrable y su santo Abulafia, permitirán la floración de esa luz que nada aclara y que sin embargo estamos condenados a buscar, a encontrar en la punta de nuestra nariz. Aquí está nuestro castigo y nuestra salvación: errar en las arenas de la letra, subir el Sinaí de la nariz.
Algo dijo Jacobo sobre la adivinación por las arenas... (¿Te acordás, Fausto, de la película con Marlene Dietrich que viste de niño con una de tus tías, El jardín de Alá –el desierto es el jardín del Inefable, Bendito sea–, en que aparece aquel adivino ciego de las arenas que tanto te impresionó?) Al no interesarte mucho el tema de la geomancia, te despediste de Jacobo. Lo dejaste sentado en un sillón, en esa amplia biblioteca de atmósfera recargada, de aire como estancado por siglos. Al fondo, la luz atravesaba los vitrales amarillos, anaranjados y azules. Los rayos crepusculares incidían lateralmente sobre el rostro de Jacobo. Nunca te pareció más sabio que en ese momento: silencioso, en medio de sombras y luz. El dibujo de Rembrandt en cierta manera duplicaba la escena, apenas con una diferencia: Jacobo estaba sentado; el otro sabio inspirado, de pie.
[1]Así fueron nombradas por sus padres teósofos para honrar los “inmortales personajes” de las noveletas de doña Mimita, autora local de simbólicos jeroglíficos literarios.
Babélica orgía de papeles
Una voracidad de lectura se había despertado en Fausto. Se las arreglaba para cumplir con sus deberes colegiales de la mejor manera, pero apenas concluía con esos estudios profanos se lanzaba de lleno a las páginas de Besant, de Leadbeater, de Jinarajadasa, de Blavatsky, del cabalista Gewurz, del mago Agripa, de Paracelso, de Eliphas Lévi; en fin, una cantidad de autores esotéricos que el apresurado joven no siempre comprendía pero a los que pretendía acceder con obstinada devoción, a veces bajo la guía de Jacobo o de algún otro teósofo versado en esas lecturas. En Fausto crecía una voracidad de saber, una codicia de conocimiento, sólo comparable a su infantil afán de atesorar comics. Dedicaba por lo menos dos horas diarias a la lectura de esos libros que asustaban un poco a Marina cuando hacía la limpieza de la habitación. Entonces ella los miraba con recelo, como si al levantar sus tapas fueran a salir de ellas murciélagos, demonios y homúnculos. Herminia y el propio Fausto trataban de calmarla diciéndole que sólo eran libros de sabiduría oculta, expresión que a la larga la asustaba más. Lo oculto familiar se torna siniestro, temible.
El muchacho conseguía los libros en la biblioteca teosófica o los pedía prestados a sus compañeros de logia. De pronto, generosa, Herminia le regalaba algún ejemplar comprado en la librería Trejos o en la Lehmann. Para la última navidad le había obsequiado Isis sin velo, de Blavatsky, dos tabicotes de pergamino sólo penetrables para un muy entusiasta lector, obra neoyorkina en la que la famosa teósofa rusa aún no afinaba su doctrina, como lo haría posteriormente con la londinense Doctrina Secreta. El caso era que nunca faltaba algún libro ocultista en las manos de Fausto.
Eulogia se había dado cuenta de la pasión de lectura de su protegido y también le proveía de textos. Ella en lo personal era perezosa para leer, prefería oír pláticas o conversar y preguntar, pero esta característica suya no impedía que colaborara con entusiasmo en el abastecimiento textual de Fausto.
Читать дальше