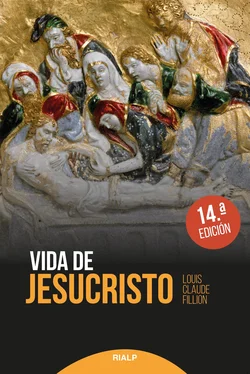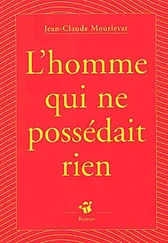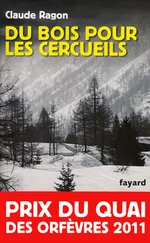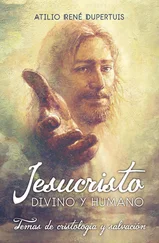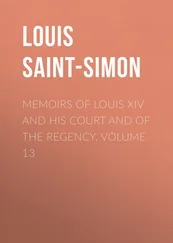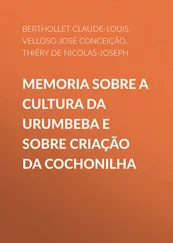En este carácter tan noble y tan santo se descubre también, con agradable sorpresa, toda una serie de contrastes, cuyo conjunto equivale a una nueva perfección. Son aspectos diversos de su rica naturaleza. Júntanse en ella la dulzura con la energía, la bondad con una justa severidad. La soberana humildad de Jesús se compadece con la noble altivez que hace, a veces, estallar su indignación. Tiernamente afectuoso, rompe los lazos más íntimos y estrechos cuando se atraviesan en el camino del deber. Habiendo nacido señor y dueño, se hace servidor de todos con gracia que cautiva. Es su valor superior al de los héroes, y llega hasta a turbarse. Sumiso a la autoridad, obra con independencia; pacífico, trae la guerra. Desconfía de los hombres, cuya voluntad conoce, y los ama hasta morir por ellos en una cruz. Quiere que se acate aún la ley mosaica, y da recios golpes a las tradiciones que pretenden explicarla y completarla. Busca la soledad y frecuenta el mundo. Su vida de rigurosa mortificación no le es obstáculo para asistir, sin hacerse de rogar, a grandes festines. Queriendo atraer a todos hacia sí, despide con una palabra a quienes vacilan en seguirle. Desasido de todo, exige que todo se abandone para unirse a su persona. Es contemplativo y a la par hombre de acción. ¿Será preciso advertir que no existe el más ligero conflicto entre estas diferentes virtudes, que en Él forman un conjunto delicadamente armónico? Como escribe San Juan al principio de su Evangelio[324], poseía la «plenitud» de las virtudes humanas, al mismo tiempo que la plenitud de la gracia divina. En fin, mientras en la mayoría de los hombres eminentes se desenvuelve una cualidad a expensas de otras —por ejemplo: la inteligencia en detrimento del corazón, o recíprocamente—, las cualidades morales del Salvador, después de haberse desenvuelto simultáneamente sin dañarse unas a otras, se manifestaban en sazón oportuna del modo más normal, sin causarse nunca mutuo perjuicio. Resulta, pues, de todos estos contrastes una concertada multiplicidad de dones y virtudes de Nuestro Señor Jesucristo.
d) La voluntad humana y el Sagrado Corazón de Jesús
Una vez que el Verbo quiso revestirse de nuestra naturaleza, era consiguiente que tuviese también una voluntad humana enteramente dis- tinta de su voluntad divina. Los Evangelios no consienten duda alguna sobre este punto, que, por lo demás, ha sido definido por la Iglesia[325]para poner fin a una controversia dolorosamente célebre. El mismo Jesús habla de su voluntad humana en términos clarísimos. «Yo he descendido del cielo —dice[326]—, no para hacer mi voluntad, sino la de Aquél que me envió.» Lo mismo afirma en su generosa oración de Getsemaní: «Pa- dre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Mas no sea como yo quiero, sino como quieres Tú»[327]. Evidentemente, la voluntad divina de Jesús era la misma de su Padre; así es que, durante aquella hora de punzante angustia, hubo como un conato de lucha entre ella y su voluntad humana, lucha rápida, que no podía terminar sino con el triunfo completo del querer divino. El Salvador hubiera podido exclamar entonces, como en otra ocasión anterior: «Sí, Padre, porque es tu agrado»[328].
La voluntad es el yo en lo que tiene de más profundo, de más verdadero, de más levantado en el hombre. Ella desempeña un papel preponderante en la formación del carácter y, en general, en la historia de cada individuo. Que durante toda su existencia terrestre fue la voluntad del Salvador soberanamente perfecta, bien así como todas las otras cualidades de su alma, es cosa tan patente que no juzgamos preciso insistir sobre ella.
Las palabras que acabamos de citar nos revelan en Él una sumisión enteramente rendida a los designios de su Padre, cualesquiera que fuesen los sacrificios que le exigía. El cuarto Evangelio contiene otros dichos que atestiguan esta perfecta conformidad de la voluntad humana de Jesús con la de Dios. «Lo que a Él le agrada eso es lo que hago siempre»: quae placita sunt ei facio semper[329]; estas palabras resumen admirablemente todas las demás. San Pablo[330] nos da una descripción dramática de la obediencia del Verbo encarnado cuando le representa haciendo su entrada en el mundo y dirigiendo a Dios esta sublime plegaria, cuyos términos toma del Salmista[331]: «No has querido ni sacrificio ni ofrenda, sino que me formaste un cuerpo; no te complaciste en el holocausto ni en el sacrificio. Heme aquí que vengo... para hacer, oh Dios, tu voluntad.» Este primer uso que Jesucristo hizo de su voluntad, lo renovó sin cesar durante la vida, y cuando murió pudo decir con entera verdad que había cumplido hasta el fin el plan divino sin cambiar ni un ápice de él: Consummatum est, «todo se ha cumplido»[332]. Las circunstancias más importantes de su vida habían sido anunciadas por antiguos vaticinios; ni una sola línea se apartó de ellos, por más que le costase a su naturaleza humana. La obediencia entera y absoluta, en medio de dificultades que a todos los demás hubieran parecido insuperables, fue una de las virtudes más características del Salvador. San Pablo, que tan hondo penetró en el alma de Cristo, encarece esta perfección con palabras admirables: Factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis[333]. Nadie como el Salvador ha obedecido el deber, pronta, generosa y alegremente.
En la voluntad humana de Jesús tenemos que admirar en segundo lugar su energía incomparable. Continuos obstáculos se levantan ante los hombres más resueltos cuando se deciden a llevar vida perfecta, o simplemente a dejar el ancho camino para seguir la áspera senda de la virtud ordinaria[334]. Cierto que Jesús, para permanecer fiel al deber, no tuvo que luchar ni contra el orgullo, ni contra la concupiscencia, ni contra las debilidades morales que en nosotros enturbian la inteligencia, entorpecen la voluntad, debilitan la energía; pero tuvo, cuando menos, que hacer a cada instante actos de voluntad. En una u otra forma nunca dejó de repetir, con su conducta y con sus palabras, su generoso Ita, Pater. Cuán entera fuese la voluntad de Cristo, lo aprendió Satanás, a su propia costa, cuando se atrevió a tentarle por tres veces; lo experimentó también Simón Pedro, cuando quiso desviar a su Maestro del camino del deber[335]; lo comprobaron asimismo los «hermanos» de Jesús, cuando pretendieron imponerle un plan que no era el de Dios[336]. Igualmente invencible le hallaron sus enemigos, sus jueces y sus verdugos. Ningún poder fue bastante, no diremos para arrastrarle fuera de su camino, sino para imponerle la más ligera modificación en el cumplimiento de los designios de la Providencia[337]. De este modo realizaba el retrato que de Él había trazado el profeta Isaías[338]: «El Señor es mi auxiliador, por eso no he sido confundido; puse mi rostro como piedra durísima, y sé que no seré confundido.» He aquí por qué, al acercarse su pasión, con ardor que los apóstoles eran incapaces de penetrar, se fue hacia Jerusalén, la ciudad «que mata a los profetas»[339], y que era como la ciudadela de sus más encarnizados enemigos, imitando en esto la proverbial valentía de David, su antepasado. Héroe tan valeroso nunca lo ha vuelto a ver la tierra.
«Querer es poder», se ha dicho. Pero, considerando la voluntad humana en otro aspecto, puede añadirse: «Querer es amar.» Esta transición nos conduce al Sagrado Corazón de Jesús. La liturgia pondera sus «riquezas impenetrables»[340], y los teólogos místicos se han esforzado en desenvolver idea tan verdadera y tan hermosa. Un gran pensador ha podido decir que él no permitía a su inteligencia ahogar los sentimientos de su corazón. Por lo que respecta a Jesús, ni la superioridad de sus facultades intelectuales, ni las constantes preocupaciones de su celo, ni la fidelidad en el cumplimiento de la voluntad del Padre, fueron parte a aminorar la fuerza y suavidad de sus santas afecciones.
Читать дальше