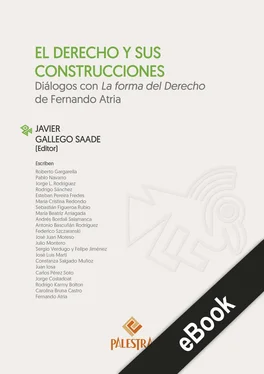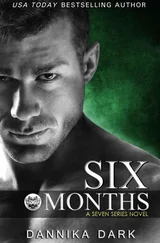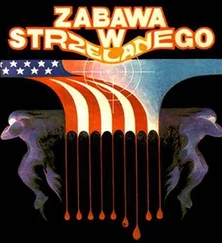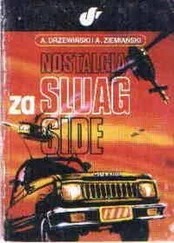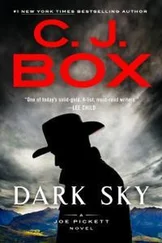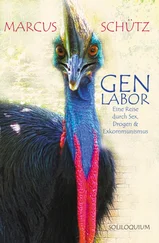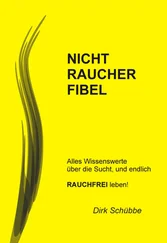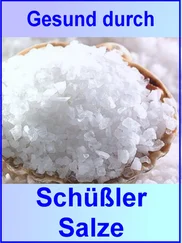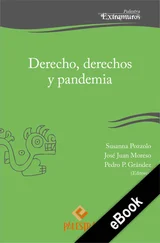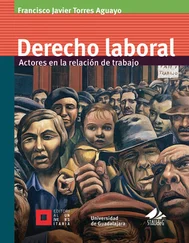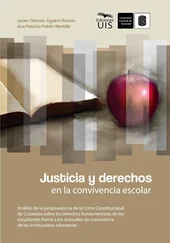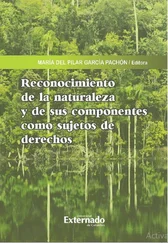Javier Gallego-Saade - El Derecho y sus construcciones
Здесь есть возможность читать онлайн «Javier Gallego-Saade - El Derecho y sus construcciones» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El Derecho y sus construcciones
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El Derecho y sus construcciones: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El Derecho y sus construcciones»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Javier Gallego-Saade. Abogado, profesor de Derecho Universidad Adolfo Ibáñez, Investigador asistente del Centro de Estudios Públicos (CEP).
El Derecho y sus construcciones — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El Derecho y sus construcciones», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Cito la moraleja de Citizen Kane porque sobre el final de mi trabajo intentaré mostrar no solamente que cualquier intento por atribuir al positivismo conceptual consecuencias normativas está destinado al fracaso, sino que, muy por el contrario, cualquier versión normativa del positivismo que pretenda cuestionar en el plano normativo/ideológico/político al neoconstitucionalismo, requiere necesariamente comprometerse con una cierta posición positivista conceptual.
II. POSITIVISMO EXCLUYENTE Y SISTEMAS CONSTITUCIONALES
Para Atria, el positivismo excluyente sostendría una versión fuerte de la tesis de las fuentes sociales del derecho, de acuerdo con la cual solo las normas que pueden identificarse, y cuyo contenido puede ser determinado, descansando solo en hechos sociales pueden ser propiamente llamadas normas “jurídicas”2. Dos son las objeciones principales que dirige contra esta posición3. En primer lugar, esta versión fuerte de la tesis de las fuentes sociales conduciría a conclusiones absurdas. En particular, una consecuencia que se derivaría de ella es que la mayor parte de las normas que conforman cualquier sistema constitucional contemporáneo no calificarían como normas jurídicas, puesto que en las democracias constitucionales la validez del derecho legislado estaría sujeta a la condición de que su contenido no viole ciertas disposiciones constitucionales que tutelan derechos básicos, las cuales poseerían una redacción amplia y moralmente cargada. Por consiguiente, de acuerdo con la caracterización del derecho que ofrece el positivismo excluyente, la categoría de las normas jurídicas resultaría casi vacía, porque en sentido estricto solo incluiría a las normas particulares cuya validez pudiera fundarse en el hecho de haber sido dictadas por un juez y que hayan adquirido autoridad de cosa juzgada4.
La segunda objeción de Atria contra el positivismo excluyente, subordinada a la anterior, consiste en sostener que dicha posición conduce al escepticismo radical. Simplificando su argumento5, la idea básica sería que, si en la mayoría de los países occidentales la validez de las normas jurídicas depende de su conformidad con las exigencias morales incorporadas en el nivel constitucional, y como para el positivismo excluyente cualquier remisión a la moral equivaldría a conferir discrecionalidad al juzgador, al menos en los sistemas constitucionales contemporáneos los jueces no estarían jurídicamente vinculados al derecho legislado6.
Ninguna de estas dos objeciones me parece admisible. Comencemos por la primera. Como cuestión preliminar diría que la argumentación de Atria es aquí innecesariamente compleja. Para tratar de justificar que el positivismo excluyente llevaría a negarle el carácter de jurídicas a una importante cantidad de normas a las que naturalmente calificaríamos como tales no se requiere tomar en consideración la necesaria compatibilidad de las normas de rango legal con la constitución. Alcanzaría con sostener que las normas constitucionales que tutelan derechos fundamentales contienen términos moralmente cargados y que para determinar su sentido se necesita de una evaluación moral, a fin de concluir que para el positivismo excluyente las disposiciones constitucionales no serían normas jurídicas, lo cual parece ya suficientemente problemático. ¿Para qué complicar el argumento introduciendo como variable el control de constitucionalidad? Creo que la razón a que ello obedece es que bajo esta presentación más simple y natural resulta también más sencillo advertir la debilidad de la crítica. Porque es obvio que las disposiciones constitucionales son identificables como jurídicas en virtud de su fuente social, por haber sido promulgadas por el constituyente. Y si ahora se dijera que aunque las disposiciones constitucionales, esto es, los textos contenidos en el documento llamado “Constitución”, son identificables por su fuente social, sus significados, esto es, las normas expresadas por ellos obligan a recurrir a la moral, el resultado no sería más que un caso particular del conocido argumento de Fuller de que la interpretación de las normas jurídicas obliga a identificar su finalidad, y que esa tarea conduce en última instancia a una evaluación moral, argumento al que Hart respondiera satisfactoriamente mucho tiempo atrás7.
Pero obviemos el punto y supongamos que no controvertimos las premisas del argumento, esto es, que para el positivismo excluyente solo califican como normas jurídicas aquellas cuya existencia y contenido puede identificarse a partir de hechos sociales y sin recurrir a la moral; que en los sistemas constitucionales contemporáneos la validez de las normas infraconstitucionales depende de su conformidad con los derechos básicos tutelados en el nivel constitucional; que las normas constitucionales que los consagran contienen términos moralmente cargados y que, por ello, en sistemas jurídicos semejantes determinar si una norma infraconstitucional es o no compatible con la constitución requiere de una evaluación moral. ¿Fuerza esto a concluir que para el positivismo excluyente tales normas no podrían ser consideradas normas jurídicas? No, porque la conclusión no se sigue necesariamente de las premisas.
En la discusión de este tipo de argumentos resulta imprescindible precisar qué es lo que se entiende por “validez”, dado que se trata de una expresión que admite diversos sentidos. Me interesa por lo menos distinguir los dos siguientes:
1) “validez” como pertenencia a un sistema jurídico: se dice que una norma es válida en este sentido cuando ella pertenece o es miembro de un cierto sistema normativo. En otras palabras, afirmar que la norma N1 es válida bajo esta acepción significa que N1 pertenece al sistema jurídico Sj.
2) “validez” como aplicabilidad: se dice que una norma es válida en este sentido cuando los jueces tienen el deber jurídico de aplicarla. Así, una norma N1, que integra el sistema jurídico Sj, sería aplicable cuando existe otra norma N2 en Sj que impone a ciertos órganos la obligación de aplicar N1 respecto de ciertos casos8.
Como lo afirma Coleman, uno de los argumentos más fuertes que emplea Raz para defender su versión excluyente del positivismo se basa, justamente, en la distinción entre validez jurídica entendida como pertenencia y fuerza vinculante o aplicabilidad9. Desde esta concepción, no toda norma que pueda resultar vinculante para los jueces sería jurídicamente válida, en el sentido de ser parte del derecho. Del hecho de que ciertos principios morales puedan ser vinculantes para los jueces en determinadas ocasiones no se seguiría que esos principios sean parte del derecho. Según Coleman, toda norma que pertenece a un sistema jurídico es —al menos prima facie— obligatoria para los funcionarios, pero no toda norma que es obligatoria para los funcionarios pertenece al sistema jurídico en cuyo marco estos se desempeñan. En los casos de derecho internacional privado, por ejemplo, puede que se exija a un juez en Argentina aplicar el derecho de otro país, como el de Francia. Sin embargo, el hecho de que una norma francesa pueda ser obligatoria para un juez argentino no constituye una razón para sostener que las normas francesas son parte del derecho argentino, o que el derecho argentino incorpore al derecho de Francia. El hecho de que los jueces de un país puedan tener la obligación de aplicar las normas de otro país no elimina la distinción entre esos dos sistemas jurídicos. Exactamente lo mismo podría decirse respecto de las normas morales en los casos en los que los jueces apelan a ellas para justificar sus decisiones: el hecho de que tengan la obligación de aplicarlas a un caso no elimina la distinción entre normas jurídicas y normas morales.
Volviendo al argumento de Atria, el pronunciamiento que declara la inconstitucionalidad de una norma, cualquiera sea el sistema de control de constitucionalidad que se implemente, impacta de manera directa sobre su aplicabilidad, y solo contingentemente sobre su pertenencia al sistema. En efecto, si la declaración de inconstitucionalidad se da en el marco de un proceso judicial respecto de un caso individual y sus efectos se circunscriben al caso considerado, parece claro que tal declaración implica que la norma no ha de aplicarse a dicho caso, pero un pronunciamiento semejante no tiene influencia directa respecto de la pertenencia de la norma en cuestión al sistema, salvo que exista alguna otra norma que disponga, por ejemplo, que cuando se hubiesen dictado más de una sentencia declarativa de inconstitucionalidad ello obliga a los órganos productores de normas generales a derogarla. Pero, de todos modos, la existencia de una norma semejante sería igualmente contingente. Si en cambio la declaración posee efectos erga omnes, ella impondrá básicamente la obligación de no aplicarla respecto de otros órganos del Estado al menos para casos futuros, aunque también pueden asignarse efectos retroactivos a esa declaración. En estos casos la declaración de inconstitucionalidad puede tener incidencia respecto de la pertenencia de la norma al sistema, en el sentido que el pronunciamiento traiga aparejada como consecuencia la derogación de la norma inconstitucional. Pero esa conexión entre declaración de inconstitucionalidad y derogación sigue siendo contingente: depende de lo que disponga otra norma del sistema, existiendo al respecto muy diversos sistemas implementados en la práctica10.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El Derecho y sus construcciones»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El Derecho y sus construcciones» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El Derecho y sus construcciones» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.