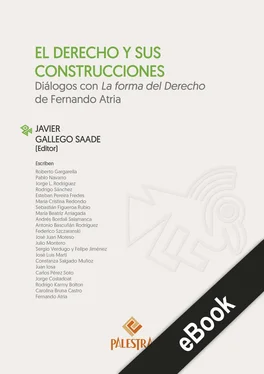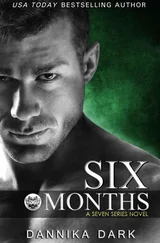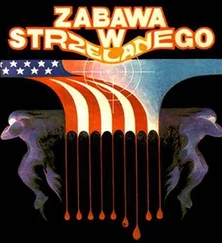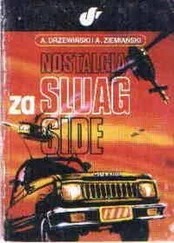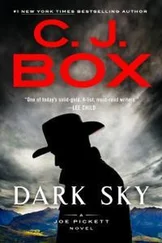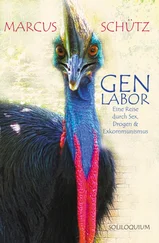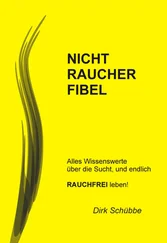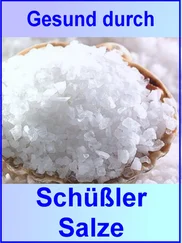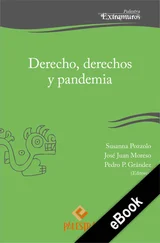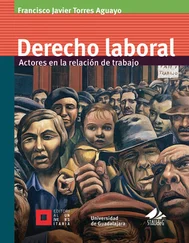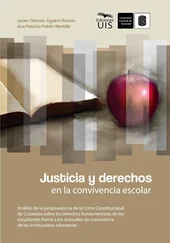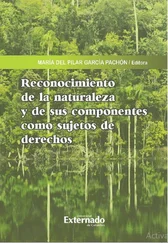Javier Gallego-Saade - El Derecho y sus construcciones
Здесь есть возможность читать онлайн «Javier Gallego-Saade - El Derecho y sus construcciones» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El Derecho y sus construcciones
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El Derecho y sus construcciones: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El Derecho y sus construcciones»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Javier Gallego-Saade. Abogado, profesor de Derecho Universidad Adolfo Ibáñez, Investigador asistente del Centro de Estudios Públicos (CEP).
El Derecho y sus construcciones — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El Derecho y sus construcciones», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
1) como pautas discrecionales;
2) como pautas vinculantes que no son parte del derecho;
3) como pautas vinculantes que son parte del derecho en virtud de la posesión de una fuente social, y
4 como pautas vinculantes que son parte del derecho en virtud de su valor moral.
Mientras 4) solo estaría disponible para el positivismo incluyente, 1), 2) y 3) serían explicaciones comunes tanto al positivismo incluyente como al excluyente. Atria, en cambio, parece interpretar que el positivismo excluyente solo podría sostener 1), lo cual resulta injustificado.
III. POSITIVISMO INCLUYENTE Y REMISIONES CONVENCIONALES A LA MORAL
Siguiendo a Atria, el positivismo incluyente se caracterizaría por considerar que si bien es posible que normas no basadas en fuentes sociales formen parte del derecho, eso no alcanzaría para refutar al positivismo, pues si bien sistemas jurídicos, como las democracias constitucionales, estarían “conectados” con la moral, esa conexión sería meramente contingente. En otras palabras, el positivismo incluyente defendería una versión débil de la tesis de la separación entre el derecho y la moral, de conformidad con la cual contingentemente en un sistema jurídico la validez de una norma puede depender de su valor moral16.
Contra esta versión del positivismo, la primera reflexión de Atria es que ella centraría su atención en los sistemas jurídicos posibles o imaginables, lo cual no podría enseñarnos nada sobre los sistemas jurídicos realmente existentes, con lo que la versión suave de la tesis de la separación defendida por los positivistas incluyentes devendría en una definición puramente estipulativa y, como tal, tan inobjetable como poco interesante17.
Esto no califica a mi juicio como un genuino argumento de crítica. La configuración de los sistemas constitucionales contemporáneos es, precisamente, una de las preocupaciones centrales de los positivistas incluyentes. Así, por ejemplo, una de las principales razones esgrimidas por Waluchow en favor del positivismo incluyente consiste en afirmar que este modelo es el único capaz de explicar de qué modo funciona el derecho en las democracias modernas que se basan en el principio del estado de derecho18. A su juicio el positivismo incluyente sería la postura más satisfactoria para explicar el carácter y la dinámica del control de constitucionalidad vigente en los estados constitucionales. Para Waluchow, los conflictos en torno a la constitucionalidad de una norma no podrían ser explicados sino como intentos por demostrar, o bien que los criterios de validez jurídica no han sido satisfechos y que, por lo tanto, lo que parecía ser derecho válido no lo es en absoluto, o bien que una norma debe ser entendida o interpretada de manera tal que no infrinja un derecho moral tutelado por la Constitución. En el primer caso, la moral aparecería en aquellos razonamientos tendientes a objetar la existencia de derecho válido. En el segundo, aparecería en los argumentos tendientes a determinar el contenido del derecho válido. De aceptarse estos supuestos, concluye Waluchow, la existencia y contenido del derecho dependería, al menos en ciertas ocasiones, de factores morales19.
Es con tal preocupación en mente que los positivistas incluyentes consideran que contingentemente, la regla de reconocimiento de ciertos sistemas jurídicos puede remitir a la moral para la identificación de la validez jurídica de ciertas normas. De modo que la única ‘preocupación’ de los positivistas incluyentes por los sistemas jurídicos posibles o imaginables deriva de que alcanza con imaginar un sistema jurídico que no remita a la moral como condición de la validez jurídica para rechazar la tesis de la conexión necesaria entre derecho y moral. Esto, por cierto, no significa en modo alguno que la caracterización del derecho que ofrecen los positivistas incluyentes solo concierna a sistemas jurídicos imaginables o posibles.
La segunda observación crítica de Atria, a la que ya he hecho referencia, consiste en sostener que no es pacífico afirmar la existencia de convenciones que remitan a la moral. Hablando de la octava enmienda a la Constitución norteamericana que proscribe los castigos crueles o inusuales, afirma que resultaría controvertido sostener que en la práctica norteamericana exista una convención en cuya virtud la mentada cláusula deba ser entendida por referencia a la moral, puesto que, por ejemplo, hay teóricos que estiman que ella hace referencia a las intenciones de los padres fundadores (LFD, p. 45).
A diferencia de la primera observación, aquí hay al menos un germen para desarrollar un argumento de crítica al positivismo incluyente, pero de todas formas en la presentación que ofrece Atria tampoco resulta concluyente. Imagino a un positivista incluyente respondiendo algo parecido a lo siguiente: “Mire Atria, puede ser que en EEUU resulte materia de controversia el que las cláusulas constitucionales deban leerse de acuerdo con la moral o de acuerdo con la interpretación que les habrían asignado los constituyentes. Pero eso en todo caso lo que mostraría es que en EEUU no existe una convención que remita a la moral como condición de la validez jurídica. En otras palabras, si los originalistas están en lo cierto, entonces en EEUU la regla de reconocimiento no remite a la moral. Pero eso no obsta a que en otros sistemas jurídicos ello pueda ocurrir. Y, como positivista incluyente, lo único que yo sostengo es que en ciertos sistemas jurídicos la moral puede contar como condición de la validez jurídica y en otros no, no que en todo sistema jurídico y, en particular, en el de EEUU, exista una convención que remita a la moral como condición de la validez jurídica”.
La tercera observación crítica de Atria contra el positivismo incluyente es la que me parece más seria, si bien también puede ser respondida satisfactoriamente por los defensores de esta posición. Atria sostiene que frente a un problema como el puntualizado en el argumento anterior, el positivista incluyente podría aducir que existe incerteza sobre los alcances de la regla de reconocimiento. No obstante, señala que una teoría convencionalista del derecho solo podría aceptar la incerteza en la regla de reconocimiento cuando ella es marginal. Pero aquí el problema se extendería a todo el ordenamiento jurídico, en tanto la constitución haga depender la validez de las leyes de su respeto por las disposiciones constitucionales, por lo que el derecho que es ya no determinaría las decisiones judiciales. En síntesis, cualquier teoría que sostenga que el derecho es reducible a convenciones debería concluir que, cuando la convención es incierta o inexistente —como sería el caso de la interpretación de las cláusulas constitucionales—, no hay convención, y el juez encargado de la aplicación de las disposiciones constitucionales tendría discrecionalidad20.
Una crítica similar a esta fue presentada por Bayón pero en la forma de un dilema. Veamos como construye Bayón este argumento:
Para que exista una regla convencional es necesaria una práctica social convergente y, por tanto, algún grado de acuerdo. Pero si hay acuerdo acerca del contenido de los criterios a los que la presunta convención se remite —y se entiende que la extensión de ese acuerdo define la extensión de la convención—, entonces no es cierto que dichos criterios sean no convencionales; y si dicho acuerdo no existe, entonces no hay práctica social convergente alguna y por tanto no hay en realidad regla convencional. En suma, una presunta convención de seguir criterios no convencionales o bien es una convención solo aparente, o bien su contenido no es en realidad seguir los criterios no convencionales. Así que el incorporacionismo queda expuesto al dilema apuntado: o bien abandona el convencionalismo, o bien acaba siendo indistinguible del positivismo excluyente21.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El Derecho y sus construcciones»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El Derecho y sus construcciones» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El Derecho y sus construcciones» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.