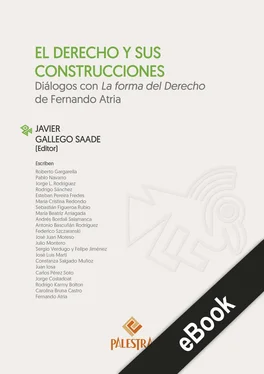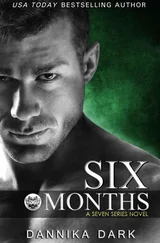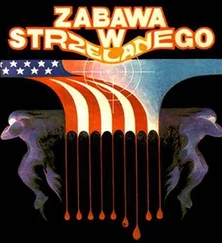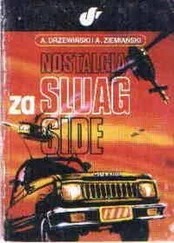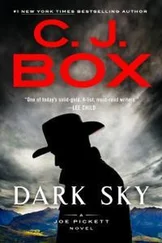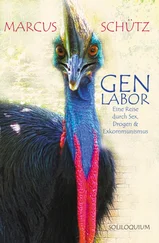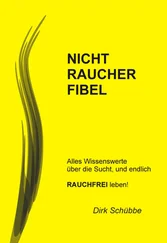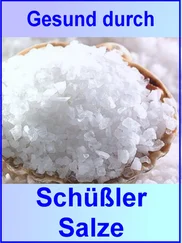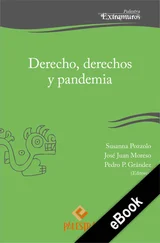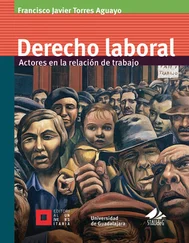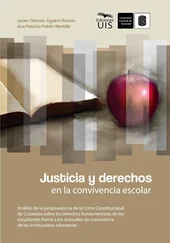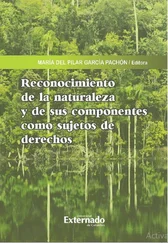Javier Gallego-Saade - El Derecho y sus construcciones
Здесь есть возможность читать онлайн «Javier Gallego-Saade - El Derecho y sus construcciones» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El Derecho y sus construcciones
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El Derecho y sus construcciones: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El Derecho y sus construcciones»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Javier Gallego-Saade. Abogado, profesor de Derecho Universidad Adolfo Ibáñez, Investigador asistente del Centro de Estudios Públicos (CEP).
El Derecho y sus construcciones — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El Derecho y sus construcciones», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Parece claro que si una convención remite a criterios absolutamente indeterminados el acuerdo es solo aparente; pero conviene tener presente que, en la medida en que los acuerdos recurran al lenguaje natural para su formulación, la indeterminación de una convención es una cuestión de grado. De esta forma, en el ejemplo antes examinado, el carácter aparente o genuino del acuerdo expresado por el artículo 16 de la Constitución argentina dependerá de la posibilidad de atribuirle a tal formulación normativa un significado con cierto grado de determinación. Para realizar esta tarea puede recurrirse a criterios convencionales: legislación, jurisprudencia, costumbre, moral social, etc; o, como podría sostener un positivista incluyente, a un criterio no convencional: la moral crítica o ideal.
La “dirección” de la remisión no define per se el carácter genuino o aparente de la convención. Dicho carácter dependerá en cambio del grado de determinación de los criterios a los que se remita. Si se interpreta que la remisión es a criterios convencionales y, luego de investigar las fuentes sociales, se llega a la conclusión de que no existe un acuerdo acerca del contenido del principio de igualdad, entonces deberíamos concluir que el artículo 16 expresa una convención aparente. En caso contrario, el alcance del acuerdo expresado en tal formulación coincidirá con el grado de acuerdo que surja de las fuentes sociales y, con esos límites, podremos afirmar que nos encontramos en presencia de una convención genuina. En cambio, si se interpreta que la remisión es a la moral ideal, solo se precisa asumir alguna forma de objetivismo moral para poder afirmar que el artículo 16 expresa una convención genuina que remite a una pauta determinada por esa moral objetiva. En definitiva, la idea de una convención que remite a criterios no convencionales cobra perfecto sentido si se dispone de un criterio objetivo para determinar el alcance del acuerdo, es decir, en la medida en que se presuponga alguna forma de objetivismo en materia metaética.
De lo expuesto puede concluirse que este es un falso dilema, dado que cada una de sus alternativas se apoya en una falacia de equívoco y, por ello, ninguna supone un obstáculo para la posibilidad conceptual del positivismo incluyente. Del hecho de que exista acuerdo respecto de los criterios de validez a los que remite una regla de reconocimiento compleja como la que imaginan los positivistas incluyentes no se sigue que esos criterios sean convencionales en el sentido de que se los acepta porque existe una práctica social consistente en aceptarlos. Y del hecho de que no exista acuerdo respecto de lo que exigen tales criterios tampoco se sigue que la convención a la que apelan los positivistas incluyentes sea una convención vacía de contenido.
Sin perjuicio de lo señalado hasta aquí, me gustaría al menos esbozar brevemente las razones por las que no comparto la reconstrucción del derecho que ofrece el positivismo incluyente. En primer lugar, como he tratado de justificar, creo que el positivismo incluyente está comprometido con la aceptación de una postura objetivista en metaética. El punto es que, si bien hoy día circulan muchas elaboradas defensas del objetivismo moral desde diferentes puntos de vista, ninguna de ellas me resulta completamente convincente. De todos modos, no ahondaré aquí esta cuestión. La segunda razón está dada porque la reconstrucción que efectúa el positivismo incluyente de los criterios de validez me parece innecesariamente compleja. Si Coleman está en lo cierto cuando sostiene que el positivismo puede dar cuenta del modo en el que los argumentos morales se emplean en el razonamiento jurídico ya sea como pautas discrecionales, como pautas vinculantes que no son parte del derecho o como pautas vinculantes que son parte del derecho en virtud de la posesión de una fuente social, ¿para qué dar el salto adicional de considerar que pueden también ser pautas vinculantes que son parte del derecho en virtud de su valor moral?
No encuentro nada conceptualmente objetable en sostener que la regla de reconocimiento de un cierto sistema jurídico podría tener cualquier contenido y, por consiguiente, que podría ocurrir que en un cierto sistema jurídico ella remita a la moral —a una moral objetiva, se entiende— para determinar al menos en parte si cierta norma integra o no el derecho. No obstante, no creo que, sobre tales bases, esto es, apelando al contenido contingente de nuestras prácticas sociales, pueda justificarse la posición del positivismo incluyente. Pues si bien desde el punto de vista positivista los criterios de pertenencia de normas a un sistema jurídico dependen de prácticas sociales, no dependen solo de ellas. También dependen de cómo se reconstruyan o expliquen tales prácticas. Si un positivista incluyente afirma “en el país P existe una práctica contingente de acuerdo con la cual la validez de ciertas normas depende de sus méritos morales”, ¿de qué dependerá la verdad o falsedad de esta afirmación? ¿Solo de una constatación empírica? A mi juicio no: dependerá de ciertas constataciones empíricas y de elucidar el significado de “validez”. Puede que sea cierto que los funcionarios y los ciudadanos de P consideran que ciertas normas deben ser cumplidas y aplicadas en virtud de sus méritos morales, pero esto todavía no demuestra que sea cierto que esas normas forman parte del derecho de P por esa razón. Puede ser que no sean parte del derecho de P, aunque se las considere obligatorias, y puede ser que sean parte del derecho de P, pero no por sus méritos morales. El argumento de las prácticas contingentes encubre que en realidad la conclusión que de él pretende extraerse no se sigue de la existencia de prácticas contingentes sino de cierta estipulación conceptual. La pregunta pertinente sería entonces si hay o no razones para aceptar esta estipulación conceptual. A mí no me lo parece, y ello debido a que, si existe una explicación más sencilla —que además no requiere comprometerse con el objetivismo en metaética—, prefiero esa explicación más sencilla. En un ejemplo, si por caso se admite que para ser parte del derecho argentino una norma debe, entre otras cosas, ser compatible con el principio de igualdad ante la ley establecido en el artículo 16 de la Constitución argentina, el positivismo incluyente nos obligaría a sostener que determinar el contenido de la exigencia que fija el artículo 16 requiere de una evaluación moral y que dicha evaluación debe hacerse desde el punto de vista de una moral objetiva. Yo ni siquiera estoy seguro de que sea necesario dar el primer paso, esto es, no veo claro sobre qué bases podría considerarse que las prácticas de reconocimiento en la República Argentina establecen que la determinación de si una norma es o no compatible con el principio de igualdad ante la ley obliga a efectuar una evaluación moral, pero incluso concediendo este punto, no me parece más que una complicación innecesaria interpretar que la remisión sería aquí a una moral objetiva y no, en todo caso, a nuestras creencias o convicciones sobre lo que la moral exige.
IV. CONSECUENCIAS NORMATIVAS DEL POSITIVISMO CONCEPTUAL Y PRESUPUESTOS CONCEPTUALES DEL POSITIVISMO NORMATIVO
Como lo adelanté en la introducción, pese a sostener que el positivismo conceptual trivializa la tradición positivista y hasta se jacta de su propia esterilidad, Atria considera en última instancia que el positivismo en su versión actual no podría limitar el alcance de sus tesis a un plano puramente conceptual pues sería imposible describir al derecho sin que la descripción altere el objeto de estudio. En otras palabras, aunque sus defensores no quieran reconocerlo, el positivismo analítico tendría consecuencias normativas.24
Esta idea no es original de Atria. Ya Dworkin en Justice in Robes acusaba igualmente al positivismo hartiano de tener consecuencias contraintuitivas en el plano normativo25. Como se recordará, Dworkin lo ejemplificaba con el caso imaginario de la señora Sorenson, quien había consumido durante muchos años un medicamento que era fabricado por distintas compañías farmacéuticas (inventum), el cual tenía graves efectos colaterales que no habían sido descubiertos debido a la negligencia de sus fabricantes, los que le provocaron a la señora Sorenson serios problemas cardíacos. La señora Sorenson no podía probar cuál o cuáles de todas las compañías que fabricaban inventum eran las que habían causado su padecimiento: sin duda tomó pastillas hechas por una o más de tales compañías, pero también indudablemente no consumió pastillas fabricadas por algunas de ellas. Los abogados de la señora Sorenson demandaron a todas las compañías farmacéuticas que fabricaron inventum durante el periodo en el que su clienta tomó la droga para que reparasen los daños provocados en proporción a la porción del mercado de ventas que poseía cada una durante los años relevantes.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El Derecho y sus construcciones»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El Derecho y sus construcciones» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El Derecho y sus construcciones» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.